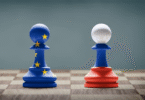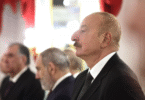Una de las voces más clarividentes en la interpretación del curso que están tomando la sucesión de acontecimientos que emanan de la Casa Blanca sobre la economía de la Eurozona ha sido la de José Luis Escrivá. Para el del gobernador del Banco de España, la estrategia arancelaria que ha lanzado la versión Trump 2.0, que no guarda parangón con la que implantó a lo largo de su primer mandato, “no se ha materializado en los escenarios más disruptivos” que contemplaba el mercado.
No obstante, Escrivá, que también es miembro del comité ejecutivo del BCE, matizó, acto seguido, que esta resistencia de la coyuntura europea “no significa que no vayan a crearse sorpresas” o que los riesgos asociados al desorden comercial generado por el presidente de EEUU “no necesiten lecturas y revisiones constantes de perspectivas y pronósticos, o elevar la cautela y prestar una atención y una relevancia especial a los cambios”. La autoridad monetaria europea, dejó caer el gobernador español, se siente ahora más propensa a rebajar las previsiones que a mejorarlas, a pesar de que hasta hace escasas fechas el despegue de la actividad parecía disponer de motores de mayor cilindrada en Francia y Alemania (en especial, en sus sectores industriales).
Los mercados de capital muestran el mismo nerviosismo. Similar, además, al que han reflejado entre mediados de febrero y el mes de marzo, a medida que la supuesta amenaza velada de las medidas arancelarias decretadas a golpe de órdenes ejecutivas con la firma de Donald Trump se comprobó irreal y la esperada maniobra para ganar margen negociador con socios como México, Canadá o la UE -entre otras latitudes industrializadas y emergentes- y rivales, como China, dejó paso a una actitud intransigente hacia el diálogo y, sobre todo, a un nuevo giro de tuerca en sus pretensiones arancelarias.
La muralla de tarifas al comercio no es solo una fortaleza proteccionista, sino toda una agresión a la globalización por la instauración de los llamados aranceles recíprocos (equiparación de los gravámenes estadounidenses a los que recibe su sector exterior en países concretos o en zonas aduaneras determinadas) y los aumentos de tarifas a mercados específicos (como los BRICS+ si dejan de utilizar el dólar como moneda de intercambio comercial) o naciones que adquieran petróleo venezolano.
Este efecto bumerán sobre la coyuntura estadounidense es el argumento central de una nota a clientes de Goldman Sachs en la que advierte de que los centros financieros “están tratando de guarecerse de los cambios”, que el sentimiento inversor “se ha deteriorado a lo largo de marzo hasta alcanzar niveles desconocidos desde 2022, cuando se intensificaron las presiones sobre la Fed para que empezara a elevar los tipos para frenar la fulgurante espiral de precios posteriores a la invasión rusa de Ucrania”, y que el “riesgo geopolítico” por la escalada arancelaria de Trump ya se ha disparado hasta el 62% entre los inversores consultados por sus sondeos demoscópicos, que también señalan como otro de los factores de “suma preocupación” el retorno del fantasma inflacionista.
Los mercados apuestan por Europa
Ante este escenario, sus expertos apuestan por Europa. De hecho, han mejorado en una décima su predicción de crecimiento para 2025 a un todavía modesto repunte del 0,8%, pero con Alemania saliendo de dos años de caída del PIB después de dejar a un lado la austeridad presupuestaria. Este estímulo fiscal alemán, dicen en Goldman Sachs, elevaría el PIB en 2026 al 1,3% y al 1,6% en 2027, dos y tres décimas más que sus augurios precedentes.
A ello contribuiría el medio billón de euros que la locomotora europea va a dedicar a la modernización de sus infraestructuras, de su industria y de su arsenal militar y al impulso de su transición energética con préstamos y ayudas comunitarias; es decir, a través de los vehículos de inversión que ofrece el BEI y de los fondos que Bruselas está habilitando para evitar que sean consignados en las cuentas de resultados estatales.
Sven Jari Stehn, su responsable para Alemania, constata la salida de los números rojos este año, con un incremento del PIB modesto, del 0,2%, pero que deja atrás una recesión que oficialmente ni Berlín, ni el Bundesbank, ni el BCE certifican de momento. Con una mejoría de medio punto, hasta el 1,5% en 2026 y de seis décimas, hasta el 2% en 2027.
Despegue lento, pero gradual y sostenido en el tiempo que también corrobora Morgan Stanley, cuyos analistas llevan el crecimiento de la zona del euro al 1% este año, por el “alineamiento” entre los giros económicos observados desde el Ejecutivo comunitario y el alemán con “la visión” del mercado. “Si la conexión funciona, hay margen para que se instale una fase de rendimientos internos por bastante tiempo” que puedan sacar a los valores de los mercados de capitales del mercado interior del decalaje en el que se ha instalado en los últimos decenios respecto al valor bursátil de sus rivales estadounidenses e, incluso, chinas.
Sin embargo, esta incipiente recuperación, que también se apreciaba en los primeros vestigios de dinamismo industrial en el mercado interior en marzo, podría cambiar de dirección de forma súbita ante el nuevo rumbo que puede tomar la cruzada arancelaria trumpista. El BCE, de hecho, ya ha emitido algunas señales de alarma. Con el euribor estancado este mes -tras más de un año de caídas- la autoridad monetaria europea ha acumulado dudas desde su última reunión en su afán de continuar con su táctica de reducción paulatina de tipos.
La propia Christine Lagarde ha sido una de sus últimas voces en arrojar sombras de sospecha al asegurar que la subida arancelaria estadounidense podría impulsar en medio punto la inflación de la eurozona. De igual manera que un comportamiento demasiado débil de la divisa europea podría embarrar el terreno de una reducción de tipos. “Las fricciones comerciales perjudican al crecimiento y al bienestar global” porque, aparte de encarecer el comercio y los servicios, crean obstáculos al capital e interrupciones en las cadenas de valor y de suministro, trasladando unos mayores costes a empresas y consumidores.
En un momento -resaltó- en el que, pese a que el “sector manufacturero sigue contrayéndose, los índices de gestores de pedidos industriales están mejorando el primer trimestre” en medio de una rampante incertidumbre geopolítica y económica que frena la inversión, lastra las ventas al exterior, resta competitividad y eleva los desafíos a los que se enfrentan empresas y hogares.
El BCE prevé una inflación promedio del 2,3% en 2025 y del 2% en 2027 que apuntalaba su idea de control de precios a medio plazo.
Mientras, la Fed, por su parte, deja clara su intención de rebajar sus previsiones de crecimiento en la misma medida que su propósito de aumentar sus perspectivas de inflación, lo que eleva los pronósticos de que EEUU caiga en una estanflación que dificulte la estrategia monetaria de la Reserva Federal, sometida, para más inri, a presiones e injerencias para abaratar el dinero por parte de Trump.
España cobra ventaja sobre el eje franco-alemán
El desafío arancelario global de EEUU ha tocado, en cualquier caso, la línea de flotación de una embrionaria recuperación, impulsada desde el sector privado y, en especial, el alemán, porque la actividad empresarial, medida a través del Índice compuesto de Gerente de Compras (PMI en inglés), se encaramó en marzo por encima del umbral de los 50 puntos que separa la expansión de la contracción económica; en concreto, saltó hasta el nivel 50,4, en previsión de que el gasto en infraestructuras de Berlín saque a Alemania del letargo, según los expertos de S&P que miden este barómetro mensual, de un largo lustro de parálisis con dos años, los últimos, de recesión.
“La voluntad de Europa de invertir fuertes sumas en defensa e infraestructuras y el plan fiscal alemán que rompe con su histórica austeridad alumbran la esperanza de que el despegue de la eurozona sea sostenida y fundada”, explica Cyrus de la Rubia, analista de Hamburg Commercial Bank, que también pone en valor la ya mínima contracción que registra el indicador PMI francés, que se situó en el peldaño 47, por encima del 45,1 de febrero y de las previsiones del mercado.
Frente a la caída, por debajo de la frontera de los 50 en el mercurio de este mismo termómetro dirigido a la industria manufacturera estadounidense, que descendió tres puntos, hasta el 49,8.
A S&P, en cambio, la velocidad del despegue europeo, que considera suficiente, no le resulta del todo convincente. Precisamente por la tensión arancelaria a la vista. Sus proyecciones se revisan a la baja para la zona monetaria -hasta el 0,9%-, aunque confía en un rebote en 2026 que eleve el PIB del euro en un 1,4%. Los aranceles no harán descarrilar la actividad europea, pero perderá fuelle por la ralentización de las condiciones prestamistas y la obstrucción al comercio europeo del Día de la Independencia Arancelaria decretado por Trump a partir del 2 de abril. El estímulo alemán será el punto de inflexión, pero España será el carburante que necesita para que el área alcance un ritmo de crucero.
La agencia de rating apunta a un crecimiento del PIB español del 2,6%, la más dinámica del todo el bloque, una décima más que su anterior estimación, lejos del 0,3% que prevé para Alemania y el 0,7% para Francia. También desde CaixaBank Research resaltan el impulso del que viene la economía hispana con el repunte del 3,2% en 2024 y del 0,8% entre octubre y diciembre, y con la boyante demanda interna sin signos de enfriamiento, un buen comportamiento del mercado laboral y un sector exterior que continúa aportando crecimiento.
“La fortaleza del tramo final de 2024 impacta mecánicamente en las dinámicas de 2025”, dicen en el servicio de estudios de la entidad bancaria hispana. Aunque los aranceles puedan crear distorsiones en algunos socios del euro como Irlanda, cuyo gobernador, Gabriel Makhlouf, teme de manera especialmente intensa “las hostilidades arancelarias de EEUU, son extremadamente preocupantes” para el tigre celta, que ya ha percibido los efectos de unos “cambios en el orden comercial e inversor y una volatilidad bursátil muy significativos”.
Irlanda tiene unos vínculos directos con las bigtechs americanas y la industria tecnológica global por su ya tradicional política liberal de baja tributación que durante la crisis de la deuda europea de 2012 mermó sustancialmente su recaudación impositiva, hasta el punto de tener que pedir un rescate financiero a sus socios de la Unión. España, que también solicitó el salvavidas en los años en los que el euro sobrevivió a duras penas a los efectos del colapso crediticio de 2008, se ha convertido en el indiscutible propulsor europeo y en la economía más dinámica de la órbita industrializada.
Bloomberg recomienda a Europa que resista a la embestida trumpista porque “tiene incentivos que ofrecer”, como animar a sus empresas a diversificar sus fuentes energéticas, a corregir sus propias distorsiones comerciales y avanzar en sus regulaciones sectoriales para incentivar los flujos de inversión en su mercado interior. En línea con la propuesta de Warwick McKibbin y de Marcus Noland, del Instituto Peterson, que auguran que la guerra comercial entre EEUU y la UE “no mejorará la balanza comercial global de la primera economía del planeta”.
*Diego Herranz, periodista.
Artículo publicado originalmente en Público.es
Foto de portada: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un encuentro con el presidente de EEUU, Donald Trump.Shealah Craighead/White House /d / DPA / Europa Press.