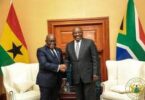¿Lo que está sucediendo?
Desde su llegada al poder en 2021 tras un doble golpe de Estado, las autoridades malienses han iniciado un giro soberanista que está transformando la política interna y las relaciones exteriores del país. Rompieron con muchos socios extranjeros, incluida Francia, así como con el modelo democrático vigente desde los años noventa.
¿Cómo es esto significativo?
Este punto de inflexión despierta esperanza entre las poblaciones ansiosas por el cambio. Pero debido a la falta de recursos financieros y de soluciones duraderas a los problemas de seguridad, las autoridades están luchando por responder eficazmente a estas expectativas, con el riesgo de arrastrar a quienes están en el poder a una espiral autoritaria.
¿Cómo actuar? Para mantener su apoyo popular, las autoridades malienses deberían hacer un triple ajuste: invertir en sectores sociales que se han visto eclipsados durante demasiado tiempo por el gasto militar, calmar las relaciones con los principales socios financieros, en particular los occidentales, y promover una visión más inclusiva del soberanismo. .
Síntesis
Al llegar al poder en 2021 tras un doble golpe de Estado, las autoridades de transición malienses han hecho del soberanismo el motor de su acción política. Combinando nacionalismo y referencias al panafricanismo, pretenden restaurar la autonomía de acción del Estado, socavada, según ellos, por una década de injerencias extranjeras incapaces de resolver la crisis política y de seguridad. Gracias a las redes sociales y frente a una población joven que ha perdido la fe en sus élites, este enfoque ha permitido al gobierno gozar de un fuerte apoyo popular. También llevó al país a realizar profundos cambios económicos, diplomáticos y de seguridad, alejándose de socios históricos, incluida Francia. Pero este punto de inflexión también presenta serios riesgos. Al aislarse de los principales donantes, el régimen se está privando de recursos, al tiempo que justifica una deriva autoritaria en nombre del interés nacional. Para satisfacer las expectativas de los malienses, las autoridades deberían explorar el camino hacia un soberanismo más equilibrado, reinvirtiendo en sectores sociales y calmando las relaciones con los socios occidentales y regionales.
El discurso soberanista saca su fuerza actual del doble descontento de la población maliense. Por un lado, contra las élites políticas en el poder desde los años 1990, percibidas como en gran medida corruptas y sujetas a influencias externas, y acusadas de haber socavado la democracia maliense. Por otro lado, contra la incapacidad –a pesar de sus promesas y de más de diez años de presencia sobre el terreno– de las fuerzas internacionales para frenar el constante deterioro de la situación de seguridad desde 2013, y en particular la progresión de los grupos yihadistas. Aprovechando este doble rechazo, las ideas soberanistas han ganado influencia entre los malienses, en particular entre los jóvenes, impulsadas por el desarrollo sin precedentes de las redes sociales.
El soberanismo influye profundamente en las políticas gubernamentales actuales. Las autoridades primero tomaron el control de las cuestiones de seguridad, desmantelando la arquitectura internacional establecida bajo el liderazgo de Francia y estableciendo nuevas alianzas, incluso con Rusia. En noviembre de 2023, la reconquista de la ciudad de Kidal, bastión de los grupos separatistas armados, fue uno de los resultados militares más concretos del giro soberanista. En el ámbito diplomático, el gobierno también se ha distanciado de numerosos socios regionales y occidentales, anunciando en particular, junto con Níger y Burkina Faso, su retirada de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la principal organización regional de África Occidental. En el frente económico, las finanzas públicas ahora carecen de una gran parte de la ayuda occidental.
Más que un simple discurso, este posicionamiento del Estado maliense está transformando el país. Canaliza el profundo deseo de cambio de la población, alimentando la esperanza y las altas expectativas de los líderes. Los militares entendieron claramente el potencial de este movimiento de opinión. Han desarrollado estrechos vínculos con importantes personas influyentes en las redes sociales –los “videohombres”– que transmiten mensajes soberanistas en bamanakan, el idioma más hablado en Malí, a millones de suscriptores. Si bien la participación de actores apoyados por Rusia es innegable, sobre todo desempeña un papel amplificador en un panorama político y mediático determinado principalmente por dinámicas locales.
Pero el giro soberanista también presenta serios límites. En términos de seguridad, los esfuerzos son reales pero no han detenido el conflicto; incluso han relanzado enfrentamientos con los grupos separatistas que firmaron el acuerdo de paz de 2015. El deterioro de las relaciones diplomáticas con muchos socios y el acercamiento con Rusia también corren el riesgo de hacer que Malí pase de una dependencia a otra, al tiempo que lo exponen a la trampa del aislamiento progresivo. A nivel económico, incluso si las cuentas públicas muestran un presupuesto creciente, la reducción de la ayuda occidental obliga al Estado a concentrar sus recursos en los gastos de funcionamiento, pesando sobre su capacidad de invertir en los sectores sociales. Y mientras luchan por producir los cambios tan esperados por la población, las autoridades responden con un endurecimiento autoritario, dirigido en particular a los derechos civiles y políticos, a riesgo de deslizarse hacia un régimen cada vez más represivo.
Las autoridades malienses no deben equivocarse respecto de las aspiraciones reales de sus poblaciones en términos de soberanía. Si la ruptura con ciertos socios europeos ha servido como fuerza movilizadora, no es suficiente para satisfacer las necesidades de los malienses, a la espera de una sociedad más justa y pacífica que permita el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades económicas. Sin un progreso real en estas áreas, las autoridades pronto podrían encontrarse en un callejón sin salida. Esto corre el riesgo de hacerles perder el apoyo popular que les ha permitido, hasta ahora, permanecer en el poder sin consulta electoral.
Para evitar tal situación, las autoridades malienses deberían considerar adoptar una versión reequilibrada del giro soberanista. Esto podría pasar por tres grandes series de correcciones. Las autoridades deberían primero reequilibrar el gasto público en beneficio de sectores sociales esenciales, en particular la salud y la educación. Para poder prestar estos servicios, el Estado maliense también debería hacer los compromisos necesarios para volver a conectarse con los principales socios financieros, incluidos los europeos, que pueden ayudarle a realizar importantes inversiones en beneficio de la población. Las autoridades deberían por fin frenar el discurso de odio y la actual deriva autoritaria promoviendo una mayor cohesión social a través del diálogo, incluso con representantes de grupos armados.
Por su parte, los socios internacionales, incluidos los europeos y regionales, también tienen un papel que desempeñar para ayudar a ajustar la trayectoria de la transición maliense: en lugar de rechazar este giro soberanista, deberían tratar de identificar posibles convergencias de intereses. Para evitar algún día sufrir un destino similar al de Francia, Rusia podría, por su parte, alentar a las autoridades malienses a explorar soluciones no militares a la crisis de seguridad. Malí desempeña un papel crucial en la estabilidad de la región del Sahel y, más ampliamente, de África occidental. Es vital seguir apoyando al país y a su población, duramente golpeados por más de una década de crisis políticas y de seguridad, en el camino hacia una paz duradera.
Introducción
Tras el golpe de Estado de agosto de 2020 que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), y luego el de mayo de 2021 contra el primer presidente de la transición, Bah N’Daw, un grupo de oficiales dominado por cinco coroneles se unió en el seno del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) asumió la jefatura del Estado maliense. Después de estos dos golpes, los nuevos líderes militares no se limitaron a tomar el poder. Tomaron una serie de decisiones importantes: desmantelaron el sistema de estabilización internacional establecido después de la crisis de 2012, se acercaron a Rusia –que se había convertido en el nuevo socio privilegiado en materia de seguridad del país– y derogaron el acuerdo de paz de Argel firmado en 2015 adoptó una nueva constitución en 2023 y organizó un diálogo entre los malienses en 2024. Estas opciones políticas, a menudo radicales, muchas de las cuales despertaron el entusiasmo popular, son justificado en nombre del mismo principio que guía la acción de las autoridades malienses: la “soberanía redescubierta”.
Este soberanismo al estilo maliense no se basa en un cuerpo de ideas claramente definido, sino que se define a través de un conjunto de discursos y prácticas impulsados por la misma convicción: la soberanía maliense ha sido despreciada y esto es en parte el origen de la crisis que vive el país viene atravesando desde 2012. El soberanismo maliense es una forma de nacionalismo que se basa en la celebración de los “valores auténticos” de la nación y en referencias bastante vagas al panafricanismo. Su principal objetivo es restablecer la autonomía de acción del Estado, incluso mediante el recurso al uso autoritario del poder.
Según sus partidarios, este giro soberanista implica una doble ruptura. En primer lugar, pretende reducir la influencia de los socios occidentales, en particular la de Francia, antigua potencia colonial, así como la de los organismos multilaterales, como la CEDEAO y las Naciones Unidas, considerados el brazo encubierto de la injerencia externa. También quiere romper con un modelo político de inspiración democrática, instaurado a partir de los años 1990. De hecho, se acusa a las antiguas elites gobernantes y a los partidos políticos de haber monopolizado el poder, vaciando la democracia de su significado. También se les critica por haber vendido –especialmente desde la década de 2010– la soberanía del país al ceder a socios externos la definición y el control de las políticas públicas, incluso en áreas soberanas como la seguridad y la educación.
La escala de las transformaciones iniciadas por este giro soberanista fue subestimada por quienes, entre los malienses y sus socios externos, esperaban una transición militar de corta duración. Sin embargo, el giro soberanista promete no sólo ser duradero sino que ya ha perturbado el escenario político, diplomático y de seguridad del país. También inspiró un movimiento de transformaciones políticas que desde entonces se ha extendido a Burkina Faso y Níger, otros dos países que llevan años experimentando insurrecciones armadas. Estos tres países, que rompieron con Francia, también crearon la Confederación de Estados del Sahel en julio de 2024, que sitúa en el centro de sus objetivos la defensa de la soberanía y la integridad territorial de cada uno de sus miembros.
Este informe de Crisis Group analiza las rupturas iniciadas por las autoridades malienses desde mayo de 2021 y las razones de su popularidad. Destaca lo que el soberanismo ha permitido lograr a las nuevas autoridades. Sin embargo, subraya que este punto de inflexión presenta graves límites y riesgos importantes para el país, ya sea el estancamiento de la seguridad, el estancamiento económico o la debilidad de las inversiones en áreas sociales donde las necesidades son inmensas. Sobre la base de este análisis, el informe hace recomendaciones concretas a las autoridades malienses para ajustar la trayectoria del giro soberanista y así negociarlo mejor. Finalmente, ofrece vías a los socios de Malí que deseen renovar vínculos más saludables con el gobierno maliense después de tres años marcados por fuertes tensiones.
Este trabajo se basa en cerca de sesenta entrevistas realizadas entre febrero y julio de 2024, de las cuales una quincena con mujeres y la mitad con personas que se definen como jóvenes. Estas tuvieron lugar principalmente en Bamako pero también a través de las redes sociales. Como parte de este estudio, Crisis Group habló con un conjunto diverso de actores, incluidos funcionarios gubernamentales, miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT) –el órgano legislativo temporal que reemplaza a la Asamblea Nacional de Malí–, representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil activistas, expertos en redes sociales y diplomáticos. También se basa en el análisis de un pequeño grupo de cuentas con un gran número de suscriptores en las principales plataformas digitales utilizadas en Malí, en particular Facebook, X, TikTok y YouTube. Finalmente, este informe se basa en las relaciones que Crisis Group ha mantenido, a veces durante más de una década, con docenas de intelectuales y miembros de la sociedad civil malienses con opiniones políticas diversas.
El soberanismo, la rueda de repuesto de un modelo político roto
El soberanismo es una doctrina política arraigada desde hace mucho tiempo en Malí. El primer presidente maliense, Modibo Keïta (1960-1968), hizo del soberanismo uno de los fundamentos ideológicos de su régimen. Fue en su nombre que Malí creó el franco maliense en 1962 para reemplazar al franco CFA, una moneda común a la mayoría de las antiguas colonias francesas en África occidental y central, entonces percibida como una herramienta neocolonial. Rápidamente sumido en dificultades económicas y autoritarismo, Modibo Keïta fue derrocado por un golpe de Estado en 1968. Buscando medios financieros de socios externos para apoyar el despegue de la economía maliense, sus sucesores relegaron el soberanismo a un segundo plano. En 1984, bajo la presidencia del general Moussa Traoré, Malí volvió a unirse a la zona del franco CFA. A lo largo de las décadas de 1990 y 2000, un puñado de representantes políticos de la izquierda radical continuaron denunciando, sin mucho éxito, la influencia de lo que llamaron “fuerzas imperialistas”.
A principios de la década de 2010, las ideas soberanistas volvieron al debate público cuando las autoridades malienses y el sistema de estabilización internacional, en el que Francia desempeñaba un papel destacado, se mostraron incapaces de poner fin a la violencia armada que se estaba extendiendo por todo el país. país. Lanzada en enero de 2013 para frenar el avance de los grupos yihadistas hacia el centro de Malí, la operación militar francesa fue recibida inicialmente con alivio por una gran parte de la población. Pero al consolidarse con el tiempo, ha atraído críticas. Intelectuales como Aminata Traoré, ex ministra de Cultura, describieron esta intervención como un “proyecto de recolonización de Malí”. Figuras más jóvenes como Ras Bath, famoso activista de la sociedad civil y locutor de radio, surgieron en 2014 pidiendo, por ejemplo, un boicot a los productos franceses.
Con la llegada al poder del CNSP en mayo de 2021, el soberanismo ha recuperado un lugar central en la cúpula del Estado. Este soberanismo oficial no constituye una doctrina claramente desarrollada y sustentada en textos de referencia. Se expresa a través de la retórica producida por las autoridades y que alimenta su práctica de gobierno. Todo se reduce a un pequeño número de principios que sirven como marco ideológico y cuya aparente simplicidad también explica en parte el éxito. En septiembre de 2022, el presidente de la transición, el coronel –convertido desde entonces en general– Assimi Goïta, rechazó así los tres principios del soberanismo que sirven de hoja de ruta al gobierno maliense: “el respeto a la soberanía de Malí; respeto por las opciones estratégicas y las opciones de los socios de Malí; la defensa de los intereses del pueblo maliense. Estos principios se reflejarán más tarde en la nueva constitución, promulgada en julio de 2023 por las autoridades.
El ascenso del soberanismo también se basa en la retórica de “Mali Kura”, que significa “nuevo Mali” en francés. Este concepto, que ya era popular en los años 1990 tras el derrocamiento del general Moussa Traoré, resurgió tras la protesta contra el régimen del presidente IBK en 2020. Para sus partidarios, encarna la ambición de dar una nueva cara al país a través de reformas profundas encaminado a restaurar la autoridad del Estado, recuperar la integridad territorial del país y garantizar la seguridad de las poblaciones. Además de la simplicidad de su declaración, el soberanismo maliense es popular por otras dos razones. Por un lado, su fuerza de atracción está estrechamente vinculada a las disfunciones del modelo democrático hasta ahora dominante, que no ha logrado mejorar significativamente el bienestar de las poblaciones. Los procesos electorales, llevados a cabo desde principios de la década de 1990, a menudo se han visto empañados por fraudes e irregularidades, lo que ha alimentado el descontento popular y la desconfianza en las instituciones. La corrupción generalizada y la ineficacia de los sucesivos gobiernos también han socavado la legitimidad de las autoridades, provocando golpes de estado y transiciones militares en 2012 y, más recientemente, en 2020 y 2021. El fracaso de uno explica el éxito del otro, el soberanismo aparece como una doctrina de emergencia que reemplaza a un modelo político que se ha quedado sin combustible.
Por otro lado, el soberanismo se opuso a un fenómeno muy real, con el que muchos malienses estaban profundamente en desacuerdo: la dependencia de Malí de potencias externas. La influencia de este último no se limitó a la presencia de varios miles de soldados extranjeros entre 2013 y 2023 en territorio maliense, sino que también afectó a muchas otras zonas. Así, la constitución maliense de 1992 estuvo fuertemente influenciada por la de la Quinta República francesa. El franco CFA, moneda utilizada en Mali como en el resto de la zona de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), sigue vinculado a una moneda extranjera, ayer el franco francés y hoy el euro. En términos generales, las políticas públicas en Malí han estado fuertemente influenciadas por modelos institucionales definidos por socios internacionales.
Sin embargo, sería una caricatura reducir el Estado maliense de las décadas de 2000 y 2010 a un simple Estado vasallo, como sugiere habitualmente el discurso soberanista. Las autoridades civiles supieron entonces cómo utilizar las limitaciones externas para mantener importantes márgenes de maniobra en sus relaciones con sus socios extranjeros, incluidos los occidentales. También han demostrado, en algunos casos, una autonomía real, como en 2008, cuando el presidente Amadou Toumani Touré (2002-2012) se negó categóricamente a firmar un acuerdo para la readmisión de malienses en situación irregular en Francia, a pesar de las presiones de París.
La incapacidad de las fuerzas internacionales para restablecer la seguridad ha aumentado la decepción y la ira de muchos malienses ante la presencia extranjera. También los convenció –con razón o sin ella– de que este fracaso no fue fortuito y tenía como objetivo mantener al país dependiente de Occidente, particularmente de Francia. En numerosas ocasiones, las fuerzas de estabilización, en particular la Operación Barkhane y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (Minusma), han sido acusadas por las autoridades, pero también por muchos ciudadanos, de “confiscar” la soberanía del país y paralizar el Autonomía en la toma de decisiones de los líderes.
Fervor soberanista en las redes sociales y en la sociedad civil
Desde finales de la década de 2010, las ideas soberanistas se difundieron rápidamente en el espacio público y obtuvieron el apoyo de todas las capas de la sociedad maliense. En esto les ha ayudado la transformación de las condiciones de acceso a Internet y a las redes sociales en los últimos diez años. Según el sitio Datareportal, el número de malienses conectados a Internet aumentó de 2,21 millones en 2017 (uno de cada ocho malienses) a más de 7,8 millones (uno de cada tres malienses) en enero de 2024. Las redes sociales se han convertido así en una fuente preferida de información para muchos ciudadanos malienses, en particular los jóvenes que constituyen la gran mayoría de la población, ya sea que vivan en ciudades o en zonas rurales. El contexto de crisis prolongada ha fortalecido el apetito de los malienses por la información que concierne a su país.
Los sitios dirigidos por personas influyentes locales especializadas en comunicación política, llamados “videoartistas”, se han vuelto particularmente populares. Presentes en plataformas como Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram, desempeñan un papel crucial en la promoción del discurso soberanista. Algunos, como Gandhi Malien o el sitio Kati 24, tienen más de un millón de suscriptores. Jóvenes, urbanos y a menudo autodidactas, los videoartistas comentan temas locales e internacionales de actualidad en bamanakan, el idioma más hablado en Mali, asegurando una audiencia diferente a la de los medios tradicionales de habla francesa. Su contenido es ampliamente difundido e intercambiado por millones de usuarios, particularmente en TikTok y WhatsApp. Algunos se han convertido en verdaderos empresarios y constituyen nuevas figuras de éxito social a los ojos de una parte de la juventud maliense.
Además de las redes sociales, los movimientos más tradicionales de la sociedad civil también promueven el soberanismo movilizando ocasionalmente a activistas e interviniendo en el debate público. Asociaciones como Yerewolo, que significa “los dignos hijos de Mali” en bamanakan, han logrado sacar el discurso soberanista del debate entre intelectuales y convertirlo en un tema de movilización popular. En los primeros meses de 2023, por ejemplo, Yerewolo organizó varias manifestaciones frente a la sede de Minusma en Bamako para exigir su salida. Estas manifestaciones prepararon a la opinión pública para la decisión de las autoridades malienses de exigir oficialmente la retirada de la misión de la ONU. Al igual que los trabajadores del vídeo, los responsables de Yerewolo hablan principalmente en bamanakan.
Estas manifestaciones callejeras, sin embargo, tienen mucho menos peso que las redes sociales, que siguen siendo el principal vector de las ideas soberanistas en Malí. Desde mayo de 2021, se han registrado más de veinte manifestaciones en apoyo de las políticas de las autoridades o contra la presencia militar extranjera, pero la mayoría no han superado los pocos cientos, o incluso los miles, de participantes. Ninguno habría movilizado a más de 10.000 manifestantes, una cifra que parece baja en comparación con la capacidad de movilización de los principales predicadores religiosos malienses, capaces de llenar estadios.
Por último, el discurso soberanista también se difunde a través de las decenas de miles de puntos de encuentro diarios que son las muecas, estas asociaciones informales donde los malienses gustan reunirse, generalmente por grupos de edad y dependiendo de la proximidad del barrio, para tomar el té y discutir una mil temas incluida la política. Estos lugares de socialización son frecuentados principalmente por hombres, sin excluir a las mujeres.
Aunque la esfera soberanista está dominada por hombres, han surgido algunas figuras femeninas. Entre ellos, Aminata Fofana y Founè Wadidjé, dos activistas de Yerewolo, contribuyeron activamente a transmitir mensajes soberanistas. Otras mujeres, como la periodista Aiché Baba Keïta, han creado nuevas estructuras como la Federación de Organizaciones y Grupos de Apoyo a las Acciones de Transición (Forsat Civile) para apoyar a las autoridades malienses. Asimismo, en junio de 2023, Fatoumata Batouly Niane, fundadora del movimiento ciudadano “An Biko” (“Te seguimos” en Bamanakan), llamó a la población a votar a favor del proyecto de nueva constitución propuesto por el CNSP.
El Estado como recuperador
Desde el segundo golpe de mayo de 2021 y la ruptura con Francia, las autoridades malienses han dado un giro hacia grupos e ideas soberanistas, que ya estaban burbujeando en las redes sociales. Rápidamente comprendieron el potencial que ofrecían estas plataformas para justificar la reorientación del gobierno hacia estas posiciones.
La explotación de los medios no es nueva en Mali, donde los empresarios políticos tienen una vieja tradición de financiar los medios, particularmente la prensa escrita. Durante décadas, han patrocinado artículos para apoyar sus propias acciones o denigrar a sus oponentes. Durante el régimen del presidente IBK ya se habían establecido vínculos entre WebTV y fuerzas sociopolíticas. Las autoridades de transición malienses también mantienen relaciones clientelistas con una gran red de activistas, una página de Facebook y presentadores de WebTV. Los principales líderes políticos, de todas las tendencias, se rodean de dedicados trabajadores del vídeo, ofreciéndoles protección y recursos. A cambio, influyen en el contenido de los programas producidos por algunos, en particular los más famosos como Gandhi Malien o Kati 24.
Partidarios inquebrantables de la transición, estos dos influencers legitiman, a través de sus mensajes y emisiones, la idea de que el giro soberanista es necesario para luchar contra los “enemigos del interior”, calificados de “apátridas” (“Faso den Djougou” en bamanakan) y los de fuera (Francia y, más en general, Occidente). Presentan a los líderes actuales como garantes de la soberanía y el orgullo nacional. Elogian el ascenso del poder del ejército y la adquisición de nuevo equipamiento militar, celebran las victorias de las fuerzas armadas malienses (Fama) y prometen un futuro económico brillante gracias a un mejor control de los recursos que ejercería el CNSP. Con frecuencia lo hacen en detrimento de la verdad, y las plataformas de Kati 24 y Gandhi Malien difunden periódicamente información sensacionalista y errónea.
Dicho esto, la relación entre los influencers y las autoridades malienses no puede reducirse a una simple relación de subordinación. Los vínculos entre el poder y la galaxia soberanista oscilan entre un clientelismo estrecho y una simple convergencia de puntos de vista. También hay tensiones y desacuerdos ocasionales entre estos dos polos. Varias fuentes dijeron a Crisis Group que, en última instancia, lo que hay menos es un control estricto por parte de las nuevas autoridades que una interdependencia entre el poder político y el grupo heterogéneo de estos influyentes.
El apoyo exterior amplifica el discurso soberanista
La participación de actores extranjeros, en primer lugar Rusia, en la promoción del discurso soberanista en Mali es innegable. Esto se manifiesta en primer lugar a través del apoyo directo a las principales personas influyentes de Malí. De hecho, en los últimos años, las autoridades rusas han identificado a videoartistas especialmente influyentes y les han ofrecido estancias en Moscú. Mamadou Sidibé, promotor de Gandhi Malien, por ejemplo, realizó un viaje a Rusia en mayo de 2024, del que informó ampliamente en su cuenta de Facebook.
Los estudios también han documentado la influencia rusa en las páginas de Facebook que promueven mensajes políticos. Algunos piden la “liberación de África” y revoluciones populares contra la “dominación neocolonial”. Otros apoyan, de manera más prosaica, la elección de las autoridades malienses de cambiar de socio externo, en beneficio de Rusia. Tras el despliegue del grupo paramilitar ruso Wagner en la segunda mitad de 2021, han proliferado contenidos en línea que denigran la presencia francesa y justifican la de Rusia. Los datos recopilados durante este período cuentan con más de 24.000 publicaciones de este tipo en Facebook, aunque sigue siendo difícil identificar con precisión la forma en que Rusia apoya y organiza esta producción, una gran parte de la cual se fabrica en Mali. París, particularmente afectada por este aumento de contenidos hostiles, intentó responder creando su propia red de propaganda.
Además, figuras del neopanafricanismo, como Nathalie Yamb, Kémi Séba y Franklin Nyamsi, comentan con frecuencia las noticias malienses y son importantes vectores de influencia en la difusión de discursos soberanistas a través de plataformas como Facebook, YouTube y X. A diferencia de sus homólogos del Sahel, estos activistas llegan principalmente a un público urbano y de habla francesa. Algunos de ellos viajan frecuentemente al Sahel invitados por gobiernos, incluido el de Malí, para mostrar su apoyo a los movimientos soberanistas.
Los vínculos entre estos activistas y Rusia son innegables: Kémi Séba y Nathalie Yamb participaron en varios eventos organizados por Moscú, entre ellos el Foro Económico Rusia-África en Sochi en 2019 y la segunda Cumbre Rusia-África, celebrada en San Petersburgo en 2023. Una investigación realizada en 2019 por un consorcio de medios de comunicación y organizaciones activistas reveló la estrecha proximidad entre Yevgueni Prigojine, exjefe de Wagner, fallecido en 2023, y el activista Kémi Séba. Afirman, en particular, que este último se habría beneficiado del apoyo financiero del oligarca ruso. Sin embargo, en una entrevista reciente, Kémi Séba negó haber recibido financiación alguna de Yevgueni Prigojine.
A pesar de su participación real en el debate, estos activistas internacionales se benefician de una audiencia más pequeña en comparación con los videoartistas locales, lo que confirma que el apoyo extranjero al soberanismo desempeña un papel amplificador, pero que los malienses siguen siendo su principal promotor.
Soberanismo en acción: ventajas y riesgos
Para muchos analistas occidentales, pero también a veces para los sahelianos, el soberanismo sería un discurso fachada que sentaría las bases para una dictadura militar. Pero este punto de inflexión no puede reducirse a un simple artificio retórico que sirve para legitimar el mantenimiento en el poder de soldados autoritarios. Los líderes malienses han hecho del soberanismo un instrumento para recrear vínculos con parte de su población, en particular con los jóvenes urbanos. También influye fuertemente en el contenido de las políticas gubernamentales en los campos de seguridad, diplomáticos y económicos. Por lo tanto, no debemos subestimar el cambio que produce el giro soberanista, ni sus límites, ni los riesgos que trae para Malí.
El discurso soberanista hoy suscita una esperanza comparable a la que suscitó la aspiración democrática en Malí a principios de los años 1990, en gran medida en oposición al envejecido régimen del general Moussa Traoré, que había monopolizado el poder desde 1968. Pero los regímenes democráticos malienses que lo sucedieron a su vez se han desgastado, incapaces de producir una sociedad más justa y de encarnar el cambio a los ojos de una población maliense cada vez más joven. En la década de 2010, muchos ciudadanos con los que habló Crisis Group ya no esperaban mucho de sus líderes. Algunos incluso dijeron que habían perdido la fe en la democracia liberal en la que se basaban sus instituciones. Como reflejo de este desinterés, la participación en las elecciones nacionales ha sido particularmente baja en Malí desde finales de los años noventa.
El discurso soberanista habla directamente a las poblaciones. Nos permite ofrecer una explicación sencilla de las dificultades que estos últimos encuentran, al denunciar a élites corruptas, supuestamente democráticas y culpables de haber entregado el país a intereses extranjeros. Contiene también una promesa de cambio que, en el marco del “nuevo Malí”, pretende poner los recursos del país al servicio del interés general. Este discurso tiene un innegable efecto removilizador sobre una gran parte de la población, particularmente entre los jóvenes urbanos. Desde que el CNSP llegó al poder, una parte de la juventud maliense ha desarrollado una forma de orgullo nacional y de esperanza en el Estado del que ya no esperaban nada hace apenas unos años. En las redes sociales, un número cada vez mayor de ciudadanos ha proclamado en los últimos años su orgullo de ser malienses, de ver redesplegadas sus fuerzas armadas y de tener líderes con el coraje de romper con las “fuerzas neocoloniales”.
Esta removilización ciudadana y la popularidad del régimen que la acompaña se han producido hasta ahora sin consulta electoral, a excepción del referéndum constitucional de junio de 2023, que fue un plebiscito. La nueva constitución fue aprobada con el 97 por ciento de los votos. La participación electoral, sin embargo, no superó el 40 por ciento. Las autoridades de transición, presentándose como las únicas capaces de defender los intereses de Malí, esquivan las presiones para organizar elecciones democráticas y, desde hace cuatro años, los malienses no eligen a ningún representante del poder ejecutivo o legislativo, nacional o local. El discurso soberanista se revela así como un poderoso instrumento de movilización política que permite a las autoridades malienses construir legitimidad al margen de cualquier proceso electoral.
Si bien el apoyo a las autoridades de transición es sólido, no está generalizado. Hay voces que se alzan, en público o en privado, para criticarlos y denunciar las falsas rupturas que han introducido, en particular en la lucha contra la corrupción, todavía presente, o para reivindicar éxitos sin precedentes contra los insurgentes yihadistas, todavía muy activos a pesar de estas victorias. Pero estas voces siguen siendo minoría. Sobre todo, luchan por hacerse oír públicamente debido a la presión social que ejercen quienes los rodean y el miedo a un Estado cada vez más autoritario. preocupante reducción del espacio cívico.
De hecho, a partir de 2022, las autoridades han adoptado una serie de medidas restrictivas dirigidas en particular a los medios de prensa, los actores políticos y los activistas. Fueron detenidos varios periodistas, académicos, influencers y personalidades de la sociedad civil y las redes sociales. Algunos, como el economista Etienne Fakaba Sissoko, fueron arrestados por “dañar el crédito del Estado”; otros, como Rokia Doumbia, influencer y activista contra el alto coste de la vida, por “incitación a la revuelta”. El soberanismo defendido por las autoridades de transición va acompañado, por tanto, de una preocupante reducción del espacio cívico, lo que indica una tendencia autoritaria que podría empeorar aún más ante el creciente descontento popular debido al empeoramiento de las dificultades económicas.
Muchos actores políticos y activistas denuncian este endurecimiento de las autoridades malienses, que perciben como un intento de conservar el poder reprimiendo toda disidencia. Los múltiples arrestos y otros arrestos parecen ser parte de una estrategia deliberada de silenciar las voces disidentes. Según las encuestas disponibles, la popularidad del régimen sigue siendo alta, pero podría desmoronarse, incluso en Bamako. La capital maliense, donde vive una cuarta parte de la población del país y que alberga los principales centros de poder, es sin duda el principal centro de apoyo del actual régimen, pero se ve afectada por incesantes cortes de electricidad a los que el gobierno no responde no ha proporcionado una solución durante muchos meses. Peor aún, un ataque mortal tuvo como objetivo instalaciones militares en el corazón de la ciudad a mediados de septiembre, con el riesgo de debilitar la confianza de los malienses en la capacidad de sus líderes para garantizar su seguridad.
Tomar el control de los archivos de seguridad
Las autoridades malienses han hecho de las cuestiones de defensa y seguridad un tema central en sus discursos y acciones. Hay dos razones principales para esto. Por un lado, los líderes están convencidos de que la intervención militar extranjera fue, en el mejor de los casos, improductiva y, en el peor, que su objetivo ulterior era mantener a Malí dependiente. Por otro lado, la defensa es un ámbito soberano por excelencia que cualquier régimen soberanista tiende a dar prioridad –más aún si el país está dirigido por militares.
Por lo tanto, en nombre de la necesaria reconquista de la soberanía nacional, las autoridades malienses desmantelaron la arquitectura que los socios internacionales habían establecido, desde 2013 y bajo el liderazgo de Francia, para asegurar y estabilizar Malí. Tras el golpe de Estado de mayo de 2021, las autoridades de transición empujaron hacia la salida a los diferentes componentes de este sistema de seguridad. Las operaciones francesa Barkhane y europea Takuba finalizaron en febrero de 2022. Dos meses después, Malí se retiró del G5 Sahel, una organización de seguridad regional creada en 2014 y que agrupa a cinco países sahelianos. En junio de 2023, las autoridades malienses exigieron la salida de Minusma.
Convencidas de que los socios occidentales no les permitirían tomar el control de la política de seguridad, las autoridades se dirigieron a Rusia, en la que ven un aliado estratégico más fiable, más útil y más compatible con el enfoque de Bamako en la lucha contrainsurgente.
Esta percepción se basa, en particular, en la capacidad de Rusia para entregar rápidamente material militar considerado esencial por las autoridades de transición, pero que los aliados occidentales antes dudaban en entregárselos en cantidades suficientes. A diferencia de los ejércitos occidentales que tienen reglas de enfrentamiento restrictivas, los paramilitares rusos también muestran poca preocupación por el respeto de los derechos humanos o las consecuencias de la lucha contrainsurgente sobre los civiles. Finalmente, los rusos acompañaron directamente a la Fama en los combates terrestres. En esto se diferencian de la misión Barkhane, que llevó a cabo las principales batallas en solitario, reduciendo las fuerzas malienses a una presencia simbólica. También se diferencian de las misiones de entrenamiento europeas, como la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM), que el ejército maliense considera inadecuada para sus necesidades.
Mali también ha llevado a cabo un reordenamiento sustancial de sus alianzas de seguridad regionales. Junto con Burkina Faso y Níger, otros dos países liderados por militares, Malí creó la Alianza de Estados del Sahel (AES) el 16 de septiembre de 2023. Este reemplaza al G5-Sahel que los tres países abandonaron, principalmente porque lo consideraban ineficaz y demasiado dependiente de los países occidentales. La AES tiene como objetivo consolidar la seguridad de los tres regímenes militares del Sahel central, en particular coordinando las políticas de defensa contra las insurrecciones armadas y contra cualquier otra forma de amenaza externa. En enero de 2024, los tres países AES se retiraron de la CEDEAO, a la que criticaron por su hostilidad, su falta de apoyo concreto en la lucha contra el “terrorismo” y una forma de sumisión a los intereses de Occidente.
Esta mejora de las alianzas de seguridad ha permitido un cierto aumento del poder del ejército maliense. Ahora es más activo sobre el terreno y ha sido colocado en el centro del sistema de seguridad territorial, una posición anteriormente ocupada por el ejército francés y por Minusma. Si el apoyo de los elementos rusos parece decisivo, la Fama siempre está presente durante las fases importantes de los combates. Los países AES también brindan una asistencia valiosa, aunque ad hoc, en términos de transporte aéreo o drones de combate.
La reanudación de Kidal, en el norte del país, en noviembre de 2023, después de más de una década de ausencia virtual de la administración maliense, se considera uno de los resultados de seguridad más concretos del giro soberanista. Esta victoria militar tuvo un importante impacto político en el país, reparando la humillante derrota del ejército maliense en esta misma ciudad en mayo de 2014 contra los mismos grupos separatistas. Constituye a la vez una venganza simbólica y un avance estratégico, e ilustra el deseo de las autoridades malienses de reafirmar su soberanía sobre todo el territorio nacional.
Sin embargo, al solicitar ayuda rusa, Malí ha pasado, según algunos observadores, de una dependencia a otra. El país perdería económicamente, porque Bamako paga ahora al menos una parte de esta ayuda, a diferencia de la que aportan los occidentales. Además, si bien el apoyo occidental prometió prolongarse en el tiempo, no hay garantía de que el apoyo de Rusia sea tan duradero. Bamako rechaza sin embargo, no sin argumentos, la idea de haber caído en una nueva forma de dependencia. A diferencia de la operación francesa Barkhane, que definió sus propios objetivos en el Sahel, los rusos apoyan una estrategia definida y elegida por Mali, como lo demuestra la ofensiva sobre Kidal.
Además, el ejemplo de la República Centroafricana (RCA), donde Rusia ejerce una fuerte influencia sobre las autoridades, a menudo se esgrime como advertencia sobre los riesgos de una dependencia excesiva de Moscú. Sin embargo, a diferencia de la República Centroafricana, los paramilitares rusos no ocupan un lugar central en el estrecho sistema de seguridad del presidente maliense. Allí tampoco han desarrollado una economía paralela tan fuerte.
Más allá del éxito alcanzado en Kidal, el giro soberanista no ha permitido, sin embargo, poner fin a la crisis de seguridad. Ciertamente, Bamako ha puesto en decadencia a los grupos separatistas privándolos de su bastión, pero a costa de la ruptura del diálogo político con ellos y del regreso del conflicto al norte del país. Animados por su victoria en Kidal, Fama y su aliado ruso intentaron, en julio de 2024, aprovechar su ventaja retomando la ciudad de Tinzawatène, situada a lo largo de la frontera con Argelia. Además del elevado número de muertos en las filas de las fuerzas malienses y de los paramilitares rusos, su derrota demostró que el equilibrio de poder está lejos de estar establecido a su favor.
Asimismo, el ascenso al poder de Fama no ha permitido lograr un éxito decisivo contra los yihadistas, en particular contra el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM). Afiliada a Al Qaeda, la principal organización yihadista activa en Mali demostró, a mediados de septiembre de 2024, una capacidad sin precedentes para atacar importantes objetivos militares, en pleno corazón de Bamako. En las zonas rurales, los yihadistas siguen controlando muchos territorios, incluso expandiéndose allí, al tiempo que ejercen presión sobre los centros urbanos, que permanecen en el seno del Estado maliense. Mientras tanto, los civiles siguen pagando un alto precio por la guerra. Este fenómeno no es nuevo, pero ha seguido empeorando desde 2021: desde principios de 2024, casi un millar de civiles han muerto en ataques perpetrados por grupos yihadistas o durante operaciones lideradas por Fama.
Finalmente, en términos más generales, la ruptura de la seguridad anunciada por el giro soberanista esconde una forma de continuidad con el sistema internacional del que Francia era líder. Como esta última, y en realidad mucho más que ella, las autoridades malienses están atrapadas en una lógica predominantemente militar que prima sobre los objetivos políticos, ya sea el diálogo con los insurgentes o la reforma de la gobernanza. Tras denunciar el acuerdo de Argel, Bamako lanzó el diálogo intermalí en diciembre de 2023. Boicoteado por parte de la clase política y grupos político-militares del norte del país, este proceso dio lugar, no obstante, a varias recomendaciones clave para responder a la crisis. Entre estas medidas está la idea de iniciar un nuevo diálogo con los grupos armados, incluidos los yihadistas. Sin embargo, estas recomendaciones apenas se han implementado.
Al final, las autoridades de transición no supieron aprovechar el espacio creado por la salida de Francia, ni por el fin del acuerdo de Argel, para definir, y sobre todo concretar, una estrategia que conceda un lugar más importante a los endógenos y no -respuestas políticas militares. Sin una estrategia de diálogo definida por el propio Malí, la crisis corre el riesgo de seguir empeorando sin que haya una solución a corto o medio plazo.
El frustrado reposicionamiento de la diplomacia soberanista
El giro soberanista ha llevado a un reposicionamiento de la diplomacia maliense en la escena regional e internacional. De hecho, las autoridades de transición desean romper con la política exterior de sus predecesores, percibida como una forma de estrecha alineación con los intereses occidentales. Para los promotores del soberanismo, se trata de situar los intereses del país en el centro de la diplomacia para recomponer alianzas y asociaciones. La idea, sin embargo, es objeto de diferentes interpretaciones dentro de las élites malienses, entre quienes interpretan la opción soberanista como una necesidad de romper con Occidente y otros que consideran que es más bien necesario diversificar las asociaciones.
En realidad, cualquiera que sea la opción elegida, los malienses están luchando por mantener el control de su reposicionamiento en un mundo cada vez más polarizado. De hecho, la asociación de seguridad con Rusia ejerce presión sobre la diplomacia maliense en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y la división del mundo en dos bloques antagónicos. Por un lado, Moscú, al prestar asistencia a Bamako, anima a Malí a alinearse con sus posiciones, en particular en la cuestión ucraniana, distanciándolo un poco más de algunos de sus socios occidentales. Por otra parte, algunos socios occidentales advierten a Bamako que ese acercamiento con Rusia no es compatible con el mantenimiento a largo plazo de una política de colaboración.
Sin embargo, sobre este último punto los países occidentales no son unánimes. Algunos, como España o Italia, piensan que debemos mantener vínculos con un país cuya estabilidad es fundamental para el futuro de la región y que no debemos abandonar el terreno maliense a la influencia rusa únicamente. Pero un número creciente de países occidentales están optando por una actitud menos conciliadora. Creyendo que la alianza con Rusia está llevando a Bamako a un callejón sin salida peligroso, han suspendido su ayuda presupuestaria directa al Estado, han reducido su ayuda al desarrollo y, en algunos casos, han cerrado su embajada. En enero de 2024, el ministro sueco de Asuntos Exteriores justificó la suspensión de la ayuda proporcionada por su país: “Cuando cooperamos con otros países, queremos que estos países también quieran cooperar con Suecia, pero la junta militar de Mali se está volviendo hacia Rusia en cambio.»
Mali, convertido en un campo de confrontación entre Rusia y Occidente, lucha por situar sus intereses en el centro de su propia diplomacia. Si bien el país se beneficiaría si estableciera asociaciones equilibradas sin elegir un bloque en detrimento de otro, una serie de presiones opuestas lo empujan a alinearse cada vez más con los intereses rusos. Incluso si lo niegan, las autoridades malienses corren hoy el riesgo de pasar de una forma de dependencia diplomática a otra. Sin embargo, este reposicionamiento tiene consecuencias importantes para Malí: si el país quizás haya ganado en el ámbito de la seguridad, al recuperar la autonomía de elección, esto se produce a costa de una reducción significativa de la asistencia financiera internacional y, en particular, de la occidental.
Las autoridades malienses aprovechan cada oportunidad para demostrar que están compensando la pérdida del apoyo occidental forjando nuevas asociaciones. A partir de 2022, el ministro maliense de Asuntos Exteriores, Abdoulaye Diop, indicó que “Malí (siguió) estableciendo asociaciones estratégicas y no (se consideró) aislado”. De hecho, la diplomacia maliense busca desarrollar asociaciones que lo saquen de la órbita occidental, forjando nuevos acuerdos o revitalizando viejos vínculos con países tan diversos como Ruanda, Marruecos, Turquía e Irán. En enero de 2024, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ofreció a los tres países sin litoral del Sahel central, incluido Malí, un acceso estratégico al océano Atlántico para desarrollar sus economías. Sin embargo, la financiación de la infraestructura viaria o ferroviaria necesaria para esta nueva conexión regional de economías sigue siendo muy incierta.
El otro gran desafío para Malí es la gestión de sus relaciones con sus vecinos inmediatos, así como con la CEDEAO. También desde este punto de vista, la opción soberanista de las autoridades ha cambiado fundamentalmente las cartas. De hecho, las tensiones con el bloque regional de África Occidental han aumentado considerablemente en los últimos dos años. En enero de 2022, la CEDEAO impuso sanciones diplomáticas, económicas y comerciales contra el país cuando las autoridades decidieron extender la transición sin celebrar elecciones. En respuesta, Bamako incrementó los actos de desconfianza hacia la organización. Tras crear la AES en septiembre de 2023, Malí anunció su salida de la CEDEAO unos meses después.
A nivel bilateral, las relaciones también están tensas con un cierto número de miembros del bloque, a riesgo de llegar a un punto de ruptura. Por lo tanto, los vínculos se han deteriorado particularmente con Costa de Marfil, un país influyente en la región donde reside una fuerte diáspora maliense. Bamako cree que el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, desempeñó un papel destacado en la decisión de la CEDEAO de sancionar a Mali en 2022. También le critica por su proximidad a Francia y Occidente. Un signo de las tensiones fue que las autoridades malienses arrestaron, en julio de 2022, a 49 soldados marfileños en el aeropuerto de Bamako antes de acusarlos de “poner en peligro la seguridad del Estado ”. La mayoría de los militares permanecieron detenidos en Malí hasta diciembre de 2022. El incidente se resolvió finalmente gracias a la mediación togolesa en diciembre de 2023, pero las relaciones entre Bamako y Abiyán siguen siendo tensas.
Las relaciones con Argelia y Mauritania también se han deteriorado significativamente tras la derogación, deseada por Bamako, del acuerdo de paz de 2015, en el que Argel y Nuakchot actuaron como mediadores, y la reanudación del conflicto en el norte del país. Además, la continuación de los combates entre la Fama, apoyada por los combatientes de Wagner, y los grupos rebeldes del Marco Estratégico Permanente (CSP) y los yihadistas del JNIM en Tinzawatène preocupa a Argel. Enojado por la presencia de combatientes extranjeros en su frontera, el gobierno argelino teme las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado. Mauritania, que alberga uno de los principales campos de refugiados malienses, también está alarmada por el aumento de los incidentes de seguridad en su propia frontera. Bamako intentó calmar las tensiones enviando una delegación de alto nivel a las autoridades mauritanas en abril de 2024, pero la iniciativa tuvo un éxito limitado. Por su parte, el Gobierno maliense está molesto por la presencia de varios responsables de la CSP en la capital mauritana.
En última instancia, lo que está sucediendo en el escenario regional refleja la dinámica internacional. La opción soberanista defendida por las autoridades malienses, especialmente en términos de seguridad, les ha llevado a endurecer las relaciones con algunos de sus vecinos y tiende a aislarlos dentro de la subregión. Bamako compensa esta situación acercándose a otros actores regionales, como Marruecos y, sobre todo, apostando por la AES. Si esta alianza ofrece ventajas en términos de seguridad, en particular facilitando la puesta en común de recursos militares y de inteligencia frente a amenazas comunes, no es suficiente para reequilibrar las relaciones diplomáticas con los países de la subregión, que en general se han deteriorado.
La economía, ¿el talón de Aquiles del giro soberanista?
En Malí, el Estado es un actor central en la vida económica. Desempeña un papel decisivo en la producción de servicios básicos y es el mayor empleador en la economía formal. Sin embargo, el giro soberanista de las autoridades tiene importantes repercusiones en el presupuesto del Estado, limitando su capacidad para mantener su papel en los ámbitos económico y financiero.
Las autoridades de transición creen que la soberanía de Malí no puede ser efectiva sin alejarse de lo que se percibe como dependencia financiera de los donantes occidentales. Este enfoque contribuye al fuerte deterioro de las relaciones con algunos de los socios de Malí, escaldados por su acercamiento con Rusia. Por un lado, las autoridades se niegan a recibir cualquier apoyo que consideren que no respeta su soberanía. En 2023, el gobierno renunció así a una dotación presupuestaria de 50 millones de euros de la Unión Europea (UE), al considerar que no era conforme con los principios que guían la acción pública definidos por el presidente de la transición, Assimi Goïta, en particular en lo que respecta a la capacidad del Estado definir por sí mismo las prioridades de utilización de esta ayuda. Por otro lado, los socios también han reducido o suspendido su ayuda financiera por su cuenta. Éste suele ser el caso de las ayudas presupuestarias directas, pero también afecta a proyectos de desarrollo que, sin estar controlados por el Estado, permiten mantener importantes servicios públicos, como la salud o la educación.
Como resultado, la proporción de asistencia internacional en el presupuesto estatal de Malí ha disminuido considerablemente en los últimos años. Según las leyes financieras de Malí, la proporción de préstamos y subvenciones que contribuyen directamente al presupuesto estatal alcanzó alrededor del 17 por ciento en 2017, el último año del primer mandato del presidente IBK, e incluso superó un máximo del 29 por ciento en 2020, cuando fue derrocado. Desde entonces, han caído continuamente, aumentando a menos del 13 por ciento en 2022, menos del 5 por ciento en 2023, y no se espera que superen el 4 por ciento en 2024. Sin embargo, las cuentas públicas siguen mostrando un aumento constante en el presupuesto general del Estado. , lo que sugiere que las autoridades públicas malienses están logrando compensar la caída de la ayuda internacional. Según datos del gobierno, el déficit presupuestario del Estado maliense también se mantiene casi constante, situándose en 683 mil millones de francos CFA en 2024 (1,13 mil millones de dólares), frente a 690 mil millones de francos CFA en 2023 (1,14 mil millones de dólares).
Sin embargo, estas cifras no deben crear ninguna ilusión: el Estado concentra cada vez más sus recursos en los gastos de funcionamiento (principalmente salarios), en detrimento de los gastos de inversión que permiten mantener la economía en funcionamiento y ofrecer mejores servicios a la población. En 2017, el gasto ordinario –esencialmente el gasto operativo del Estado de Malí– y el gasto de inversión representaron, respectivamente, alrededor del 55 por ciento y el 45 por ciento del presupuesto. En 2023, ascendieron al 79 por ciento y al 21 por ciento respectivamente, lo que ilustra la fuerte disminución de la capacidad del Estado para invertir en el desarrollo de los servicios públicos.
Además, ante estas nuevas limitaciones presupuestarias y financieras, Bamako tiene dificultades para recaudar fondos en el mercado regional. En 2023, cuando Malí buscaba 25.000 millones de francos CFA (42,2 millones de dólares) como parte de su estrategia de gestión de deuda, el país tuvo que enfrentarse a la reticencia de los inversores en el mercado financiero de la UEMOA. Sólo logró movilizar 9.500 millones de francos CFA (16 millones de dólares), una tasa de cobertura del 38 por ciento, la mayor parte de los cuales provino de instituciones bancarias malienses. En una entrevista con Jeune Afrique en septiembre de 2023, el presidente de la patronal maliense, Mossadeck Bally, reconoció que “Malí todavía estaba boicoteado financieramente” y que “las relaciones bancarias seguían siendo difíciles”. La reciente decisión del gobierno de desembolsar 200.000 millones de francos CFA (331 millones de dólares) para saldar la deuda interna es una medida positiva, pero sigue siendo insuficiente para restablecer plenamente la confianza de los inversores nacionales y atraer capital extranjero.
En términos generales, el entorno económico de Malí se ha deteriorado significativamente y las incertidumbres políticas preocupan a los inversores potenciales. La inestabilidad política y de seguridad del país genera condiciones de endeudamiento desfavorables, y Malí enfrenta tasas de interés del 8 al 10 por ciento, en comparación con un promedio regional del 6 al 7 por ciento. El servicio de la deuda, que ya alcanzó los 233.000 millones de francos CFA (387 millones de dólares) en el presupuesto de 2024, un aumento del 11,6 por ciento en comparación con 2023, podría afectar aún más los ingresos estatales. La reciente detención de representantes británicos de una empresa minera australiana con el objetivo de obligarlos a pagar impuestos atrasados en disputa tampoco ha ayudado al clima empresarial. Si las autoridades malienses sin duda tienen razón al renegociar las condiciones de los contratos que las vinculan con las grandes empresas internacionales, el uso de métodos tan brutales podría volverse contra el Estado y ahuyentar a los inversores.
Las dificultades financieras del Estado maliense están repercutiendo en determinados ámbitos estratégicos como el energético. Durante varios meses, el gobierno no ha logrado resolver las interrupciones que afectan el suministro eléctrico en todo el país, particularmente en Bamako. La interrupción de las ayudas presupuestarias y la ralentización de la financiación internacional han perjudicado gravemente la capacidad del país para importar combustible y mantener sus instalaciones eléctricas. Las tensiones con Costa de Marfil, un importante proveedor regional de electricidad, han empeorado aún más las cosas. Esta situación afecta a la vida cotidiana de los malienses y a las actividades económicas. Sometidas a elevados costes energéticos y frecuentes cortes de energía, las empresas ven disminuir su competitividad. La crisis también tiene repercusiones en otros sectores sociales: las escuelas, que ya afrontan importantes dificultades, y las infraestructuras sanitarias, muy afectadas. La decisión de Bamako de abandonar la CEDEAO podría complicar el comercio de Malí con el resto de la región.
Además, las autoridades invierten de forma prioritaria en las áreas de defensa y seguridad interior, mucho más que en sectores sociales como la educación y la salud. Entre 2020 y 2024, el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó un 38 por ciento, superando el de Educación, que aún así aumentó un 29 por ciento durante el período. Al mismo tiempo, el presupuesto del Ministerio de Seguridad Interior ha aumentado más del 80 por ciento. Si la inversión en defensa y seguridad ya era elevada con IBK, parece que la tendencia está aumentando con las autoridades actuales, en detrimento de otros sectores como el de la salud. Así, entre 2020 y 2024, el presupuesto del Ministerio de Sanidad aumentó sólo un 8 por ciento, casi cuatro veces menos que el de Defensa.
Sin embargo, las autoridades no permanecen pasivas ante estas dificultades financieras. Buscan, en particular, relanzar y diversificar las asociaciones en las áreas donde su disputa con los socios occidentales lo expone más. Así, en noviembre de 2023, Rusia y Mali firmaron memorandos en los ámbitos de la energía, las minas y el transporte. En mayo de 2024, en colaboración con la Agencia Rusa de Energía Atómica, las autoridades malienses iniciaron las obras de construcción de una central de energía solar que debería contribuir a aumentar la producción nacional de electricidad en un 10 por ciento. Rusia también se ha comprometido a entregar fertilizantes y combustible a precios competitivos.
Más recientemente, el presidente chino recibió a su homólogo maliense y declaró que las relaciones entre los dos países ahora habían sido elevadas al estatus de asociación estratégica. Ciertamente es demasiado pronto para evaluar lo que esto significa para Mali, pero la revitalización de la relación con Beijing suscita grandes esperanzas en Bamako. Por último, ante las crecientes dificultades económicas y financieras, las autoridades malienses han adoptado recientemente una actitud más conciliadora hacia las principales instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Ajustar trayectoria
Las autoridades malienses no deben malinterpretar la verdadera naturaleza de las aspiraciones soberanistas de su población. Si la ruptura con algunos socios externos considerados ineficaces sirvió como elemento movilizador, no es suficiente para satisfacer todas las necesidades de los malienses. En tal contexto, el apoyo popular podría desmoronarse tan rápidamente como apareció si el régimen no logra pacificar el país, ni brindar servicios básicos a una población demandada, ni finalmente revivir una economía en gran parte desmoronada. El régimen podría entonces encontrarse en un callejón sin salida socioeconómico y de seguridad.
Para hacer frente a estos desafíos, las autoridades malienses deberían considerar una versión reequilibrada del cambio soberanista iniciado hace tres años. El nombramiento en noviembre de 2024 del general Abdoulaye Maïga, ex Ministro de Administración Territorial, para el cargo de Primer Ministro, en sustitución de Choguel Maïga, podría ser la oportunidad para tal reajuste.
Esto podría implicar la adopción de tres medidas correctivas importantes: un esfuerzo de inversión en sectores sociales eclipsados durante mucho tiempo por el gasto militar, el relanzamiento de asociaciones financieras externas, incluso con organizaciones financieras multilaterales y Estados occidentales para permitir que el Estado recupere sus capacidades de inversión, y la promoción de una visión inclusiva del soberanismo, a través del fortalecimiento de la cohesión social y un verdadero diálogo político entre los malienses.
Las autoridades deberían reequilibrar el gasto público en beneficio de sectores sociales esenciales. Para ello, deben corregir la excesiva prioridad que actualmente se da al gasto en el sector de defensa. No se trata de detener las inversiones en este ámbito mientras la situación de seguridad continúa deteriorándose, sino de hacer ajustes. El Estado maliense ha priorizado el gasto en defensa y seguridad durante más de diez años. Iniciada bajo el presidente IBK, esta tendencia no ha hecho más que reforzarse en los últimos tres años bajo la influencia del general Assimi Goïta. Las autoridades deberían reconocer que esta situación crea graves dificultades materiales para la población e iniciar un plan nacional de inversiones en al menos dos áreas prioritarias: educación y salud. A corto plazo, Bamako también debería buscar formas de reactivar una economía que sufre por la crisis energética y la disminución de las inversiones.
Será difícil aumentar el gasto social y revitalizar el tejido económico sin mayores recortes presupuestarios. Además de la necesidad de racionalizar el gasto, en particular reduciendo el estilo de vida del Estado y luchando eficazmente contra la corrupción, deberían garantizarse mejores condiciones de acceso a los mercados financieros. Sin embargo, este acceso depende en parte del estado de las relaciones que Bamako mantenga con los organismos financieros multilaterales, en particular el Banco Mundial y el FMI. También depende de la capacidad de las autoridades malienses para tranquilizar a la comunidad empresarial maliense. En este punto, medidas económicas como la liquidación de la deuda pública son alentadoras pero insuficientes.
Las autoridades también deben tomar medidas políticas para reducir la incertidumbre, en particular comprometiéndose a respetar un calendario electoral. El retorno al orden constitucional podría aumentar enormemente la confianza del mundo empresarial y del sector privado en Malí. Reanudando el funcionamiento normal de las instituciones políticas, no se trata de responder a los mandatos de los actores internacionales sino de tranquilizar a los sectores económico y financiero y, más ampliamente, a todos los malienses.
A falta de mejoras significativas en los sectores sociales y de una reactivación de la actividad económica, el discurso soberanista corre el riesgo de quedar reducido a un simple encantamiento, un “cambio sin cambio” del que las poblaciones inevitablemente terminan cansándose.
Reconectarse con vecinos y antiguos aliados occidentales
Los grandes planes de inversión necesarios para el desarrollo de Malí no se pueden lograr sin recursos que correspondan a las ambiciones y necesidades. Reconectarse con socios occidentales no significa volver a caer en la dependencia e ir en contra de la soberanía del país.
Algunos de los socios aceptaron la decisión de las autoridades de negociar con nuevos aliados en términos de seguridad. Aunque lo deploren, están dispuestos a apoyar al Estado maliense en otros ámbitos esenciales, siempre que esta ayuda no se ponga al servicio de una política represiva o liberticida. El gobierno de Mali será juzgado por sus acciones: si las tropas malienses cometen abusos contra la población civil o si las autoridades reprimen brutalmente cualquier forma de oposición política, los socios internacionales, y en particular los occidentales, podrían sacar conclusiones que impongan su nivel de apoyo a esta situación gobierno.
En resumen, para Bamako se trata de adoptar un enfoque más equilibrado en sus relaciones con los socios externos, inspirándose en el de la no alineación de los años 1960. Esta posición permitiría a Malí compatibilizar las diferentes asociaciones combinando sus respectivas ventajas y combinando seguridad, soberanía y asociaciones en los ámbitos socioeconómicos.
Las autoridades malienses han mantenido buenas relaciones con algunos países de la CEDEAO, como Senegal, pero también deberían centrarse en mejorar los vínculos con otros vecinos inmediatos, en particular Costa de Marfil (también miembro de la CEDEAO) y Argelia. Después de una década en la que los socios de Bamako descuidaron a menudo la soberanía de las decisiones malienses, las autoridades actuales han enviado el mensaje, a veces muy bruscamente, de que tal actitud ya no sería aceptada. El mensaje ha sido escuchado: ahora debemos reconstruir los vínculos regionales sobre la base de asociaciones saludables. Los países de la subregión tienen demasiados intereses en común, empezando por la lucha contra las insurgencias yihadistas, como para arriesgarse a caer en la trampa del aislamiento o jugar unos contra otros.
Por su parte, los socios externos, principalmente occidentales, también tienen un papel que desempeñar para permitir a las autoridades corregir la trayectoria de la transición. En primer lugar, no deberían subestimar la aspiración al soberanismo, que no es sólo una estratagema para conservar el poder sino que también refleja un profundo deseo de renovación entre la población maliense. Luego, los socios deben aprender a lidiar con el discurso soberanista y al mismo tiempo tener cuidado de evitar los enfoques paternalistas o de enseñanza que los malienses los critican. Esto es tanto más necesario cuanto que este cambio está vinculado a un pasado mal digerido, marcado, en particular, por los traumas de la era colonial.
En lugar de rechazar directamente el giro soberanista, los socios externos de Malí, en particular los occidentales, deberían tratar de identificar posibles convergencias de intereses y hacer compatibles sus intervenciones con una versión más inclusiva y pacífica del soberanismo. Siguiendo este enfoque, Bamako podría seguir escuchando a los socios occidentales sin abandonar los principios esenciales en los que quieren basar sus asociaciones, particularmente en términos de gobernanza y respeto de los derechos humanos. El Sahel juega un papel importante en la estabilidad de la región de África Occidental, la gestión de las rutas migratorias e incluso el control de los efectos del cambio climático. Todas estas son cuestiones que los socios occidentales no pueden descuidar.
Por su parte, Rusia podría alentar a las autoridades malienses a explorar soluciones no militares para responder a la crisis de seguridad. De hecho, la opción militar sólo es útil si se pone al servicio de una política ambiciosa de diálogo y reconciliación nacional. Por no haberlo comprendido suficientemente, Francia se estancó militarmente en Mali y la buena reputación adquirida tras la operación militar Serval en 2013 se desvaneció y luego se volvió contra París. Por lo tanto, Moscú tendría todo el interés en aprender de la experiencia francesa en Mali. El aura de la que disfrutan los rusos desde la reconquista de Kidal a finales de 2023 también podría desaparecer rápidamente a medida que la situación de seguridad siga deteriorándose en determinadas zonas, como lo demuestra el reciente ataque a Bamako. Un fracaso así podría comprometer las ambiciones rusas en el Sahel y manchar su imagen como socio confiable en parte del continente. Por el contrario, una estabilización de Malí representaría un gran éxito diplomático para Rusia.
Desarrollar una versión más inclusiva del soberanismo y lanzar un diálogo real
En lugar de profundizar las divisiones entre los malienses, el discurso soberanista debería finalmente promover la unidad nacional. Hasta ahora, las autoridades han hecho la vista gorda ante ciertos excesos de sus partidarios, en particular la difusión de información falsa o discursos de odio contra sus adversarios y opositores. Sin embargo, deberían diferenciarse más claramente de estos abusos que presentan un alto riesgo para la cohesión social. Asimismo, el diálogo entre malíes, que las autoridades impulsaron en mayo de 2024, seguirá siendo una ilusión si no va acompañado de propuestas concretas dirigidas a las fuerzas políticas tradicionales y de una mano tendida hacia los grupos político-militares del norte del país. . Sin embargo, desde el fin del sistema que acompañó al acuerdo de paz de Argel, las autoridades son ahora plenamente responsables de tomar decisiones en materia de reconciliación y tienen la responsabilidad de tomar iniciativas. Deben adoptar un enfoque inclusivo, el único capaz de unir a los malienses, promover la paz y contribuir al desarrollo sostenible del país.
En concreto, las autoridades de transición deben aprovechar la oportunidad de elaborar una carta para la paz, una de las recomendaciones resultantes del diálogo intermalí de mayo de 2024, para calmar el clima político y relanzar las conversaciones con las fuerzas beligerantes. Ciertamente, la perspectiva de una oferta ambiciosa de diálogo parece incierta en el contexto actual, ya que las partes han abusado tanto de la retórica marcial en los últimos años que les resulta difícil salir sin perder la cara. Sin embargo, tras doce años de crisis y la intervención de aliados militares tan diversos como Francia y Rusia, los insurgentes no han sido derrotados en el terreno militar. Esto demuestra que no hay otros resultados viables que el diálogo político directo entre el mayor número de beligerantes.
Esta ambición puede lograrse si las distintas partes expresan públicamente su voluntad. Existen signos de timidez. En septiembre de 2024, un asesor militar de Assimi Goïta reconoció que no se podía poner fin a la crisis utilizando únicamente medios militares. Un mes después, en una entrevista concedida al periodista Wassim Nasr, especialista en grupos yihadistas, el jefe de Katiba Macina, Hamadoun Kouffa, recordó que su organización estaba abierta al diálogo, siempre que se celebrara respetando la sharia. Esto abarca tantas dimensiones de la vida humana y es objeto de tantas interpretaciones diferentes que, lejos de cerrar puertas, la referencia a la ley islámica en realidad abre perspectivas de negociación sobre temas tan diversos como la gobernanza, la educación o la justicia. El entonces primer ministro Choguel Maïga, destituido de su cargo por otros motivos en noviembre de 2024, reaccionó rápidamente a la salida de Kouffa, declarándose opuesto a cualquier diálogo que no vaya precedido de un debilitamiento previo de los grupos yihadistas.
Este proceso también puede tener éxito si, a diferencia de lo que ocurrió en la década de 2010, está enteramente impulsado por malienses de diversas opiniones y orígenes. Los socios regionales e internacionales pueden apoyar esta dinámica, pero deben asegurarse de escuchar más, no imponer soluciones y apoyar las iniciativas locales. A los ojos de una parte de la población maliense entrevistada por Crisis Group, la mayor victoria del soberanismo sería lograr los compromisos necesarios para llevar la paz al país. El gobierno tiene una gran responsabilidad en este sentido y debería tomar la iniciativa, en consulta con sus adversarios, de establecer un equipo diverso y creíble de mediadores malienses para iniciar este proceso. A corto plazo, una mejora de la situación de seguridad también reducirá las necesidades de recursos para este sector.
A medida que esta discusión vaya tomando forma y se abra la perspectiva de un diálogo político, los beligerantes podrían acordar el establecimiento de altos el fuego, primero localizados para que el equipo de mediadores pueda circular por las diferentes regiones del país, luego más generalizados para que se pueda establecer un verdadero diálogo puede comenzar.
Finalmente, en paralelo a estos esfuerzos, las autoridades deberían aclarar el calendario electoral que actualmente se encuentra suspendido. En primer lugar, porque las elecciones generales fortalecerían la legitimidad de las autoridades electas y, por tanto, su capacidad para llevar a cabo un diálogo intermalí verdaderamente ambicioso. Luego, porque la popularidad del régimen militar no significa que los malienses rechacen los propios principios democráticos. Se sintieron bastante decepcionados por la forma en que los regímenes anteriores vaciaron estos principios democráticos de su significado, privando al juego electoral de su capacidad de producir una alternancia real, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y despertar esperanza, especialmente entre los jóvenes.
Conclusión
Iniciado en mayo de 2021, el giro soberanista permitió a las autoridades malienses asegurarse el apoyo popular fuera de cualquier proceso electoral. Ha reavivado una forma de esperanza en la acción del Estado entre una población probada por más de diez años de crisis e intervenciones extranjeras que se han mostrado incapaces de restablecer la seguridad en el país. Pero este enfoque también conlleva serios riesgos para Malí. Al alejarse bruscamente de algunos socios internacionales, incluidos los occidentales, las autoridades han debilitado los recursos del Estado y su capacidad de producir servicios esenciales, mientras que el acercamiento con Rusia no ha permitido, por el momento, resolver la crisis de seguridad. Mientras luchan por satisfacer las expectativas de los malienses, las autoridades han reaccionado aplicando un endurecimiento autoritario. La precaria situación de seguridad y el empeoramiento de las dificultades socioeconómicas exigen una corrección de la trayectoria. Para el poder actual, no se trata de romper con el giro soberanista, que ha permitido recrear un vínculo anteriormente tenso entre el Estado y los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, sino más bien de reajustarlo. Este enfoque implica, en particular, hacer mayor hincapié en las inversiones en sectores sociales, con demasiada frecuencia descuidados en favor del gasto en seguridad, calmar las relaciones con los socios financieros para devolver al Estado sus medios de inversión y detener la corriente autoritaria actual favoreciendo la cohesión social y el diálogo político. El camino hacia ese proceso llevará meses –si no años–, pero después de más de una década de conflicto, no hay atajos para un retorno duradero a la paz.
Artículo publicado originalmente en Crisis Group