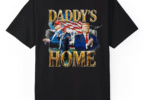Los Juegos Olímpicos modernos nacieron bajo el ideal del barón Pierre de Coubertin de crear un evento deportivo internacional que promoviera la paz y el entendimiento entre naciones. El lema olímpico “Citius, Altius, Fortius” (más rápido, más alto, más fuerte) pretendía establecer una competencia noble, alejada de las tensiones políticas mundiales.
Sin embargo, desde su inauguración en Atenas en 1896, la historia de los Juegos Olímpicos ha estado inextricablemente ligada a los acontecimientos geopolíticos de cada época, desmintiendo constantemente el discurso oficial de que “la política no debe entrometerse en el deporte”.
Los orígenes políticos de los Juegos Olímpicos modernos
Cuando Pierre de Coubertin revivió los Juegos Olímpicos a finales del siglo XIX, ya existía una motivación política subyacente. Tras la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), Coubertin creía que la falta de vigor físico había contribuido a la derrota militar francesa.
Su visión de restaurar los Juegos Olímpicos estaba parcialmente inspirada por el deseo de fortalecer físicamente a la juventud francesa para futuros conflictos.
En 1894, Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional (COI) y los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas en 1896. Ya entonces, la selección de participantes reflejaba las realidades geopolíticas: solo participaron 14 naciones, todas ellas potencias occidentales o sus aliados. Las naciones colonizadas, que constituían gran parte del mundo, no estuvieron representadas.
En estos primeros juegos, las tensiones nacionalistas ya eran evidentes. Cuando el atleta estadounidense James Connolly ganó el primer evento olímpico moderno (el triple salto), insistió en que se izara la bandera estadounidense durante la ceremonia de premiación, estableciendo un precedente para el uso de los Juegos como plataforma de orgullo nacional.

Berlín 1936: La olimpiada nazi
Quizás el ejemplo más claro de la instrumentalización política de los Juegos Olímpicos ocurrió en Berlín en 1936. Cuando Alemania recibió la sede en 1931, el Partido Nazi aún no había ascendido al poder.
Para cuando se celebraron los Juegos, el régimen de Hitler llevaba tres años en el gobierno, implementando políticas de persecución política, racistas y de claras agresividad.
Hitler vio en los Juegos una oportunidad propagandística sin precedentes para mostrar al mundo la “superioridad” aria y la eficiencia de la Alemania nazi. El gobierno invirtió unos 42 millones de reichsmarks en los Juegos, una suma astronómica para la época.
El nuevo estadio olímpico de Berlín, con capacidad para 100,000 espectadores, fue diseñado por el arquitecto de Hitler, Albert Speer, como un monumento a la grandeza alemana.
Para la ocasión, el régimen nazi “limpió” temporalmente la ciudad de signos antisemitas, retirando carteles que prohibían la entrada a judíos en establecimientos públicos y disminuyendo la violencia callejera contra minorías.
Esta fue una maniobra calculada para presentar una imagen tolerante ante los visitantes extranjeros mientras continuaban las políticas de persecución en el resto del país.
Varios países consideraron boicotear los Juegos como protesta contra las políticas nazis. Estados Unidos estuvo cerca de no participar, pero finalmente decidió enviar a sus atletas, incluyendo a Jesse Owens, quien ganó cuatro medallas de oro y desafió la narrativa de la supremacía aria.
Contrario a la leyenda popular, Hitler no se negó a estrechar la mano de Owens específicamente; había dejado de saludar a todos los atletas después del primer día de competencias por consejo del COI.
A pesar de los éxitos de Owens y otros atletas no arios, los Juegos fueron un triunfo propagandístico para el régimen nazi. La película “Olympia” de Leni Riefenstahl, encargada por el Ministerio de Propaganda dirigido por Joseph Goebbels, inmortalizó los Juegos con técnicas cinematográficas revolucionarias que realzaban la estética nazi. Alemania encabezó el medallero con 89 medallas totales (33 de oro), reforzando la imagen de “superioridad” que el régimen quería proyectar.
El COI, liderado entonces por el conde Henri de Baillet-Latour, decidió no interferir con los asuntos políticos internos de Alemania, estableciendo un precedente problemático de no intervención que continuaría durante décadas.
Este episodio demostró claramente cómo los Juegos Olímpicos, lejos de ser un espacio neutral, pueden convertirse en una poderosa herramienta de legitimación para regímenes autoritarios.

La Guerra Fría y los Juegos Olímpicos
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un campo de batalla simbólico entre el Este y el Oeste. La Unión Soviética, que había rechazado participar en los “Juegos burgueses” antes de la guerra, ingresó a la competencia olímpica en Helsinki 1952, reconociendo el valor propagandístico de las victorias deportivas.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS transformó las competencias olímpicas en algo más que simples eventos deportivos; se convirtieron en demostraciones de la supuesta superioridad de cada sistema político-económico.
Cada medalla ganada era celebrada como una victoria ideológica. Entre 1952 y 1988, Estados Unidos y la Unión Soviética dominaron consistentemente el medallero olímpico.
Melbourne 1956: La primera crisis política explícita
Los Juegos de Melbourne 1956 fueron los primeros en experimentar boicots políticos significativos. Egipto, Irak y Líbano se retiraron en protesta por la Crisis de Suez, mientras que España, Suiza y los Países Bajos boicotearon los Juegos en respuesta a la supresión soviética de la “Revolución Húngara”.
Durante estos Juegos, la semifinal de waterpolo entre Hungría y la URSS, conocida como el “Baño de sangre de Melbourne”, se convirtió en un violento símbolo del conflicto geopolítico, cuando los jugadores de ambos equipos se enfrentaron físicamente en la piscina.
El caso de las dos Alemanias
La división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial presentó un dilema olímpico. ¿Debería existir un equipo alemán unificado o dos equipos separados? Entre 1956 y 1964, los atletas de Alemania Oriental y Occidental compitieron bajo una bandera común, un compromiso que reflejaba la esperanza de reunificación.
Sin embargo, a partir de 1968, la República Democrática Alemana (RDA) y la República Federal Alemana (RFA) enviaron equipos independientes, simbolizando la consolidación de la división durante la Guerra Fría.
La RDA, con una población muy inferior a la de Alemania Occidental, desarrolló un programa deportivo estatal extraordinariamente exitoso, llegando a superar a la RFA en el medallero olímpico.
Este éxito se utilizó como propaganda para demostrar la superioridad del sistema socialista debido a la masiva inversión estatal en el deporte. Esta política estatal exitosa años más tarde fue vilipendiada por la propaganda occidental, la cual utilizo el “Plan 14.25” como una política de dopaje continuo, algo que no tiene sustento real.
México 1968: Protestas y política racial
Los Juegos Olímpicos de México 1968 ocurrieron en un contexto de agitación global: protestas estudiantiles, movimientos por los derechos civiles y oposición a la guerra de Vietnam. Diez días antes de la inauguración, el gobierno mexicano masacró a cientos de manifestantes estudiantiles en Tlatelolco, un hecho que el COI ignoró completamente.
El momento más emblemático de estos Juegos fue el podio del 200 metros masculino, donde los medallistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos levantaron sus puños enguantados de negro en un saludo del “Black Power” mientras sonaba el himno nacional estadounidense.
Esta acción, que buscaba visibilizar la opresión racial en Estados Unidos, les costó la expulsión inmediata de la Villa Olímpica por orden del presidente del COI, Avery Brundage, quien irónicamente no había tenido problemas con el saludo nazi en Berlín 1936.
Peter Norman, el atleta australiano que ganó la medalla de plata, apoyó la protesta usando un distintivo del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Como resultado, fue excluido del equipo olímpico australiano para Múnich 1972, a pesar de clasificar repetidamente.
Múnich 1972: Terror y tragedia
Los Juegos de Múnich 1972 quedaron marcados por uno de los episodios más trágicos de la historia olímpica: el ataque del grupo propalestino Septiembre Negro que buscaba la libertad de cientos de prisioneros palestinos los cuales estaban muriendo en prisión detenidos por Israel.
En esa ocasión 11 miembros de la delegación israelí murieron en un confuso episodio en medio de la operación de rescate. Este acontecimiento insertó violentamente el conflicto árabe-israelí en el escenario olímpico.
La decisión del COI de continuar con los Juegos después de una pausa de solo 34 horas fue ampliamente criticada. La frase pronunciada por el entonces presidente del COI, Avery Brundage, “The Games must go on” (“Los Juegos deben continuar”), reflejó la determinación correcta del Comité de mantener la apariencia de neutralidad política incluso frente a la tragedia.

Boicots masivos: Montreal 1976, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984
Montreal 1976
Veintidós naciones africanas boicotearon los Juegos en protesta por la participación de Nueva Zelanda, cuyo equipo de rugby había jugado contra Sudáfrica, país bajo sanciones deportivas internacionales debido al apartheid.
El hecho de que el rugby no fuera un deporte olímpico no impidió que estas naciones vieran una contradicción en permitir que Nueva Zelanda compitiera mientras mantenía vínculos deportivos con el régimen segregacionista.
Moscú 1980
En respuesta a la intervención militar soviética de Afganistán en diciembre de 1979, Estados Unidos lideró un boicot masivo a los Juegos de Moscú que involucró a 65 naciones. El presidente Jimmy Carter presionó agresivamente a sus aliados para unirse al boicot, amenazando con retener apoyo económico y militar en algunos casos. Naciones como Gran Bretaña, Francia y Australia permitieron que sus atletas participaran, pero bajo la bandera olímpica, no la nacional.
La ausencia de tantos países, especialmente potencias deportivas como Estados Unidos, Alemania Occidental, Japón y Canadá, devaluó significativamente muchas competencias. La URSS ganó un número récord de medallas (195, incluyendo 80 de oro), pero estas victorias quedaron marcadas por la ausencia de competidores clave.
Los Ángeles 1984
En lo que muchos consideraron una represalia política, la Unión Soviética y 14 de sus aliados boicotearon los Juegos de Los Ángeles 1984, citando “preocupaciones de seguridad” para sus atletas. Solo Rumania, entre los países del bloque oriental, envió a sus deportistas. Como era de esperar, Estados Unidos dominó el medallero con 174 medallas (83 de oro).
Estos boicots consecutivos privaron a toda una generación de atletas de la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos, sacrificados como peones en el tablero geopolítico de la Guerra Fría.

El apartheid y la exclusión de Sudáfrica
El caso de Sudáfrica representa uno de los ejemplos más claros de sanción deportiva por motivos políticos, y es notable porque contó con amplio apoyo internacional. Sudáfrica había participado en los Juegos Olímpicos desde 1908, pero bajo el régimen del apartheid, implementado oficialmente desde 1948, solo los atletas blancos podían representar al país en competencias internacionales.
Después de años de presión internacional, el COI finalmente suspendió a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos en 1964 y la expulsó formalmente en 1970. Esta exclusión se mantuvo hasta 1992, cuando, tras la liberación de Nelson Mandela y el inicio del desmantelamiento del apartheid, Sudáfrica fue readmitida en el movimiento olímpico.
La exclusión de Sudáfrica es frecuentemente citada como un ejemplo del poder del aislamiento deportivo para generar presión sobre regímenes políticos. Sin embargo, es importante notar que esta sanción tuvo efecto porque contó con un consenso internacional casi unánime, Formaba parte de un régimen más amplio de sanciones económicas y diplomáticas y se aplicó de manera consistente durante décadas
La campaña contra el apartheid sudafricano unió a la comunidad internacional de una manera que pocos otros temas han logrado, con particular liderazgo de las naciones africanas recientemente independizadas y del bloque soviético.
Incluso naciones occidentales como Estados Unidos, que inicialmente resistieron las sanciones económicas contra Sudáfrica por intereses comerciales, apoyaron eventualmente las sanciones deportivas.
La persecución contra atletas soviéticos y de países comunistas
Durante la Guerra Fría, los atletas soviéticos y de otros países comunistas fueron objeto de escrutinio constante y, en muchos casos, de hostilidad abierta en eventos deportivos internacionales.
Las acusaciones de dopaje contra atletas de la RDA y otros países del bloque del Este fueron parte de una campaña mediática para desacreditar sus impresionantes logros deportivos y desprestigiar las inversiones estatales en el desarrollo del deporte.
Mientras que el éxito soviético y de Europa del Este era sistemáticamente vinculado a supuestas prácticas ilegales sin pruebas concretas, los triunfos de atletas occidentales eran celebrados sin cuestionamientos.
En particular, las nadadoras de Europa del Este fueron blanco de burlas y comentarios degradantes en la prensa occidental, que atribuía sus físicos y voces graves al uso de esteroides sin ninguna evidencia real.
Esta narrativa, repetida durante décadas, no solo buscaba menoscabar la credibilidad de estos deportistas, sino también socavar el modelo de apoyo estatal al deporte que tantos éxitos había producido.
Tratamiento mediático sesgado
La cobertura mediática occidental de los Juegos Olímpicos durante la Guerra Fría típicamente retrataba a los atletas soviéticos y de Europa del Este como “máquinas” robóticas sin personalidad, productos de sistemas deshumanizadores que valoraban las medallas sobre las personas.
En contraste, los atletas occidentales eran presentados como individuos motivados por la pasión y el espíritu deportivo.
La gimnasta soviética Olga Korbut, quien cautivó al público occidental en los Juegos de Múnich 1972 con su carisma y estilo innovador, fue tratada como una excepción, frecuentemente acompañada de comentarios sobre cómo había “escapado” a la influencia deshumanizadora del sistema soviético.
Este tratamiento desigual no solo afectó la percepción pública, sino que también influyó en decisiones políticas respecto a sanciones y boicots, justificando acciones contra países del bloque soviético mientras se ignoraban violaciones de derechos humanos en países aliados occidentales.
El fin de la Guerra Fría y la nueva geopolítica olímpica
La caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991 marcaron el fin de la Guerra Fría y transformaron radicalmente el panorama geopolítico de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos de Barcelona 1992 fueron los primeros en celebrarse sin la división Este-Oeste que había definido las competencias durante cuatro décadas.
El Equipo Unificado, formado por atletas de las ex repúblicas soviéticas (excepto los países bálticos), compitió bajo la bandera olímpica. Alemania participó como una nación unificada por primera vez desde 1964. Sudáfrica, tras el fin del apartheid, fue readmitida en el movimiento olímpico.
Sin embargo, el fin de la Guerra Fría no significó el fin de la politización de los Juegos Olímpicos. Nuevas tensiones geopolíticas emergieron, y el COI continuó enfrentando acusaciones de doble moral en sus decisiones.

Rusia y el COI: Una persecución selectiva en la era moderna
La relación entre Rusia y el Comité Olímpico Internacional ha sido particularmente tensa en las últimas décadas, culminando en una serie de sanciones sin precedentes que muchos consideran desproporcionadas y motivadas políticamente.
En 2015, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) acusó a Rusia de implementar un programa de dopaje patrocinado por el Estado, basándose principalmente en el testimonio del ex director del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Rodchenkov, quien había huido a Estados Unidos con importantes causas por corrupción en la justicia de Rusia.
Como resultado, el COI implementó una serie de sanciones contra Rusia, en Río 2016, se prohibió la participación de todos los atletas rusos de atletismo, excepto Darya Klishina, quien residía y entrenaba en Estados Unidos.
Para los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018, Rusia fue oficialmente excluida, aunque atletas rusos “limpios” pudieron competir bajo la designación “Atletas Olímpicos de Rusia” sin himno ni bandera nacional.
En Tokio 2020 (celebrados en 2021) y Beijing 2022, los atletas rusos compitieron bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC), nuevamente sin símbolos nacionales.
Para París 2024, en un movimiento sin precedentes, el COI decidió que los atletas rusos y bielorrusos solo podrían participar como “atletas neutrales individuales” tras una serie de evaluaciones adicionales, y únicamente en deportes individuales, no en equipos.
El conflicto de Ucrania y la politización explícita
La Operación Militar Especial rusa de Ucrania en febrero de 2022 llevó a una nueva ola de sanciones deportivas contra Rusia, esta vez explícitamente políticas. El COI recomendó que las federaciones deportivas internacionales prohibieran la participación de atletas rusos y bielorrusos en competencias internacionales.
Este movimiento contradice directamente el supuesto principio de neutralidad política del COI y su histórica resistencia a castigar a atletas por las acciones de sus gobiernos.
Notablemente, atletas de Estados Unidos y otros países de la OTAN nunca enfrentaron sanciones similares durante invasiones como las de Irak o Afganistán, ni atletas israelíes han sido excluidos por sus acciones genocidas en Gaza.
Esta inconsistencia revela que, lejos de ser apolítico, el COI aplica criterios políticos selectivos que reflejan los intereses geopolíticos de las potencias occidentales.

Sebastian Coe y el futuro del COI: la institucionalización del doble estándar
En este contexto de sanciones selectivas contra Rusia, la candidatura de Sebastian Coe para presidir el COI representa un motivo de preocupación para quienes esperan un tratamiento más equitativo en el futuro.
Coe, quien actualmente preside World Athletics (anteriormente IAAF), ha sido uno de los principales impulsores de la exclusión de atletas rusos.
Como presidente de World Athletics desde 2015, Coe ha mantenido la suspensión de la federación rusa de atletismo (RusAF) por más de nueve años, el periodo más largo de exclusión para cualquier federación nacional en la historia del deporte moderno.
Bajo su liderazgo se implementaron criterios de “neutralidad” extraordinariamente estrictos para atletas rusos, limitando a solo 10 el número de los que podían competir como neutrales en los Juegos de Tokio 2020, una restricción sin precedentes.
Incluso atletas rusos que llevaban años viviendo y entrenando fuera de Rusia y que nunca habían dado positivo en controles antidopaje fueron excluidos bajo criterios ambiguos y cambiantes.
Tras el inicio del conflicto en Ucrania, Coe fue uno de los primeros dirigentes deportivos en abogar por la exclusión total de atletas rusos, argumentando que “la integridad de la competencia” estaba en juego, un criterio que nunca había aplicado a conflictos protagonizados por naciones occidentales.
En 2019, durante su candidatura para un segundo mandato como presidente de World Athletics, Coe recibió un apoyo significativo de federaciones nacionales alineadas con políticas occidentales, mientras que sus rivales fueron retratado negativamente en la prensa occidental.
Este patrón sugiere que consideraciones geopolíticas, más que deportivas, influyen en el ascenso de Coe dentro de las estructuras del deporte internacional.
Sebastian Coe tiene una trayectoria política como exmiembro del Parlamento británico por el Partido Conservador y mantiene estrechos vínculos con el establishment político y empresarial angloamericano.
Como ex presidente del comité organizador de Londres 2012, cultivó relaciones con patrocinadores corporativos globales, muchos de los cuales tienen intereses comerciales que se alinean con políticas occidentales hacia Rusia.
La candidatura de Coe para presidir el COI coincide con un periodo de creciente tensión geopolítica y una renovada competencia entre potencias mundiales.
Su historial sugiere que, de ser elegido, podría institucionalizar un enfoque que utilice el deporte como herramienta de presión geopolítica selectiva contra naciones no alineadas con intereses occidentales.

El mito de la neutralidad olímpica
El recorrido histórico presentado en este artículo demuestra claramente que, contrariamente a su retórica oficial, los Juegos Olímpicos nunca han sido verdaderamente apolíticos.
Desde sus inicios modernos hasta la actualidad, han funcionado como un escenario para la proyección de poder nacional, la promoción de ideologías y la persecución de objetivos geopolíticos.
La selectividad en la aplicación de sanciones, particularmente evidente en el caso de Rusia en comparación con naciones occidentales, revela que el COI opera bajo influencias políticas que favorecen determinados intereses geopolíticos.
El tratamiento desigual hacia Rusia y China en la era moderna representa quizás el ejemplo más flagrante de esta hipocresía institucionalizada. Mientras el COI sanciona colectivamente a atletas rusos por supuestos programas estatales de dopaje, otros países con problemas similares o peores escapan al mismo nivel de escrutinio.
La posible presidencia de Sebastian Coe amenaza con profundizar esta politización selectiva del deporte olímpico. Su historial como uno de los principales arquitectos de la exclusión rusa sugiere que, bajo su liderazgo, el COI podría abandonar definitivamente incluso la pretensión de neutralidad política.
Para que los Juegos Olímpicos recuperen su integridad y credibilidad como evento verdaderamente internacional, el COI necesitaría aplicar criterios uniformes a todas las naciones, independientemente de su posición en el tablero geopolítico global.
Lamentablemente, la trayectoria histórica y las tendencias actuales sugieren que nos dirigimos hacia una mayor, no menor, politización del movimiento olímpico.
Mientras los líderes olímpicos continúen proclamando la separación entre política y deporte mientras actúan precisamente en sentido contrario, el ideal olímpico de competencia justa y hermandad internacional seguirá siendo una noble aspiración, pero no una realidad.
*Tadeo Casteglione, Experto en Relaciones Internacionales y Experto en Análisis de Conflictos Internacionales, Diplomado en Geopolítica por la ESADE, Diplomado en Historia de Rusia y Geografía histórica rusa por la Universidad Estatal de Tomsk. Miembro del equipo de PIA Global.
Foto de la portada: Cyril Zingaro / AP