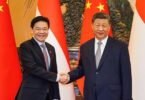Cuando la economía mundial crece, los países más pobres son los más beneficiados. En tiempos de crisis, sin embargo, sufren más que los demás. Podría decirse que nunca ha sido más el caso que ahora. Una década de crecimiento ya mediocre en los mercados emergentes (excepto en China e India) está concluyendo en la peor crisis a la que se ha enfrentado el mundo en desarrollo desde la década de 1980.
Vale la pena recordar que esta crisis no es de su propia cosecha, sino que tiene su origen en dos choques discretos, no económicos: la pandemia y la guerra en Ucrania.
La pandemia destrozó un precario sistema de cadenas de suministro y constriñó el flujo de mercancías al mismo tiempo que una paralización de la economía en gran parte del mundo desplazó la demanda de los consumidores hacia muchos de esos mismos bienes. Este desajuste en la demanda y la oferta se vio ampliado por los grandes programas de estímulo económico, especialmente en Estados Unidos, cuyo esfuerzo de ayuda COVID de 2,2 billones de dólares reforzó con éxito los ingresos de millones de hogares mediante transferencias únicas de efectivo y el aumento de las prestaciones. Como resultado, la escasez se extendió y los precios subieron.
La guerra, y la respuesta concertada de Occidente a la misma, agravaron esta escasez. El efecto acumulado de una invasión a gran escala del principal exportador mundial de productos agrícolas baratos (trigo, cebada, semillas oleaginosas) y un régimen de sanciones sin precedentes contra uno de los principales exportadores de productos básicos del mundo (petróleo, gas, metales) fue restringir aún más el suministro de productos clave a los países pobres y dependientes de las importaciones. Empeoró la situación de los países que al estallar el conflicto ya sufrían una aguda inseguridad alimentaria, una mala gestión económica y el consiguiente malestar social, además de los efectos inmediatos del cese de la actividad económica y la pérdida de ingresos por turismo sufrida como consecuencia de la respuesta a la pandemia.
Yemen, Afganistán, Sri Lanka, Líbano y Somalia son algunos de los países más afectados por la crisis de los productos básicos. En estos países, los pacientes se quedaron sin tratamiento ante la falta de equipos médicos; las escuelas cerraron por falta de papel para los exámenes; los pescadores y sus familias pasaron hambre, al carecer de combustible para sus embarcaciones; y la hambruna empezó a extenderse.
La globalización de la inflación
El resultado de estas crisis sucesivas fue la inflación. Entre los economistas, se debatió si estos movimientos de precios constituían “inflación” tal y como se entendía tradicionalmente, es decir, si eran puntuales, transitorios e impulsados por la oferta, en lugar de ser persistentes, de base amplia e impulsados por los salarios y las expectativas. La guerra hizo que este debate fuera discutible: el aumento de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos está forzando la mano de los banqueros centrales del mundo, que ya estaban bajo presión para “normalizar” la política monetaria subiendo los tipos de interés, que habían estado en mínimos históricos durante más de una década.
Sin embargo, recurrir a las subidas de los tipos de interés para luchar contra la inflación tiene un enorme coste social. El aumento de los tipos presiona a las empresas, que ahora se enfrentan a mayores costes de financiación y de servicio de la deuda, para que reduzcan sus gastos de explotación, aumentando el desempleo y reduciendo los ingresos reales. No hay ningún ejemplo histórico de un ciclo de endurecimiento de la política monetaria que no haya desembocado en una recesión.
Pero en ningún lugar se sienten más los efectos de la respuesta de la Reserva Federal estadounidense a la inflación que en el mundo en desarrollo. Y esto se debe a su precaria existencia en el sistema mundial del dólar.
Históricamente, la forma más segura de que los países en desarrollo se aseguraran el crecimiento económico para sus ciudadanos era ganando una parte de la demanda mundial, es decir, recurriendo a un crecimiento basado en las exportaciones y atrayendo capital extranjero. Pero para que el sistema comercial sea estable, se necesita una moneda estable en la que denominar el comercio. En los mercados emergentes, aproximadamente el 80% del comercio se factura en dólares. Como ninguno de estos países emite realmente dólares, las transacciones se financian mediante fondos comunes de crédito denominados en dólares, o eurodólares.
Dado que la mayor parte del comercio se factura en dólares y que la mayoría de los países no pueden acumular deudas significativas en sus propias monedas, se ven incentivados a adquirir reservas en dólares. El banco central de un país utilizará estas reservas – generalmente en forma de activos de referencia denominados en dólares, como los bonos del Tesoro – para financiar el comercio y apuntalar el valor de su moneda (comprando grandes cantidades de la misma). En caso de desaceleración, los inversores que buscan un refugio más seguro en mercados más estables venderán activos denominados en la moneda local.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido durante la actual recesión: a la repentina interrupción de los flujos de capital hacia los mercados emergentes le siguió una venta masiva. Los países en desarrollo sufrieron más de 61.000 millones de dólares en salidas a mediados de mayo, impulsados por la preocupación por la inflación y sus consecuencias económicas. Con la depreciación de las monedas, los países sin “balances de fortaleza” (es decir, con un número muy elevado de reservas) se esforzaron por encontrar dólares para importar bienes clave y atender el servicio de su deuda.
La madre de todas las crisis de la deuda
La era del dinero barato hizo que muchos de los países más pobres fueran más vulnerables a esta situación. Cuando los tipos de interés eran bajos, las economías de mercado emergentes aumentaron su endeudamiento, emitiendo más deuda en dólares. Esta deuda se paga con sus ingresos en divisas. Ahora, se encuentran en una situación en la que esos ingresos están disminuyendo y en la que la Reserva Federal está endureciendo la política monetaria. Y cuando los tipos de interés suben, también lo hacen los costes del servicio de la deuda.
La medida en que los tipos de interés más altos aumentan la carga de reembolso de las economías vulnerables depende de la estructura de su deuda. Lamentablemente, además de deber mucho a los prestamistas privados, la parte de la deuda de los países en desarrollo que es variable -es decir, expuesta a las subidas de los tipos de interés- ha aumentado considerablemente, hasta superar el 30% desde la crisis financiera mundial. Como resultado, las dificultades de la deuda han aumentado en todo el mundo en desarrollo, y el stock de deuda se ha disparado hasta el 250% de los ingresos del gobierno, un máximo de cincuenta años.
Las subidas de tipos de la Reserva Federal y la “reducción” de su programa de flexibilización cuantitativa han tenido otro efecto aún más importante: un dólar más fuerte. Una moneda local más débil en relación con el dólar aumenta la factura de las importaciones de un país y agrava los problemas de la subida de precios. Pero una apreciación del dólar no sólo hace más precarias las posiciones relativas en materia de divisas de los mercados emergentes -ya que la moneda que necesitan para reforzar sus reservas y el servicio de su deuda tiene ahora un precio mayor-, sino que también ahoga instantáneamente el crecimiento del crédito y la inversión. Esto se debe a los efectos de un dólar más fuerte y una moneda local que se deprecia, que afectan a los balances de los bancos: a medida que el dólar se aprecia y el coste del servicio de la deuda en dólares aumenta como resultado, el valor de esos pasivos en la moneda nacional se expande en relación con los activos de un banco. Sobre la base de este desajuste entre activos y pasivos, el sistema bancario concederá menos créditos a empresas y particulares para financiar la inversión y el consumo.
Este endurecimiento de las condiciones financieras internas se suma al desempleo ya creado por las condiciones económicas generales: la fuga de capitales extranjeros, el colapso de las exportaciones y la reducción del gasto público. En muchos países se está produciendo una terrible espiral que se refuerza a sí misma: el endurecimiento de la política monetaria y las corridas en sus divisas provocan un aumento de los costes del servicio de la deuda, lo que les obliga a reducir sus reservas, deprimiendo aún más la confianza de los inversores y precipitando nuevas ventas y depreciaciones de las divisas.
En los próximos meses, no es improbable que asistamos a una transición de las crisis de la balanza de pagos a las crisis de la deuda, y de estos acontecimientos económicos podría surgir un malestar social mundial y, en el peor de los casos, una hambruna – todo ello mientras las existencias de los tres productos agrícolas básicos – arroz, trigo y maíz – están aparentemente en máximos históricos.
“Si crees que ahora tenemos un infierno en la tierra, prepárate”, advirtió a finales de marzo el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley. Mientras tanto, un estudio del Banco Mundial estimó que “por cada punto porcentual de aumento en los precios de los alimentos, 10 millones de personas son arrojadas a la pobreza extrema en todo el mundo”.
La primera gran víctima de la crisis de la deuda fue Sri Lanka. Sometido a una mala gestión económica durante años y muy afectado por la pandemia, el país se quedó rápidamente sin reservas de dólares. Con más del 58% de la deuda pública de Sri Lanka denominada en dólares, el gobierno no pudo renovar o devolver sus préstamos pendientes. A finales de mayo, dejó de pagar la totalidad de sus 51.000 millones de dólares de deuda externa. La medida se adoptó después de que las violentas protestas de meses de duración se saldaran con la muerte de un legislador del partido gobernante y la dimisión del primer ministro caído en desgracia, Mahinda Rajapaksa.
Las soluciones están ahí, pero la política no
Según la ortodoxia macroeconómica de los libros de texto, un dólar más fuerte, por sus efectos en el comercio, es una ganancia neta para el mundo emergente, tal y como describe el llamado modelo Mundell-Fleming. Sin embargo, esta ganancia en la competitividad de las exportaciones se ve superada en gran medida por los terribles efectos financieros indirectos en el sistema del dólar. De hecho, cuando la moneda de reserva mundial de la que depende la facturación y la financiación del comercio se fortalece en tiempos de crisis, el comercio mundial y los préstamos transfronterizos se contraen, y los balances de las naciones en desarrollo y sus actores privados se resienten, con consecuencias que alteran la vida de cientos de millones de personas. El economista Branko Milanovic describió los recientes acontecimientos como los “mayores retrocesos en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.
¿Cuáles son las perspectivas de reforma de este sistema? A pesar de las recientes proclamaciones de que su estatus como moneda clave del mundo está en peligro (tras el armamento del sistema financiero basado en el dólar contra Rusia), el dólar nunca ha estado más afianzado. Esto se debe en gran medida a la ausencia de alternativas reales, a que Europa no tiene un activo seguro equivalente y a que China mantiene los controles de capital.
La cuestión importante no se refiere a la situación futura del sistema del dólar – no hay alternativa en el horizonte – sino a si los actores económicos responsables son capaces de mejorar la suerte de los países dentro de este sistema ahora.
Una desaceleración masiva y sincronizada requiere una respuesta colectiva de iguales proporciones. Los arquitectos del orden económico de la posguerra idearon un conjunto de instituciones monetarias internacionales con este fin, entre las que destacan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Sin embargo, ha quedado muy claro que estas instituciones, en su forma actual, no están preparadas para gestionar crisis de esta envergadura. En pocas palabras, los problemas a los que se enfrentan los países pobres son grandes, pero las instituciones son pequeñas. Es decir, no tienen suficiente potencia financiera, en relación con el tamaño de los flujos de capital transfronterizos y el stock de deuda mundial, para proporcionar la liquidez a los países que más la necesitan. Debido a este enorme desajuste entre el peso político y económico de las instituciones y los problemas a los que deben hacer frente, poco a poco se están volviendo irrelevantes para un subconjunto de economías de mercado emergentes.
Por poner un ejemplo destacado: el FMI tiene la capacidad de emitir activos de reserva sin coste de calidad equivalente a los activos en dólares, los llamados derechos especiales de giro (DEG). Estos pueden complementar las reservas de divisas de un país y pueden utilizarse para el servicio de la deuda y para financiar el gasto interno. Sin embargo, desde que se creó el sistema de DEG en 1969, sólo se ha utilizado en cuatro ocasiones: 1970-72, 1979-1981 y dos asignaciones en 2009. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo especial repercusión, en gran parte debido a la forma en que se asignan los DEG, mediante un sistema de cuotas basado en gran medida en el tamaño de la economía de un país miembro. El resultado es que gran parte de los DEG van a parar a las economías más grandes, que son las que menos los utilizan.
Hay planes prometedores para reformar este sistema, por ejemplo, haciendo que los DEG actúen como estabilizadores automáticos durante las crisis y reconduciéndolos a los países más pobres a través de un fideicomiso permanente. Pero estas reformas requieren soluciones políticas a nivel multilateral o una aritmética parlamentaria (a nivel del Congreso de los Estados Unidos) que sencillamente no existe en este momento. Lo mismo ocurre con los ambiciosos planes de suspensión de pagos de la deuda, la creación de un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana de los países afectados o el aumento del poder de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD).
Por ahora, los países en desarrollo dependen de la informalidad del Club de París, funcionarios que representan a las principales naciones acreedoras, para las negociaciones de la deuda, y de la buena voluntad de las líneas de canje de dólares estadounidenses para proporcionar liquidez en dólares. A falta de una mayor cooperación o de una hegemonía estabilizadora similar a la de Estados Unidos durante la era de Bretton Woods, la economía mundial sigue esencialmente sin líder. Y mientras sigue sin líder, sigue siendo explotadora para todos, excepto para un pequeño grupo de élites financieras.
¿Qué orden?
Para resumir la sombría realidad de gran parte del Tercer Mundo: salir de la pobreza y converger con los países avanzados requiere la integración en el sistema comercial mundial, lo que a su vez exige el acceso a los mercados de capital occidentales. Pero los países en desarrollo del sistema financiero mundial basado en el dólar están expuestos a los caprichos de los flujos de capital a corto plazo y a los ciclos de auge y caída impulsados por las políticas macroeconómicas de las economías avanzadas.
La pandemia y la guerra no interrumpieron un sistema funcional. Sin embargo, lo que la crisis hizo fue revelar la estructura del sistema a través del cual se propaga actualmente, es decir, reveló la ausencia de un sistema. Hablar de cualquier “orden económico internacional” desmiente el hecho de que la economía mundial sigue siendo un sistema anárquico y autogestionado, en el que los Estados se ven incentivados a aplicar políticas económicas proteccionistas y se ven obligados a depender del “rosco del diablo” que es el sistema del dólar. Este sistema no es, por supuesto, el resultado de una maniobra deliberada de los Estados Unidos, sino la consecuencia de una economía globalizada que privilegia las preferencias de las élites financieras por la libre circulación internacional de capitales.
Incluso en “tiempos normales”, este no-sistema sólo funciona para unos pocos países bien posicionados y bien gobernados. Los poderosos incentivos de los países en desarrollo para obtener superávits comerciales persistentes no sólo requieren una represión salarial casi permanente para que las exportaciones sean competitivas en cuanto a costes. También obliga a otros países, a menudo otros mercados emergentes, a incurrir en déficits. Esta “patata caliente de los déficits” se pasa de mano en mano hasta que, al final del siguiente ciclo financiero, las economías más débiles se hunden en crisis de deuda, se ven obligadas a promulgar devaluaciones internas socialmente incendiarias y políticamente desestabilizadoras para resucitar su competitividad, todo ello mientras las élites financieras trasladan sus activos en dólares a jurisdicciones extraterritoriales.
La incapacidad política para reformar las instituciones, las normas y los marcos políticos internacionales de manera que puedan garantizar el crecimiento y la estabilidad para la mayoría de la humanidad ha sido el núcleo de los principales conflictos geopolíticos del último siglo. La gran búsqueda de una gobernanza económica mundial estable que definió gran parte del siglo XX consiste fundamentalmente en hacer que estos acontecimientos sean cosa del pasado.
*Dominic Leusder es un escritor y economista residente en Londres. Es el director de investigación de la Comisión de Gobernanza Económica Global de la LSE.
FUENTE: Jacobin Mag.