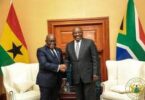Si la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 de la resolución que consagra la Responsabilidad de Proteger –para proteger a las personas de atrocidades masivas– fue el punto culminante del orden internacional liberal, una reunión sobre la guerra de Sudán en la Sede de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2024 puede haber marcado su punto más bajo 19 años después.
También confirmó que hemos entrado en una era multipolar en la que los estados más poderosos del mundo están atrapados en una nueva Guerra Fría en la que las potencias intermedias actúan como espectadores, colaboradores o actores de poder que buscan sus propios intereses.
Al igual que ocurrió durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los pueblos de África, Asia y América Latina están atrapados en guerras por poderes.
El costo de la inacción: hambruna, desplazamientos, muerte
La reunión, organizada por Arabia Saudita, Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, tuvo el grandilocuente título de “El costo de la inacción”.
El objetivo era abordar la catástrofe de la guerra en Sudán, la peor crisis humanitaria del mundo desde que estallaron los combates en abril de 2023. Nos dijeron que esperáramos resultados positivos. A diferencia de los estancamientos geopolíticos en Gaza y Ucrania, la situación en Sudán podría solucionarse rápidamente.
Los asistentes debían acordar el suministro de alimentos y medicinas a los 26 millones de sudaneses que se enfrentan a una hambruna aguda, de los cuales un millón corre el riesgo inminente de caer en la hambruna. Desde que los generales Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan ‘Hemeti’ Dagalo lanzaron su guerra fratricida, más de 14 millones de personas en Sudán han sido expulsadas de sus hogares y alrededor de 60.000 han sido asesinadas.
Trágicamente, el resultado fue una vez más la “inacción”. De los 2.700 millones de dólares solicitados para alimentos y medicinas, los países más ricos del mundo sólo consiguieron menos de la mitad de esa meta, y recaudaron menos de una cuarta parte de la suma necesaria para ayudar a los refugiados que huyen de los campos de exterminio de Darfur y Kordofán.
Dada la magnitud de la emergencia, es difícil imaginar una respuesta más minimalista. Un funcionario estadounidense insistió en que Washington estaba comprometido a negociar el acceso y un alto el fuego; un funcionario de la UE prometió más fondos de la Autoridad Presupuestaria en Bruselas. Y la Unión Africana ofreció 11 millones de dólares para ayuda humanitaria. Ese era el límite.
La interferencia global alimenta a ambos lados
El golpe final se produjo cuando los funcionarios que asistieron a la “reunión de alto nivel” leyeron con atención el informe de la ONU que recomendaba una intervención internacional para establecer zonas seguras y presionar por un alto el fuego. Después de leer sobre las condiciones mortíferas en el terreno, simplemente ignoraron el llamado.
En un debate posterior en el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de la ONU, António Guterres, no presionó al Consejo sobre las recomendaciones de sus funcionarios para una intervención.
Fue un amargo recordatorio de lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a mediados de 1994, votó por unanimidad a favor de retirar las fuerzas de paz de Ruanda en medio de un genocidio que mató a unas 800.000 personas. Además de permitir que los asesinos en masa actuaran con total libertad, esa decisión envenenó la política y la estabilidad de África central durante una generación.
En noviembre, cuando presidía el Consejo de la ONU, Gran Bretaña presentó una resolución para presionar a favor de un alto el fuego en Sudán, lo que provocó el veto del embajador ruso, que acusó a Gran Bretaña de interferir en los asuntos internos de Sudán.
Sin embargo, casi todo el mundo está interfiriendo en Sudán. Rusia, al igual que Arabia Saudita, Egipto, Irán y Turquía, respaldan ahora al régimen de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) dirigido por Burhan. Esa complicidad más amplia en el fomento de la guerra parece justificar, para algunos, el fatalismo de que no se puede detener.
Varios informes independientes acusaron a los Emiratos Árabes Unidos de armar y financiar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) bajo el mando de Hemeti, cuyas empresas de comercio de oro tienen su sede en Dubai. Una investigación detallada en el New York Times con imágenes de video de entregas de armas a la milicia de Hemeti obligó a los delegados de los Emiratos Árabes Unidos a cancelar una reunión sobre Sudán en Nueva York.
Estos alineamientos responden a intereses más que a ideologías. Rusia ha apoyado en diferentes momentos a Burhan y Hemeti. Desde la fracasada reunión de la ONU en septiembre, se han intensificado los combates por el control de El Fasher , la capital de Darfur del Norte, así como la lucha por Kordofán.
Las matanzas masivas y el sufrimiento se pueden detener
Niemat Ahmadi, del Grupo de Acción de Mujeres de Darfur, y el ex primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, han encabezado los llamamientos a favor de zonas seguras y fuerzas de mantenimiento de la paz , pero los Estados miembros de la ONU no están escuchando, pese a que insisten en que sienten empatía por los sudaneses.
En noviembre, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres rechazó nuevamente los pedidos de Sudán de que se desplegaran fuerzas de paz de la ONU, argumentando que “no existen las condiciones necesarias”. Sin embargo, el Secretario General de la ONU no tiene ninguna obligación más urgente que la de crear las condiciones necesarias para ayudar a detener las matanzas y el sufrimiento en masa.
Cuando llegue el momento de rendir cuentas por la destrucción de Sudán, los cinco miembros permanentes del Consejo –Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos– también se enfrentarán a preguntas difíciles. Lo mismo ocurrirá con los dirigentes de la UA, desaparecidos desde que comenzó la guerra.
También en el marco están los líderes de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) regional, cuyas divisiones internas, alimentadas por potencias externas, les impidieron atraer a los generales en guerra a negociaciones sustanciales y a un cese del fuego.
Si se permite que las facciones luchen entre sí, la siguiente etapa será una sangrienta partición del país entre el oeste, Darfur y Kordofán, y el este y el norte, Jartum y Puerto Sudán.
Llamado colectivo al alto el fuego y al embargo de armas
Ningún estado vecino –incluidas las megamonarquías del Golfo ricas en petróleo– debería albergar la ilusión de que Sudán, otrora el país más grande de África, puede ser subdividido una vez más sin enormes costos humanitarios y económicos.
Tal vez la pérdida de decenas de miles de millones de dólares pueda despertar inquietudes. En octubre, el Banco Mundial pronosticó que la guerra de Sudán –y la contracción de su economía nacional en un 15,1% este año– era la principal razón de que el crecimiento del PIB en África se desacelerara al 3%, frente a una proyección anterior del 3,4%.
La inminente desintegración de los Estados debería ser el centro de atención de las capitales africanas, orientales y occidentales, por más que se considere que el sistema multilateral está en ruinas. Si el nacionalismo y la política transaccional están a la orden del día, ¿por qué no tirar de esas palancas también?
Los presidentes africanos –en particular Cyril Ramaphosa de Sudáfrica , Bola Tinubu de Nigeria y William Ruto de Kenia– deberían utilizar su fuerza colectiva con la UA y la ONU, y sus vínculos en Washington, Pekín y Moscú, para negociar un cese del fuego y un embargo de armas e imponer costos graves a quienes lo violen. Y eso debería incluir a los gobiernos de Abu Dhabi, Ankara, El Cairo y Teherán.
*Patrick Smith, Editor en jefe de The Africa Report
Artículo publicado originalmente en The Africa Report