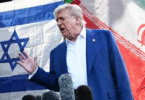Durante este mes de febrero tendrá lugar la 38º cumbre de la Unión Africana (UA), en la que los jefes de Estado del continente elegirán al nuevo presidente de la Comisión. Tras dos mandatos, el chadiano Moussa Faki Mahamat pone fin a su andadura al frente del mayor organismo internacional africano. Su sucesor saldrá de la terna formada por el ministro de Asuntos Exteriores de Yibuti, Mahamoud Ali Youssouf; el ex primer ministro keniano, Raila Amolo Odinga; y el exministro malgache de Asuntos Exteriores y de Economía y Finanzas, Richard J. Randriamandrato. El elegido deberá continuar con la senda que marcaron sus antecesores en una historia que comenzó hace más de seis décadas.
60 años de panafricanismo
En 1963, 32 países africanos, la mayoría de ellos con la independencia recién estrenada, se juntaron en Adís Abeba (Etiopía) para constituir la Organización para la Unidad Africana (OUA). En un contexto global marcado por la Guerra Fría, los africanos buscaban organizarse en un frente común pues, como afirmó Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana, en su discurso en el acto de fundación de la OUA, «debemos unirnos ahora o pereceremos». La OUA fue integrando, de forma paulatina, a todos los demás países africanos a medida que estos iban consiguiendo su independencia de las metrópolis europeas, bajo el propósito de ir construyendo un proyecto panafricano común. Sin embargo, uno de los principales pilares sobre los que se sostenía la OUA era el principio de no injerencia en asuntos internos de los países y el de respeto a las fronteras coloniales. Estos principios, que durante varias décadas tuvieron su razón de existir, hacia finales de la década de los 90 perdieron sentido.
Por ello y junto a otros motivos, con la entrada del siglo XXI fue necesario reformar profundamente la organización. Este proceso llevó al surgimiento de una nueva organización, la Unión Africana (UA), sucesora directa de la OUA. El 26 de mayo de 2001 se firmó el acta fundacional y el 9 de julio del año siguiente se completó la transición. Lo que había comenzado con 32 países, se había transformado en una de las mayores organizaciones internacionales del mundo, en la que hasta 52 países tenían voz y voto. En ese momento todavía no formaban parte de la organización Sudán del Sur (que todavía no se había independizado de Sudán), Eritrea y Marruecos –Sahara Occidental era reconocido como miembro de pleno derecho de la OUA, reconocimiento que continúa en la UA–. En la actualidad, los 55 países del continente tienen representación en la sede central de la organización en la capital etíope, aunque seis de sus miembros –Burkina Faso, Gabón, Guinea, Malí, Níger y Sudán– están suspendidos tras sufrir golpes de Estado.

Un cambio de paradigma
Este es uno de los mayores cambios entre la OUA y la UA, pues se pasó de un principio de no injerencia a uno de no indiferencia, tal y como plantea el abogado e investigador Adem Kassie Abebe. La promoción de la democracia se ha convertido en una de las principales batallas de la UA, y no se ha mostrado indiferente en aquellos países que han experimentado una regresión democrática tras sufrir golpes de Estado. Sin embargo, el organismo continental también convive con regímenes autoritarios o donde la salud democrática es muy débil, como es el caso de Guinea Ecuatorial, Togo, Ruanda, Benín o Camerún. Kassie Abebe, en un artículo de 2020 para Foreign Policy, llamaba la atención de este «doble rasero, hipocresía e incoherencia» de la UA, pues la política de tolerancia cero de la organización hacia los alzamientos militares «debe aplicarse con el mismo fervor contra los golpes constitucionales que atentan contra la democracia» ya que, según Abebe, «de lo contrario, no se logrará restablecer la legitimidad de la UA entre los africanos de a pie». En un artículo más reciente para The Conversation, el investigador etíope destaca que la UA tiene «una larga y accidentada historia de promoción y protección de la democracia» y el 2024, marcado por más de dos decenas de elecciones presidenciales y legislativas, no ha sido una excepción. Adem Kassie Abebe apunta que «las acciones y omisiones de la UA en 2024 continuaron el patrón de avance limitado, incluso de regresión, en la consecución de su ambición de construir una África democrática, pacífica y próspera».
Si bien la UA es un actor global necesario para los Estados africanos, a los que dota de una mayor fortaleza a nivel internacional –como muestra la reciente inclusión del organismo continental en el G20–, lo cierto es que la UA es también un actor necesitado. Dos de las cuestiones fundamentales que la UA tiene que abordar son el tema de la financiación y, muy ligado a esta cuestión, el compromiso de los Estados miembro con la propia organización. Más del 50 % de los fondos de la UA siguen dependiendo todavía de socios internacionales lo que, para Ulf Engel, profesor de la Universidad de Leipzig (Alemania), plantea «cuestiones de propiedad, compromiso e independencia».
Esta independencia con respecto a socios externos será una de las cuestiones principales que deberá afrontar el próximo presidente de la Comisión.
¿Qué futuro?
La acción futura de la UA está muy marcada por la Agenda 2063, una estrategia aprobada en 2013 que fija las líneas básicas de acción de la organización hasta 2063, momento en el que se cumplirá el centenario del nacimiento de la OUA. Este documento, dividido en siete aspiraciones y 20 objetivos, aborda una extensa lista de cuestiones que van desde el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible hasta temas vinculados con paz y seguridad o la integración regional, sin dejar de lado el aspecto cultural e identitario. Pero para poder cumplir con los propósitos de esta agenda, la UA tiene que afrontar una reforma a nivel institucional y financiera. Este es un proceso de largo recorrido que tuvo antecedentes en 2007 con la Auditoría de Adedeji, pero que tomó una nueva dimensión en enero de 2017 con la Decisión de la Comisión de la UA 635, relativa a la reforma institucional de la Unión Africana. Esta propuesta, liderada por Paul Kagamé, presidente de Ruanda, establece una serie de prioridades entre las que se encuentran el reajuste de las instituciones de la UA para concretar sus prioridades, la conexión de la organización con sus ciudadanos, una gestión eficaz y eficiente de las actividades de la UA a nivel político y operacional, y la financiación de la organización de forma sostenible y con plena apropiación de los Estados miembros.
Para Ulf Engel, la UA debe abordar seis áreas para seguir avanzando, según destaca en The Conversation. Estas comprenden la renovación del compromiso de los Estados miembros con los valores comunes de la UA, ultimar la política sobre la división del trabajo entre la institución y las comunidades económicas regionales, incrementar el posicionamiento común ante desafíos globales, adoptar un enfoque sistemático de las asociaciones estratégicas de la UA con actores multilaterales y bilaterales, finalizar el proceso de la reforma de la organización e impulsar el desarrollo de una «unión de ciudadanos», tal y como se recoge en la Agenda 2063. Para el investigador alemán, si bien esta es «una agenda extensa y compleja», uno de los mayores retos reside en que la presidencia de la UA «tiene un margen de maniobra limitado» frente a la falta de disposición de los Estados miembros a abordar varias de estas cuestiones, obligando al nuevo presidente a «forjar de nuevo una coalición de los que quieren y pueden –en relación a los Estados miembros, las comunidades económicas regionales y los comisarios de la UA–».
Claves de la elección
La elección del sucesor de Moussa Faki Mahamat se fundamenta en un sistema de rotación entre las cinco grandes áreas geográficas en las que la UA divide el continente: África del este, África del norte, África occidental, África central y África austral. Para las elecciones de este año, la presidencia está asignada a África del este, conformada por 14 países, mientras que la vicepresidencia saldrá de alguno de los países que forman el bloque de África del norte.
Los favoritos son, en principio, el keniano Raila Odinga y el yibutiano Mahamoud Ali Youssouf, aunque habrá que ver los apoyos que es capaz de conseguir el tercer candidato en liza, el malgache Richard J. Randriamandrato. En el camino se quedó el mauriciano Anil Gayan. A 24 horas de participar en el debate de candidatos, recibió la llamada de su Gobierno para que se retirase de la carrera, pues el recién reelegido primer ministro del archipiélago estuvo en conversaciones con su homólogo keniano que le pidió el apoyo para Odinga. Según diferentes análisis, la presidencia de la Comisión estará entre este último y Youssouf, que están consiguiendo más apoyos entre el resto de Estados.
En un artículo publicado en Jeune Afrique el pasado mes de agosto, se destacaba que, si bien Raila Odinga gozaba de una cierta popularidad en el continente, «su edad avanzada y su poco apetito por la diplomacia internacional» podían ser un obstáculo para su candidatura, algo que se puso de manifiesto en el debate televisado que mantuvieron los tres candidatos el pasado mes de diciembre. Del otro lado, señalaban que la falta de carisma y sus pocas conexiones con el África anglófona eran una desventaja para el candidato de Yibuti, que, sin embargo, podía contrarrestar con «su carrera de diplomático y su amplio conocimiento del funcionamiento de la organización panafricana». Randriamandrato, que se presentó con un perfil más tecnócrata, se quiere erigir como la alternativa a las otras dos candidaturas. A pesar de este favoritismo, la necesidad de contar con dos tercios de los votos de la Asamblea para ser elegido presidente –un candidato necesita el apoyo de 37 países para ser elegido– deja abierto cualquier posible escenario.
El debate, estructurado en cuatro preguntas que respondían a sendos bloques –economía, paz y seguridad, el lugar de África en los asuntos globales y reformas de la UA–, evidenció las pocas diferencias entre los programas de los tres candidatos. El Área de Libre Comercio (AFCTA), puesto en marcha en 2021, pero que avanza lentamente, fue una de las principales áreas de consenso entre los candidatos, así como la necesidad de que el continente cuente con dos asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con la necesidad de reforzar la implementación de las reformas acordadas en 2017. Ali Youssouf, que intervino en inglés, francés y árabe, fue el único que mencionó los desafíos del continente con respecto a la crisis climática global, mientras que Randriamandrato aludió a la necesidad de eliminar las bases militares extranjeras en suelo africano, buscando posiblemente el apoyo de países como Chad o Costa de Marfil, que recientemente han anunciado el fin de la presencia militar francesa en sus territorios.
El elegido tendrá ante sí una difícil labor, fortalecer el papel de la UA en contexto continental de fragmentación y de incertidumbre global.