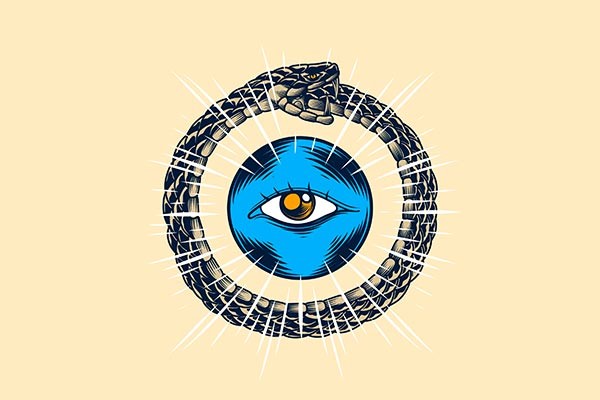El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 no resolvió las contradicciones fundamentales del imperio, sino que las profundizó hasta niveles que amenazan la gobernabilidad misma del sistema. Lo que observamos no es un conflicto coyuntural entre partidos, sino el enfrentamiento entre bloques de poder con proyectos estratégicos incompatibles, expresado a través de múltiples dimensiones simultáneas: rebelión de estados federales, militarización de ciudades, fracturas al interior del aparato de seguridad, crisis presupuestaria perpetua y una política exterior cada vez más errática y coercitiva.
Las múltiples formas de una guerra híbrida
Esta guerra civil no adopta la morfología de 1861 con batallas campales entre ejércitos uniformados de azul y gris. El conflicto se manifiesta a través de dimensiones que operan simultáneamente y se retroalimentan, configurando un escenario de crisis sistémica sin precedentes en la historia estadounidense reciente.
La judicialización total de la política convierte cada decisión presidencial en campo de batalla judicial. Una docena de estados interpusieron demandas contra el gobierno de Trump en la Corte de Comercio Internacional argumentando que su política arancelaria es ilegal y ha generado caos económico. Una jueza federal, en julio, dictaminó que el gobierno violó los derechos de los inmigrantes y ordenó detener los arrestos migratorios sin causa probable. El 3 de septiembre, el juez federal Charles Breyer dictaminó que el despliegue militar en Los Ángeles era ilegal y violaba la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, las órdenes presidenciales se mantienen ignorando los fallos judiciales. Es la definición operativa de crisis institucional, cuando las ramas del Estado se desconocen mutuamente y operan en abierta contradicción.
La rebelión federal configura un mosaico de soberanías fragmentadas. California, tomada individualmente la octava economía del mundo, no solo resiste judicialmente, sino que disputa el control territorial. Trump invocó una ley en desuso para federalizar la Guardia Nacional de California a pesar de la objeción del gobernador Gavin Newsom. Estaciones de radio públicas en Colorado, junto con National Public Radio (NPR), demandaron a la Casa Blanca alegando retiro inconstitucional de fondos federales. Autoridades locales declaran “ciudades santuario” frente a políticas migratorias federales. Estados enteros se comportan como entidades cuasi-soberanas que desafían sistemáticamente la autoridad federal.
La militarización selectiva del territorio marca un punto de inflexión. El despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional sin autorización del gobernador, más 700 marines en Los Ángeles para sofocar protestas migratorias, tendrá un costo de 134 millones de dólares según el Pentágono. Trump presenta estas manifestaciones como “forma de rebelión” contra el gobierno estadounidense, justificando el despliegue militar contra ciudadanos. No había un operativo de esta magnitud desde los disturbios de Los Ángeles en 1992.
Las movilizaciones populares como arma política completan el cuadro. Casi 7 millones de personas participaron el 18 de octubre en manifestaciones “simultáneas” en más de 2.500 ciudades bajo el lema “No Kings”, protestando contra lo que consideran un autoritarismo creciente, con más de 100.000 manifestantes solo en Nueva York.
La coordinación simultánea en miles de ciudades, el uso de símbolos y consignas unificadas, la amplificación algorítmica en redes sociales, y la ausencia de estructuras de liderazgo visibles son marcas características de operaciones de guerra híbrida. El manual de Gene Sharp, utilizado en Serbia, Ucrania, Georgia y otros países para derrocar gobiernos mediante movilización popular “no violenta”, parece aplicarse ahora sobre territorio estadounidense.
Técnicas como resistencia civil, desobediencia masiva, saturación del sistema judicial y creación de instituciones paralelas (ciudades santuario, estados rebeldes) son estrategias que el imperio desarrolló para exportar, pero que ahora operan en su propio centro. El bloque globalista tiene capacidad, motivación y experiencia para implementar estrategias de desestabilización “suave”. Sectores vinculados al Estado profundo, agencias de inteligencia alineadas con el establishment atlantista, fundaciones y corporaciones tecnológicas con control algorítmico pueden estar coordinando o amplificando estas movilizaciones sin necesidad de dirigirlas directamente.
Sin embargo, sería reduccionista atribuir todo a manipulación. El malestar social es genuino y las contradicciones son reales. La guerra híbrida es efectiva precisamente porque se apoya en agravios auténticos y los amplifica, canaliza y direcciona estratégicamente. Lo paradójico es que Estados Unidos enfrenta en su propio territorio las mismas técnicas que perfeccionó para proyectar globalmente. El imperio se devora a sí mismo con sus propias herramientas como una suerte de ouroboros que termina implotando por su propia acción.
Las fracturas al interior del aparato de seguridad
Una de las dimensiones más alarmantes es la fragmentación del propio aparato represivo. A pesar de que Trump pidió un freno a las redadas en sectores estratégicos como agricultura y hotelería, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidieron avanzar de todos modos, evidenciando que ni siquiera el presidente controla completamente las fuerzas de seguridad.
Las renuncias de altos mandos militares añaden otra capa crítica. La salida del jefe del Comando Sur y varios generales del Pentágono no puede interpretarse como simple cuestión administrativa. Responde a desacuerdos fundamentales sobre tres ejes: el uso de las Fuerzas Armadas en territorio nacional contra civiles, la orientación estratégica de repliegue selectivo frente a compromisos globales tradicionales, y la política hacia América Latina que prioriza alianzas ideológicas de ultraderecha sobre estabilidad regional.
Estos oficiales, formados en la tradición atlantista y en la doctrina de proyección global multilateral, ven con preocupación tanto el repliegue selectivo trumpista como la militarización interna del país. Su alineamiento está claramente con el bloque globalista del establishment, que prioriza la preservación de alianzas tradicionales (OTAN) y la gestión “ordenada” del declive hegemónico. La salida del jefe del Comando Sur es particularmente significativa en el contexto de la reorientación de la política latinoamericana hacia un intervencionismo errático y amenazante, especialmente contra Venezuela y Colombia.
Esta fragmentación del aparato de seguridad no es superficial. Revela que las fracturas del sistema atraviesan incluso las instituciones más jerárquicas y disciplinadas. El personal militar y de inteligencia ya no responde monolíticamente al comandante en jefe, sino que opera según lealtades faccionarias que trascienden la cadena de mando formal.
El cierre del gobierno: guerra presupuestaria como arma política
El cierre del gobierno federal deja a más de un millón de trabajadores sin salario o suspendidos, con amenazas de despido, mientras el presidente destina 134 millones de dólares a operaciones militares internas y 20.000 millones a un swap con Argentina. Esta contradicción no es accidental sino estratégica.
El cierre prolongado busca dos objetivos; desmantelar la burocracia del “Estado profundo” que Trump considera hostil, y forzar recortes presupuestarios que la oposición demócrata rechaza. Incluso con el Congreso matemáticamente bajo control republicano, Trump enfrenta derrotas legislativas recurrentes. Esta paradoja revela que el control formal de las instituciones no garantiza gobernabilidad cuando las fracturas atraviesan los propios partidos.
El personal federal suspendido incluye funcionarios de inteligencia, seguridad y agencias reguladoras. Su desmoralización y eventual despido no solo debilita la capacidad operativa del Estado, sino que crea una masa crítica de personal capacitado con agravios contra el gobierno, potenciales filtradores de información y aliados tácticos del bloque globalista en la guerra interna. La pregunta que atraviesa el debate doméstico es demoledora: ¿para qué sirve el imperio si sus beneficios no alcanzan a sus propios ciudadanos?
Los bloques de poder real enfrentados
Detrás de todas estas manifestaciones visibles, se libra una guerra entre fracciones del poder estadounidense con proyectos estratégicos incompatibles que explican la parálisis y el caos.
El bloque trumpista está compuesto por sectores del capital nacionalista (shale oil, manufactura industrial remanente), Big Tech disruptivo (Peter Thiel, Vance), capital financiero especulativo vinculado a criptomonedas, y sectores del complejo militar-industrial enfocados en China como enemigo prioritario. Su estrategia implica repliegue selectivo de compromisos globales, proteccionismo extremo, confrontación total con China, alianzas ideológicas con gobiernos de ultraderecha (Milei, Orbán), y autoritarismo interno para gestionar crisis social.
El bloque globalista expresa los intereses del capital financiero transnacional (Wall Street tradicional), complejo militar-industrial atlantista, corporaciones tecnológicas con cadenas de suministro globales (Apple, Microsoft), burocracia del Estado profundo y medios corporativos tradicionales. Su estrategia busca mantener hegemonía global mediante alianzas multilaterales (OTAN), preservar el dólar como moneda de reserva, gestión “ordenada” del declive, contención de China sin ruptura total del comercio, y estabilidad institucional interna.
El capital petrolero transnacional (Chevron, ExxonMobil) pivotea entre ambos bloques, buscando pragmáticamente mercados estables y precios administrados, incluso si eso implica acuerdos con OPEP+, Rusia o Venezuela. Entra en conflicto con la fracción shale proteccionista que necesita precios altos para rentabilidad.
El bloque popular, fragmentado y sin dirección política unificada, incluye trabajadores precarizados, comunidades migrantes, sectores medios empobrecidos y juventud endeudada. Se moviliza defensivamente contra deportaciones, recortes sociales y autoritarismo, pero carece de proyecto estratégico propio. Es instrumentalizado parcialmente por el Partido Demócrata y organizaciones del globalismo, pero sin confundirse completamente con estos sectores.
Esta configuración produce un resultado catastrófico: ninguna fracción tiene capacidad hegemónica para imponer su proyecto, generando parálisis estratégica y convulsión permanente. Las políticas oscilan violentamente según correlaciones de fuerza coyunturales, sin coherencia estratégica de mediano plazo.
Argentina como catalizador de las contradicciones internas
La ayuda financiera a Argentina se convirtió en un catalizador que expone todas las contradicciones del sistema. Ocho demócratas, incluida la senadora Elizabeth Warren, presentaron un proyecto de ley para impedir el rescate. Su crítica es demoledora: “Es inexplicable que el presidente Trump esté apuntalando a un gobierno extranjero mientras cierra el nuestro”.
Trump destinó 20.000 millones de dólares a un swap de divisas con Argentina para sostener al gobierno de Milei, condicionando públicamente el apoyo al resultado electoral del 26 de octubre: “Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”. Esta intervención directa en procesos electorales de otro país, tradicionalmente disimulada por presidentes estadounidenses, muestra la descomposición de las formas diplomáticas que el imperio mantenía incluso en sus momentos más agresivos.
Trump exige que el acuerdo de Argentina con China sea desmantelado como condición para brindar asistencia financiera. La ayuda a Argentina no es altruismo sino estrategia de desplazamiento de China en América Latina, pero expone la fragilidad del poder estadounidense: necesita pagar a gobiernos para que rompan con Beijing.
Con el formato técnico de swap, el gobierno argentino evita la aprobación de su Congreso, controlado por la oposición. Irónicamente, Trump usa mecanismos del Tesoro que eluden al Congreso estadounidense, donde enfrenta resistencia, para financiar a un gobierno que tampoco controla su propio Congreso. Es el encuentro de dos ejecutivos débiles institucionalmente que se sostienen mutuamente mediante operaciones financieras extraordinarias. Es la evidencia de la falacia de los poderes equilibrados de la democracia.

Venezuela y Colombia: jingoísmo como síntoma de debilidad
En este marco de crisis interna profunda, los ataques virulentos contra Venezuela y Colombia deben entenderse como síntomas y estrategias simultáneamente. Trump ha intensificado la retórica amenazante contra Venezuela, hablando abiertamente de opciones militares y reforzando sanciones. Contra Colombia, tras el rechazo del presidente Petro a colaborar con deportaciones masivas, Trump amenazó con aranceles del 50% y la revocación del Tratado de Libre Comercio, incluso acusando al presidente colombiano de encabezar una organización criminal.
Estos ataques responden a múltiples lógicas del bloque trumpista. Primero, la necesidad de victorias externas rápidas y visibles que compensen parálisis interna y generen cohesión nacionalista mediante la figura del enemigo externo. Segundo, el intento de reconfigurar América Latina como zona de influencia exclusiva en el contexto de competencia con China, eliminando gobiernos que mantienen relaciones con Beijing. Tercero, la instrumentalización de la cuestión migratoria, donde Venezuela y Colombia son presentadas como fuentes del “problema” que justifica políticas represivas internas.
La virulencia particular contra estos dos países se explica por su simbolismo político. Venezuela representa la resistencia exitosa al intervencionismo estadounidense durante dos décadas, habiendo sobrevivido a intentos de golpe, magnicidio, bloqueo económico y aislamiento diplomático. Su persistencia es una afrenta al poder imperial que ninguna fracción del establishment puede tolerar. Colombia, bajo Petro, representa la posibilidad de que incluso aliados históricos del imperio puedan reorientarse geopolíticamente, amenazando todo el edificio de dominación regional.
La renuncia del jefe del Comando Sur adquiere particular relevancia aquí. Su salida puede interpretarse como rechazo a planes de escalada militar en la región que el establishment atlantista considera contraproducentes. Mientras el bloque trumpista busca intervenciones rápidas y espectaculares, el bloque globalista prefiere estrategias de presión sostenida y “cambio de régimen” mediante guerra económica que le viene dando resultados. La tensión entre estas dos aproximaciones paraliza la acción coherente.
Los ataques a Venezuela y Colombia también cumplen función de disciplinamiento regional. Argentina bajo Milei es presentada como modelo de alineamiento premiado con recursos financieros, mientras Venezuela y Colombia son ejemplos de insubordinación castigada con amenazas y sanciones. Pero estos ataques también evidencian debilidad: Estados Unidos ya no puede ejecutar cambios de régimen con la facilidad de décadas anteriores. Venezuela continúa en pie pese a años de máxima presión. Colombia bajo Petro resiste sin colapsar.
La proyección imperial degradada
La capacidad de proyección imperial estadounidense persiste pero opera cada vez más en modo reactivo y desesperado. Estados Unidos puede todavía movilizar 20.000 millones de dólares para apuntalar un gobierno cliente, pero debe hacerlo mediante mecanismos extraordinarios, condicionándolo públicamente a resultados electorales, generando fricción interna, y exponiendo su debilidad estratégica: necesita comprar lealtades que antes obtenía por hegemonía.
La desdolarización avanza sin reversión. Comercio en monedas locales entre países BRICS+, swaps bilaterales que eluden el dólar, acumulación de oro por bancos centrales. China es socio comercial número uno de más de 120 países. Estados Unidos mantiene supremacía militar pero sin traducción en victorias estratégicas: no puede doblegar a Irán, Venezuela resiste, Ucrania no logrará derrotar a Rusia pese a más de 150.000 millones en ayuda militar.
El soft power estadounidense colapsó completamente. El mundo observa a Estados Unidos militarizando sus propias ciudades, deportando masivamente, cerrando su gobierno, condicionando ayudas económicas a resultados electorales ajenos, y enfrentando rebelión de sus propios estados. El discurso de excepcionalismo estadounidense se derrumba ante la evidencia cotidiana de su crisis interna.
Las guerras comerciales iniciadas por Trump generan inflación interna, represalias comerciales, y aceleran la búsqueda de alternativas al sistema estadounidense. La política arancelaria, presentada como afirmación de soberanía económica, termina acelerando el aislamiento y la pérdida de influencia. Estados Unidos mantiene más de 800 bases en el mundo y gasto militar superior a los siguientes diez países combinados, pero esta capacidad no se traduce en poder de imposición. Ve retroceder su influencia en África (presencia creciente de Rusia y China), y enfrenta desafíos en su “patio trasero” latinoamericano donde gobiernos progresistas resisten presiones o aliados tradicionales diversifican sus políticas exteriores.
Las fracturas estructurales que diversos análisis han señalado en años recientes siguen operando. Trump no creó estas contradicciones, las heredó del largo declive iniciado tras la crisis de 2008, pero las gestiona caóticamente profundizándolas en lugar de administrarlas.
Lo nuevo es la apertura de múltiples frentes simultáneos que amenazan con retroalimentarse: protestas masivas sostenidas desde enero 2025, despliegue militar en ciudades sin precedente desde 1992, rebelión institucionalizada de estados federales, cierre prolongado del gobierno, intervenciones financieras extraordinarias que generan fricción interna, amenazas de invocar la Ley de Insurrección, fragmentación de agencias federales y renuncias de altos mandos militares, y una política exterior que oscila entre amenazas de intervención militar y repliegue aislacionista.
Cada una de estas crisis, aislada, sería manejable. Su convergencia temporal las vuelve explosivas y mutuamente potenciadoras. El cierre del gobierno debilita capacidad de respuesta a protestas. Las protestas justifican militarización. La militarización profundiza rebelión de estados. La rebelión de estados paraliza gobierno federal. El círculo vicioso se retroalimenta. De nuevo decimos es un ouroboros devorándose a sí mismo.

El orden que no puede ser restaurado
Una certeza emerge: el orden que Estados Unidos construyó post-1945, y que intentó reforzar post-1991 tras el colapso soviético, ya no puede ser restaurado. Demasiadas contradicciones se han acumulado, demasiadas fracturas se han abierto, demasiados actores globales han emergido como para que un simple cambio de gobierno o ajuste de políticas restaure la estabilidad hegemónica.
Lo que viene no será el colapso súbito del imperio, porque Estados Unidos mantiene capacidades materiales, militares, comerciales y financieras enormes. Pero tampoco será el retorno a la estabilidad hegemónica del siglo XX. Lo más probable es un período prolongado de crisis administrada caóticamente, con oscilaciones violentas, intentos de restauración autoritaria, resistencias internas y externas, y reconfiguración gradual del orden mundial hacia formas multipolares.
Internamente, la “guerra civil con otras formas” se está institucionalizando como modo de funcionamiento permanente. La alternancia entre administraciones ya no representa cambios de gestión dentro de un consenso bipartidista, sino oscilaciones violentas entre bloques de poder mutuamente excluyentes. Cada cambio de gobierno genera intentos de desmantelamiento de las políticas previas, purgas burocráticas, reorientaciones radicales. La acumulación institucional se vuelve imposible.
Externamente, el imperio transita desde hegemonía consentida hacia coerción desnuda. Ya no puede ofrecer modelo atractivo que otros quieran emular ni garantizar estabilidad de mercados. Lo que queda es capacidad de sancionar, bloquear, amenazar militarmente, condicionar acceso a mercados. Pero estas herramientas coercitivas tienen rendimientos decrecientes y aceleran la búsqueda de alternativas por parte del resto del mundo.
La relación con América Latina ilustra esta transición. Estados Unidos ya no puede ofrecer prosperidad, inversión productiva o transferencia tecnológica a cambio de alineamiento. Lo que ofrece es no ser sancionado, no ser bloqueado, no ser intervenido. Es una relación basada en amenaza y castigo más que en atracción y beneficio mutuo. Por eso gobiernos como el de Milei que se alinean completamente requieren subsidios financieros directos, mientras gobiernos que buscan autonomía enfrentan presiones crecientes.
Pero este modo de dominación es insostenible. Requiere recursos que Estados Unidos ya no posee en abundancia, genera resistencias que antes no existían y acelera procesos de autonomización que pretende frenar. Las sanciones contra Rusia aceleraron la desdolarización. Las amenazas contra China impulsaron su autosuficiencia tecnológica. El bloqueo a Venezuela consolidó su reorientación geopolítica hacia Rusia, China e Irán.
Las calles estadounidenses, militarizadas y movilizadas simultáneamente, lo están anunciando. Las renuncias de generales del Pentágono lo confirman. El cierre del gobierno lo evidencia. Los ataques desesperados contra Venezuela y Colombia lo ratifican. La pregunta no es si habrá más capítulos de esta guerra civil con otras formas, sino cuán violentos serán y cuánto arrastrarán consigo cuando el imperio intente evitar su inevitable reacomodamiento en un mundo que ya no le pertenece. La historia a pesar de Fukuyama no ha terminado. Apenas comienza un nuevo capítulo, y Estados Unidos, por primera vez en un siglo, no será quien escriba el guion.
Dr. Fernando Esteche* Dirigente político, profesor universitario y director general de PIA Global
Foto de portada: alvent.com/