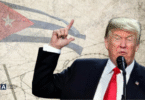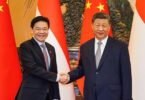A finales de julio, un asesor económico que trabajaba para el Bank of America escribió un memorando que se filtró. En él se explicitaba sin tapujos el conocimiento común que desde hace tiempo tienen los asesores de inversión expertos: las “políticas económicas” que debaten los políticos, los economistas y los obedientes medios de comunicación operan en dos niveles diferentes. A nivel público, los debatientes discuten lo que “tenemos” que hacer para solucionar “los problemas de nuestra economía”. Apesta a ese lenguaje de “estamos todos juntos en esto” que nos recuerda a la poesía de las tarjetas de felicitación comerciales. En el otro nivel, el privado, los iniciados discuten cómo el gobierno debe responder a los problemas económicos de manera que aumenten los beneficios de los empresarios aunque sea a costa de los empleados o del público. Los iniciados expresan sus soluciones preferidas con ese término tan bien neutralizado: “políticas”.
La inflación, ese “problema” que tortura a las economías capitalistas en estos días, nos ofrece el primer ejemplo de tales políticas. La inflación es un aumento general de los precios. Los empresarios, y no los empleados, deciden los precios a cobrar por los bienes y servicios que produce el trabajo de sus empleados. Los empresarios son como mucho el 1% de la población, mientras que los empleados y sus familias constituyen la mayor parte del otro 99%. Ese 1% no tiene que rendir cuentas al otro 99% de la población. Las inflaciones afectan directamente -reducen- el nivel de vida del 99 por ciento. Las únicas excepciones son los empleados que pueden aumentar sus sueldos o salarios al menos tan rápido como la inflación hace subir los precios. Esa es una ínfima minoría de los asalariados en general y también ahora mismo durante la inflación de 2022 en Estados Unidos. Si la inflación aumenta los precios más rápido o más que los salarios, eso representa una redistribución de los ingresos y la riqueza hacia arriba de los empleados a los empresarios. En pocas palabras, el aumento o la protección de los beneficios motiva las decisiones de los empresarios a la hora de fijar los precios. Indirectamente, la inflación tiene un profundo impacto en las sociedades que la sufren, pero ningún proceso democrático determina dónde, cuándo o cómo las decisiones de los empresarios de inflar los precios conducen a esos impactos. En el capitalismo moderno, la inflación revela la lucha de clases en la economía. Allí opera sin las limitaciones que la democracia formal (el voto) impone a la política.
“Quantitative easing” (QE) entonó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, repitiendo lo que había dicho el presidente de la Fed, Jerome Powell, al ofrecer una solución política a la recesión. La frase, que suena técnica, se refería simplemente a la política económica particular de la Reserva Federal para ralentizar o detener la fuerte recesión económica que había comenzado en 2020 y que se agravó con la pandemia del COVID-19. Esa política de la Fed creó una nueva y enorme cantidad de dinero y la proporcionó, a través de préstamos y compras de valores a los grandes bancos y otras grandes instituciones financieras. Para que quede claro, la Fed puso a disposición de algunos de los mayores y más ricos empresarios financieros nuevos y enormes recursos monetarios. El objetivo declarado era estimular “la economía”. La Fed esperaba que los empleadores financieros a los que enriqueció encontraran rentable utilizar este dinero para prestar más a los empleadores no financieros que luego contratarían a los trabajadores desempleados. Obsérvese que el QE favorece a la clase patronal. Funciona en primer lugar para enriquecer al 1 por ciento superior y luego “espera” que las ganancias de este último se filtren al otro 99 por ciento. Obsérvese, además, que el nuevo dinero no se proporciona a la masa de trabajadores con la esperanza de que lo gasten, generando así ventas y beneficios para los empresarios. Este enfoque de “goteo” para “estimular la economía” favorecería a los trabajadores. Por eso es raro y casi nunca es el objetivo principal de la “política monetaria expansiva”.
Contra la inflación -el otro azote de la inestabilidad del capitalismo-, la política preferida de la Fed se invierte para convertirse en “endurecimiento cuantitativo” (QT). Esta política reduce la cantidad de dinero en circulación y eleva los tipos de interés. Para ello, la Fed vende títulos principalmente a las grandes instituciones financieras (induciéndolas a comprar mediante el cobro de precios atractivos por esos títulos). Esas grandes instituciones financieras repercuten luego los tipos más altos (más un margen de beneficio) a sus clientes (particulares y empresas). En resumen, los principales actores financieros se benefician de la política de la Reserva Federal mientras descargan sus costes en los actores económicos más pequeños a los que prestan sus servicios. Obsérvese que la política favorece a los mayores actores financieros y se limita a “esperar” que los préstamos más costosos disuadan a los prestatarios, que entonces demandarán menos bienes y servicios y, por tanto, “inducirán” a los vendedores a inflar menos sus precios. Todos los “si” y “esperanzas” se refieren a los resultados finales de tales políticas. Inmediatamente transmiten ventajas monetarias a los grandes empresarios, especialmente en las empresas financieras. Las políticas de QT favorecen igualmente a los más ricos entre todos los individuos y empresas. Esto se debe a que los mayores costes de los intereses son una carga más pesada, y un mayor riesgo, cuanto menor es el tamaño de una empresa o de la riqueza de un individuo.
Obsérvese que las inflaciones pueden ser y han sido reducidas de otras maneras menos favorables para el capital frente al trabajo y para los más ricos frente al resto. La congelación de los precios de los salarios, como la que impuso el entonces presidente Richard M. Nixon en agosto de 1971, ofrece políticas antiinflacionistas alternativas. Asimismo, el racionamiento puede sustituir a los mercados como forma de detener la inflación. El ex presidente estadounidense Frankin D. Roosevelt utilizó el racionamiento a principios de la década de 1940. Pero precisamente porque tales políticas son menos favorables para la clase patronal, sólo se utilizan en contadas ocasiones. El dudoso logro de la administración del presidente Joe Biden (y del GOP cómplice) ha sido hablar y actuar como si la QT fuera la única política que existe para combatir la inflación. La verborrea pasada de Yellen y Biden sobre la “preocupación” por las desigualdades de ingresos y riqueza en Estados Unidos podría haber adquirido algo de fuerza si una congelación de precios combinada con aumentos salariales hubiera podido reducir realmente esas desigualdades. Eso habría sido una política antiinflacionaria que habría cumplido una doble función, invirtiendo en lugar de exacerbar las desigualdades existentes.
Las políticas fiscales funcionan como las políticas monetarias en cuanto al favoritismo de clase que incorporan. Cuando el problema es la recesión, la política fiscal expansiva -por ejemplo, el aumento del gasto público- suele favorecer el gasto en infraestructuras, defensa y otros objetos en los que prevalecen las grandes empresas capitalistas bien establecidas. El gasto gubernamental para moderar una recesión fluye entonces, en primer lugar, hacia las manos de los grandes empresarios. Ellos, a su vez, utilizarán ese dinero como lo hacen con todo su capital e ingresos: minimizar los costes laborales y de otro tipo para retener el máximo como beneficios y fondos para la acumulación de capital. Sólo cuando sea políticamente inevitable, el gasto gubernamental dejará de lado a los empresarios y fluirá directamente a las manos de la clase trabajadora. Los “pagos de transferencia” o “derechos” son los que encuentran más resistencia, retrasos, deshacerse o reducciones resultantes de la presión de la clase patronal. Así, por ejemplo, los desembolsos extra del gobierno en 2020 y 2021 para complementar el seguro de desempleo y la asistencia masiva durante los paros de COVID-19 se detuvieron incluso mientras se negociaba el gasto masivo en infraestructura y los “subsidios de chip” a los empleadores.
Del mismo modo, cuando las políticas fiscales antirrecesivas implicaron un recorte de impuestos, la historia muestra que los impuestos sobre las empresas y los ricos se redujeron de forma desproporcionada. Ciertamente, el masivo recorte de impuestos bajo el ex presidente Donald Trump a finales de 2017 siguió ese patrón.
La guerra de clases está detrás de cómo muchos políticos, medios de comunicación y académicos explican los problemas económicos que requieren las soluciones que ofrecen sus políticas. Por ejemplo, considere los análisis típicos durante la inflación de 2022 cuando se convirtió en un tema público candente en los Estados Unidos y más allá. Los precios subieron, se nos dijo, ya que la demanda había aumentado (debido al gasto diferido de COVID) y la oferta había disminuido (debido a la interrupción de las cadenas de suministro). Los conservadores hicieron hincapié en el lado de la demanda: enormes estímulos fiscales en respuesta a COVID-19 (cheques del gobierno y dinero adicional para el desempleo) que se financiarían con déficits presupuestarios. Los liberales, en cambio, hicieron hincapié en las interrupciones de la cadena de suministro (atribuidas, por ejemplo, a las políticas de bloqueo de China, como COVID-19, y a la invasión rusa de Ucrania). Obsérvese cómo ambos bandos eliminaron limpiamente de sus respectivos análisis los aumentos de precios impulsados por los beneficios de los empresarios.
Sin embargo, las decisiones de los empresarios desempeñan un papel clave en las inflaciones del capitalismo moderno. Cuando la demanda aumenta (por cualquier motivo), la mayoría de los empresarios saben que tienen que tomar una decisión. Pueden pedir que se produzcan y vendan más bienes y servicios para satisfacer el aumento de la demanda o pueden subir los precios de los bienes y servicios que ya tienen. La combinación de precios más altos y disponibilidad de más productos que elijan estará determinada por lo que consideren más rentable. Sus elecciones en 2022 produjeron una gran inflación en Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, la gran mayoría de los debates de los medios de comunicación, los políticos y los académicos sobre la inflación omitieron mencionar, y mucho menos analizar, cómo las decisiones de los empresarios basadas en el beneficio condujeron a la inflación. La competencia capitalista incentiva a las empresas a acumular una cuota de mercado significativa. Las empresas con dicha cuota y el poder de fijación de precios que esto suele conllevar bien podrían elegir el aumento de precios como su línea de acción más rentable. Y si ese es el caso, entonces la inflación está causada en parte por las decisiones de los empresarios basadas en el beneficio. Nótese que evitar esa conclusión fue, conscientemente o no, un componente clave de los debates políticos antiinflacionistas a lo largo de 2022. Por eso, los debates dejaron de lado de forma tan extraña las decisiones de los empresarios, como si no tuvieran ninguna opción y, por tanto, ninguna responsabilidad por la inflación.
Los interminables debates políticos se centran en el aumento o la reducción de los impuestos o del gasto público como formas de contrarrestar las recesiones o las inflaciones. En cambio, rara vez el debate se centra en los impuestos de quiénes deben subirse o bajarse y en los beneficiarios del gasto público que deben recibir más o menos. Sin embargo, es bien sabido que la reducción de los impuestos que recaen sobre las personas de ingresos medios y más pobres y sus familias suele ser más estimulante que la reducción de los impuestos sobre las empresas o los ricos. Del mismo modo, el gasto gubernamental en las personas de ingresos medios y pobres es más estimulante que el gasto en las corporaciones y los ricos. Discutir y votar sobre las políticas fiscales en términos de agregados de impuestos o gastos hace abstracción precisamente de las dimensiones de clase de esas políticas.
Un análisis de clase de la política económica revela que sus objetivos incluyen mucho más que resolver un problema económico inmediato. Las políticas se seleccionan y podan cuidadosamente para dejar intacta la estructura empleador-empleado de las empresas y, por tanto, el sistema económico básico. Exponer ese sesgo puede enriquecer todos los debates políticos al abrirlos a opciones políticas que ahora se mantienen fuera de la agenda social. El cambio de sistema puede entonces ser visto y enfocado como otra forma de resolver los problemas que aquejan al sistema económico. Dado el cúmulo de problemas a los que se enfrenta el capitalismo global en la actualidad, el cambio de sistema debería haberse introducido en el debate desde hace mucho tiempo y de forma desesperada.
*Richard Wolff es el autor de El capitalismo golpea el ventilador y La crisis del capitalismo se profundiza. Es fundador de Democracy at Work.
FUENTE: Counter Punch.