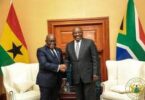El nuevo libro de Nanjala Nyabola reflexiona sobre las experiencias africanas de dislocación, exilio, pertenencia y no pertenencia.
No quiero entrar en las complejidades de por qué la UE ha tomado esta decisión, pero me gustaría que exploramos lo que significará viajar al extranjero para los africanos durante y después de la pandemia de COVID-19.
¿Las vacunas determinarán quién puede viajar y quién no? Dado que menos del 2% de la población africana está actualmente completamente vacunada, ¿significará esto que la mayoría de los africanos que deseen viajar al extranjero tendrán que esperar al menos uno o dos años antes de poder hacerlo? Y si Covishield no es aprobado por la UE, ¿significa esto que aquellos que como yo recibieron dos dosis de la vacuna no podrán ingresar a Europa de forma permanente?
Creer que la pandemia no afectaría negativamente a África era solo una ilusión. Si bien el número de infecciones y muertes ha sido bajo en comparación con otras regiones, el impacto económico ha sido igualmente, si no más, devastador. La pérdida de ingresos ya ha empobrecido a millones de africanos a medida que continúan los bloqueos con nuevas oleadas de pandemias.
Además, estamos, y siempre hemos estado, en el extremo receptor de decisiones tomadas en otros continentes (la decisión de colonizar África fue tomada en Berlín por las potencias europeas), decisiones que determinan lo que los africanos deben o no deben hacer. No se nos permite tomar decisiones en nuestro propio nombre.
Los países africanos, incluida Kenia, por ejemplo, no detuvo vuelos desde Europa o América del Norte – los epicentros de la pandemia en la primera y segunda oleadas – pero estas regiones se apresuraron a detener vuelos desde países africanos. Tampoco impusimos “pasaportes de vacunas” a los ciudadanos de estas regiones que les permitieran ingresar a nuestros países.
Como explicó uno de mis seguidores de Twitter, esto no debería sorprendernos porque son el poderoso dólar y el euro los que determinan cómo tratan los africanos a quienes controlan ambas monedas.

¿Cómo podría ser de otra manera? Los ciudadanos de países africanos están sujetos a las condiciones de visa más estrictas para ingresar a Europa o América del Norte. Quienes hemos solicitado una visa para un país europeo, Estados Unidos o Canadá sabemos lo doloroso y humillante que puede ser el proceso. Desde proporcionar montañas de documentación, incluidos extractos bancarios, para demostrar que uno no es un inmigrante ilegal potencial, hasta asumir el costo de las exorbitantes tarifas de visa no reembolsables, el proceso de solicitud de visa está diseñado para disuadir a los africanos de viajar a estos países. Esto ha disminuido significativamente la experiencia de viaje de los africanos.
En su libro, “Viajar siendo negro: ensayos inspirados por una vida en movimiento”, la escritora keniata Nanjala Nyabola describe las visas como “una invención cruel e inusual” y “un juego de poder, una apropiación de efectivo y una invitación a medias para entrar pero no pertenecer”. Nyabola no solo desentraña las experiencias de los africanos que viajan al extranjero y dentro del continente, sino que también expone los “racistas insidiosos que dan forma a las políticas de la movilidad humana”. Como enfatiza en su prólogo, el libro no es una memoria de viajes, sino ensayos inspirados en viajes, un libro que cuenta historias incómodas que nos hacen pensar por qué nos hacen sentir incómodos. Como ella lo expresa con tanta elocuencia: “En este libro quiero sentarme en la incomodidad de ser una mujer negra y que nuestro dolor interseccional sea ignorado. . . Quiero reflexionar sobre lo que significa estar en casa y no estar en casa”.
El libro comienza con sus experiencias como trabajadora humanitaria en Haití, la primera república negra y uno de los países más pobres del mundo, donde aprendió sobre “la construcción cultural de la raza”. En un país donde las ONG administradas principalmente por blancos prácticamente dirigen el país, se pregunta por qué tuvo que doblegarse y adaptarse a sus caprichos. ¿Por qué los haitianos no estaban dirigiendo el espectáculo? Mucho se ha escrito sobre las deficiencias de la ayuda a Haití, también conocida como “República de las ONG” pero no del todo con la perspectiva interna-externa de Nyabola, una trabajadora humanitaria negra en un país negro africano donde los extranjeros blancos tienen más voz que los locales. Ella concluye que quienes dicen ayudar a los haitianos empobrecidos no deben hacerlo porque se sientan mal por ellos, sino “porque queremos que experimenten la misma plenitud de vida a la que nosotros aspiramos”.
Muchos de los ensayos del libro se centran en otro tipo de viajero: el refugiado africano o el migrante que lo arriesga todo al realizar el peligroso viaje a través del Mediterráneo con la esperanza de llegar a Europa. Cuestiona la práctica absurda de colocar a los refugiados en campamentos donde se les niega la libertad de movimiento y no se les permite obtener ingresos ni trabajar. La mayoría de los refugiados que buscaban asilo antes de la entrada en vigor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, señala, no estaban hacinados en los campamentos .A los judíos que buscaban asilo en Europa y América del Norte durante la Segunda Guerra Mundial se les permitió integrarse social y económicamente en las sociedades que los aceptaron.
¿Por qué y cómo cambió esto? ¿Y por qué un número cada vez mayor de africanos y asiáticos ingresan a Europa ilegalmente cuando existen formas legales de hacerlo?
Bueno, dice Nyabola, es porque “el paso legal y seguro a Europa ha desaparecido, para todos menos una pequeña porción de la población mundial”.

Viajar siendo negro también demuestra ser un desafío en Asia. En una caminata físicamente exigente en el monte Everest, Nyabola se encontró con que su guía nepalí “la conducía”, quien se negó a atenderla incluso cuando cayó gravemente enferma simplemente porque era negra. ¿Cómo pueden las personas que no disfrutan del privilegio de los blancos volverse racistas? ¿Es el racismo de los blancos diferente al de aquellos que también experimentan el racismo blanco? Nyabola intenta explicar la diferencia haciendo una distinción entre “racismo” y “ser competido”, este último un fenómeno que los africanos negros que visitan los países asiáticos a menudo experimentan.
Ella explica: “Creo que hay una diferencia cualitativa entre racismo y ser competido. Creo que el racismo es más siniestro y deliberado. Pero correr o competir con otras personas es algo que la gente hace porque no está prestando atención. Es pereza cultural: creamos todas estas abreviaturas que nos permiten procesar la diferencia. . . . Me han apresurado para procesar mi presencia; y, debido a la forma en que la cultura popular de Occidente proyecta y procesa especialmente a las mujeres negras, mucho de eso es negativo”.
Ella es igualmente crítica con los africanos que tratan mal a otros africanos. Sus experiencias desconcertantes en Sudáfrica, donde los ataques xenófobos contra somalíes, zimbabuenses y otros africanos han aumentado en los últimos años, son reveladoras y reflejan un país que no se ha liberado por completo de las garras del apartheid. Sudáfrica desafía su creencia de que los africanos pueden sentirse como en casa en cualquier parte del continente, una creencia defendida por los principales panafricanistas de antaño que imaginaron la independencia del dominio colonial como la base para construir una África inclusiva para todos los africanos. “La verdad es que millones de africanos son extranjeros y migrantes en África, sin hogar por el poder y abandonados a la violencia física o estructural”, admite.
Hay algunos capítulos edificantes en el libro que mantienen la promesa del panafricanismo, como su viaje a Gorom Gorom en Burkina Faso, donde observó “familias reales ondulando en sus camellos” y su incursión en la zona rural de Botswana, donde va a rastrear el vida de Bessie Head, la escritora sudafricana mestiza a quien Nyabola admira profundamente. Como forastera tanto en el mundo literario blanco como en Bostwana, Head sufrió la soledad y el rechazo. La multitud literaria afroamericana en los Estados Unidos no tenía tiempo para una escritora africana. Cuando se acercó a otros escritores africanos como Ngugi wa Thiong’o y Chinua Achebe, que estaban comenzando a ser reconocidos en Occidente como gigantes literarios africanos, “sus respuestas fueron breves y superficiales”. Sin embargo, el libro de Nanjala Nyabola abre nuevos mundos a las viajeras africanas como ella, que reflexionan sobre cómo su raza y género han dado forma a sus experiencias de dislocación, exilio, pertenencia y no pertenencia.
*Rasna Warah es una escritora y periodista de Kenia, fue editora del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Ha publicado dos libros sobre Somalia – War Crimes (2014) y Mogadishu Then and Now (2012) – y es autora UNsilenced (2016) y Triple Heritage (1998).
Artículo publicado por The Elephant y editado por el equipo de PIA Global