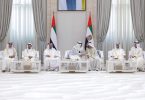Los estadounidenses esperaban claramente más, dada la larga lista de temas en su agenda. Como siempre, los temas más importantes fueron aquellos que las partes no discutieron ni mencionaron debido a la falta de avances en la armonización de sus posturas. Estos incluyen el acuerdo con Ucrania, las compras chinas de recursos energéticos rusos y la amenaza de Washington de imponer aranceles del 100% a todas las exportaciones chinas a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre. Respecto a esto último, el asunto se resolvió durante las conversaciones entre las partes en Kuala Lumpur, tras las cuales Scott Bessent declaró que dichos aranceles ya no eran necesarios.
Por lo demás, hubo acuerdos comerciales menores (incluida la reanudación por parte de China de las compras de soja estadounidense) o concesiones por parte de Trump. En cualquier caso, esto ocurrió tras la conclusión de la última sesión plenaria del Comité Central del PCCh el 23 de octubre, cuyo resultado Trump, de hecho, intentó influir con su farolada; al fin y al cabo, el acuerdo suponía la ruptura de todas las relaciones comerciales por valor de más de 400.000 millones de dólares, con consecuencias catastróficas para Estados Unidos. Todo fue en vano: el líder chino no hizo sino fortalecer su posición, y los elementos compradore fueron expulsados de la cúpula dirigente y del ejército. Asimismo, se restableció el equilibrio entre el mercado y la gobernanza centralizada en el desarrollo socioeconómico.
Existe un marcado contraste entre el año de la COVID, cuando Trump, en su primera presidencia, intentó aislar a China como la fuente de una “infección” global, y su actual reverencia por su interlocutor, con quien claramente se encontraba en pie de igualdad. Sin embargo, sólo han transcurrido cinco años. ¿Qué ha cambiado y cuáles son las implicaciones geopolíticas más amplias de la nueva realidad (o normalidad) en las relaciones entre Estados Unidos y China?
En respuesta a la escalada arancelaria de este año, Beijing respondió con la concesión de licencias para la exportación de metales de tierras raras y sus productos, incluidos los imanes, esenciales para cualquier industria moderna, ya sea la automotriz o el complejo militar-industrial. Al parecer, en Kuala Lumpur, ambas partes lograron suavizar temporalmente sus diferencias para que ambos líderes pudieran reunirse. Pero no han firmado nada y se trata solo de acuerdos provisionales, nada más. La puerta a la confrontación sigue entreabierta, y no hace falta adivinar quién mantiene a quién en un estado constante de tensión: por supuesto, quien controla recursos como los metales de tierras raras.
Otro punto importante: en tan solo un año, China ha logrado un progreso colosal en el campo de la inteligencia artificial y la producción de microchips para dispositivos relacionados. Además, este salto no solo fue rápido (debido a la acumulación de una masa crítica de avances tecnológicos, incluyendo el regreso de científicos e ingenieros chinos desde Estados Unidos, quienes habían sido perseguidos en el extranjero por ser considerados conductores de la influencia china e incluso espías), sino también cualitativo, en términos de la diversidad y la apertura de los desarrollos chinos (DeepSeek, etc.). Esto último socava la posición de este sector en Estados Unidos, donde se habían invertido años y enormes recursos en este desarrollo y donde pretendían utilizarlo para asegurar su dominio en una nueva etapa del desarrollo tecnológico global.
Pero la cuestión es aún más amplia y fundamental. Como demuestra el último informe de RAND Corp., «Estabilizando la rivalidad entre EE. UU. y China», ha llegado el momento de elegir entre la confrontación, con sus consecuencias impredecibles (el estudio omite abordar las perspectivas de Rusia para mantenerse al margen de dicho conflicto), y un giro hacia la distensión similar a la soviético-estadounidense, o incluso al «Concierto de Europa», fruto de la victoria sobre Napoleón y del papel decisivo de Alejandro I en el Congreso de Viena de 1815. De nuevo, se pasa por alto este último punto, que pone de manifiesto la singularidad civilizatoria de la diplomacia rusa, la cual logró que la Francia derrotada se sentara en la mesa política europea en pie de igualdad con las potencias vencedoras. Basta recordar cómo se trató a Rusia al final de la Guerra Fría, la que no perdió, sino de la que simplemente se retiró (y nosotros también experimentamos un cambio de régimen): fuimos castigados con la expansión de la OTAN, una decisión que el visionario George Kennan calificó como «la más fatídica», algo que estamos presenciando hoy.
Los autores del informe rinden homenaje a la innovación soviética en materia de “coexistencia pacífica”, tanto en la década de 1920 como en la de 1950. Esto es precisamente lo que se debate ahora. Curiosamente, no ocultan (¡para “vender” esta idea al establishment estadounidense!) que la política de distensión contribuyó al colapso de la Unión Soviética, cuyo liderazgo carecía de un programa positivo de transformación interna. Pero la diferencia con aquella distensión radica justamente, que China ya había experimentado una transformación similar. Podría decirse, en forma tentativa, que participar en cuarenta años de globalización a través de su “ascenso pacífico” constituyó precisamente una distensión de este tipo para China.
Ahora, sin embargo, la propuesta consiste en prevenir una mayor escalada con China, ya sea por Taiwán, el Mar de China Meridional o la rivalidad tecnológica. Sin alcanzar una solución a todos los problemas acumulados, se propone establecer contactos a diversos niveles para garantizar la previsibilidad del comportamiento de Beijing. No obstante, por ahora, la parte china demuestra una clara comprensión de que la incertidumbre es intolerable en la cultura política estadounidense y puede servir como elemento disuasorio en las relaciones con Washington. Esta táctica se manifiesta con mayor claridad en los contactos militares. Por lo tanto, resulta difícil imaginar que China, plenamente consciente de su propia fuerza y de las debilidades de Estados Unidos, se deje enredar en una red de distensión, sobre todo teniendo en cuenta que Beijing sigue estudiando con atención la experiencia soviética.
Al establecer paralelismos, resulta que, a pesar de la seguridad que proyecta Trump, Estados Unidos se encuentra actualmente en la misma posición frente a China que la URSS/Rusia frente a Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990. La posición estratégica de Washington se complica por el ascenso de Rusia, que goza de una enorme ventaja en capacidades de disuasión nuclear. En esencia, se trata de la Tercera Guerra Mundial, con Estados Unidos combatiendo en dos frentes. Si bien es cierto que, al igual que en agosto de 1914, la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania representó una ventaja potencialmente crucial para China (en aquel entonces aliada de la Entente), al tiempo que allanaba el camino para una solución al problema de Taiwán, anexionada inicialmente por Japón tras la guerra de 1895, la lista de diferencias con la distensión inicial no termina ahí.
El Occidente histórico se está fragmentando en sus propios segmentos geográficos, inmersos inevitablemente en sus propias realidades regionales. Al igual que los países del Sur Global y del Este, Japón y Corea del Sur priorizan su propio desarrollo, lo que implica mantener lazos comerciales y económicos con Rusia y China, con quienes cada uno mantiene un volumen de comercio equilibrado de más de 300 mil millones de dólares. En lugar de invertir 10 mil millones de dólares en la producción estadounidense, Toyota está negociando su regreso a Rusia. Trump se vio obligado a reconocer la importancia de los lazos energéticos de Tokio y Beijing con Rusia. Las exigencias a Japón y Corea del Sur para que inviertan 500 mil millones y 350 mil millones de dólares, respectivamente, en Estados Unidos, incluyendo la construcción naval, están generando reacciones negativas en ambos países, como si se tratara de la imposición de un tributo medieval.
Si consideramos los países del Sudeste Asiático (los “Diez” de la ASEAN), estos representan aproximadamente un billón de dólares del comercio exterior total de China, que asciende a seis billones de dólares. Pero la participación de esta región en las relaciones comerciales con China va mucho más allá: el sistema de pagos digitales instantáneos, impulsado por Beijing, se está extendiendo a esta región y a seis países de Oriente Medio, lo que proporciona importantes ahorros de costos y, lo que es más importante, podría desviar el 38% del comercio mundial de las transacciones en dólares. Según informes de prensa, la nueva primer ministro japonesa, Sanae Takaichi, está muy interesada en colaborar con Seúl en un esquema de solución trilateral similar con Beijing. Esto se suma a las iniciativas que se están llevando a cabo en este ámbito en la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái) y la UEEA (Unión Económica Euroasiática).
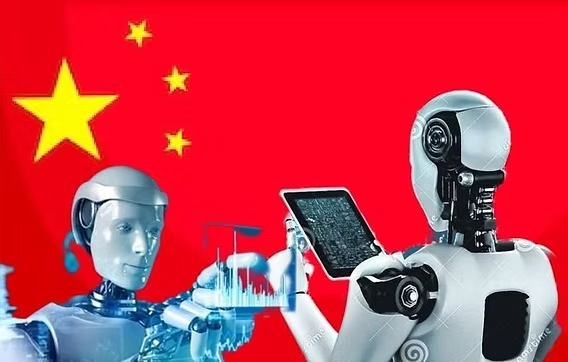
Quizás por eso Trump optó por no asistir a la cumbre de la APEC, esa celebración donde los estadounidenses de repente se sintieron excluidos, donde todo hace rato que está firmemente “establecido”, a pesar de la cordialidad y el brillo de las relaciones de alianza. Como dijo Bill Clinton: «¡Es la economía, estúpido!», a escala regional y global. Así pues, Asia Oriental y la región en general se están desvinculando rápidamente de la Pax americana (Australia no es una excepción), incluso cuando Estados Unidos se enfrenta a un colapso económico, desencadenado por una caída de la bolsa y que impulsa una verdadera reindustrialización del país, y nadie quiere quedar atrapado en el fuego cruzado. El hecho de que Trump pareciera algo dócil tras su reunión con Xi solo puede significar una cosa: allí, en Asia Oriental, se enfrentó no a un fantasma (uno que desde hace tiempo se cierne sobre Estados Unidos), sino a la realidad de un mundo postestadounidense. Aún no se le ha preguntado quién es ni qué es Estados Unidos, pero eso no está muy lejos. Existe, como se suele decir, una caravana que avanza más allá de Estados Unidos y las fantasías geopolíticas de sus élites. Por lo tanto, en lo que respecta al conflicto ucraniano, la respuesta es «que luchen», es decir, que el curso natural de los acontecimientos decida, y que el más fuerte prevalezca. Entonces, las buenas relaciones con el Kremlin no son un lujo, sino un imperativo categórico casi kantiano (¡qué es Kaliningrado[1] para la OTAN!). Y si hablar con Xi no fue suficiente, la noticia sobre nuestros dos sistemas estratégicos de drones debería haberle dejado claro a Trump que el mundo ha cambiado irreversiblemente y que la clave para integrarse en él reside en respetar los derechos e intereses de otras potencias asimismo poderosas e igualmente soberanas. También es necesario tener algo por lo que vivir, en lugar de intentar sacar provecho de las oportunidades geopolíticas a la antigua usanza.
Mientras tanto, RAND sigue elaborando estrategias diseñadas para crear la sensación de que aún se puede hacer algo sin un cambio radical de rumbo, aunque, en última instancia, no se pueda hacer nada. Sólo cabe esperar que China no sea tan despiadada con Estados Unidos como lo fueron los británicos durante las Guerras del Opio. Tarde o temprano, los estadounidenses tendrán que reconocer que el recurso fundamental de la política exterior es el estado interno de su propio país, y que es por ahí por donde deben empezar, lo cual quizá sea la misión de “Trump el Destructor” (Antonio Scaramucci). Ya en 2014, Francis Fukuyama reconoció que Estados Unidos no puede sanar sin una transformación institucional profunda. Lo sabemos por experiencia propia. Así es como funciona el mundo. Este será, entre otras cosas, el precio de la fatídica decisión de 1994 de ampliar la OTAN, que pospuso la transformación de Estados Unidos, sin la cual no podrán recuperar la realidad de su país, que ha existido durante décadas en la hiperrealidad de la financiarización.
Alexandr Iakovenko* exembajador ruso en los Estados Unidos, director de la Academia de Diplomacia de Rusia
Este artículo ha sido publicado originalmente en el portal RIA Nóvosti/ traducción y adaptación Hernando Kleimans
Foto de portada: elmundo.es/
Referencia:
[1] Kaliningrado es la anterior Koenigsberg prusiana, incorporada a Rusia como resultado de la victoria en la Gran Guerra Patria (1941-1945). Patria de Emmanuel Kant, en cuya universidad enseñó.