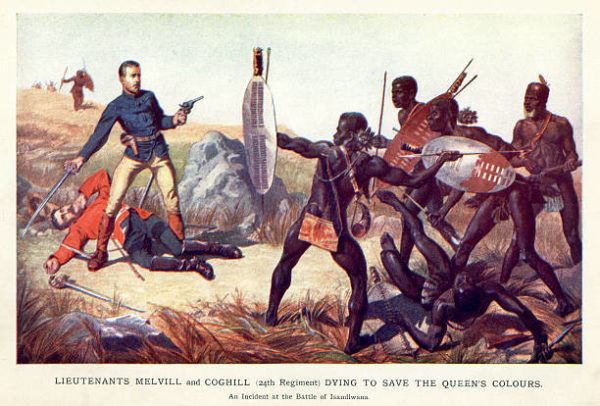Los británicos utilizaron campos de concentración para controlar a la población civil bóer (principalmente mujeres y niños) y cortar el apoyo a la guerrilla bóer. Más de 100.000 civiles fueron internados.
Las malas condiciones sanitarias, la alimentación inadecuada y las enfermedades provocaron la muerte de unos 26.000 bóers, en su mayoría mujeres y niños, y de unos 20.000 africanos negros en campos separados. Los campos formaban parte de la política de “tierra arrasada”, en la que las fuerzas británicas destruían granjas, cultivos y viviendas para privar de recursos a los combatientes bóers.
Marcó un giro hacia la guerra total, donde los civiles se convirtieron en objetivos estratégicos. Los informes de Emily Hobhouse, humanitaria británica, expusieron las terribles condiciones y generaron indignación en Gran Bretaña y Europa. El escándalo generó presión pública y, con el tiempo, reformas en los campos.
Estos campos se consideran precursores de los campos de concentración del siglo XX utilizados en conflictos posteriores, aunque no fueron diseñados para el exterminio como los de la Alemania nazi. Siguen siendo una parte profundamente controvertida de la historia imperial británica y una fuente de trauma histórico en Sudáfrica.
La perspectiva otomana
“Niños y mujeres bóeres mueren rápidamente en los campos de concentración bajo el cruel control británico”, informó el observador militar otomano Aziz Bey, de Transvaal, durante la Segunda Guerra Bóer. El teniente Aziz Bey señaló los campos de concentración como un crimen de guerra cometido por el ejército británico y presentó su informe al sultán otomano en Estambul en 1902.
De hecho, la Guerra Anglo-Bóer (1899-1902) fue más que un conflicto entre el Imperio Británico y las repúblicas bóer de Sudáfrica; su impacto resonó en todo el mundo a principios del siglo XX. A medida que la Guerra Anglo-Bóer se intensificaba, las fuerzas británicas tuvieron dificultades para reprimir las tácticas de guerra de guerrillas empleadas por los comandos bóer. En respuesta, las autoridades británicas decidieron reubicar por la fuerza a los civiles bóeres en campos de concentración. Estos campos tenían como objetivo separar a la población civil de los combatientes bóeres, una estrategia que finalmente tuvo consecuencias catastróficas.
En medio de las brutalidades de la guerra, se abrió un capítulo oscuro: los civiles, en particular las mujeres y los niños, se vieron confinados en campos de concentración. Las tiendas de campaña no proporcionaban refugio suficiente, y las necesidades básicas, como comida, agua y atención médica, a menudo eran insuficientes. El duro clima sudafricano agravó los desafíos, provocando brotes de enfermedades como la fiebre tifoidea y la disentería.
Los niños, al ser los más vulnerables, sufrieron enormemente en estos campamentos. La falta de instalaciones médicas adecuadas y apoyo nutricional provocó tasas de mortalidad alarmantes entre los jóvenes habitantes de los campamentos. Muchos niños quedaron huérfanos o sufrieron traumas físicos y psicológicos duraderos.
El legado de los campos de concentración durante la Guerra Anglo-Bóer es sombrío. Las altas tasas de mortalidad, especialmente entre los niños, dejaron un impacto duradero en las comunidades afectadas. El trauma sufrido por los sobrevivientes resonó a lo largo de generaciones, moldeando la memoria colectiva de la guerra y contribuyendo a una compleja narrativa histórica.
En la actualidad, los campos de concentración de la Guerra Anglo-Bóer se reconocen como un episodio oscuro de la historia. Sudáfrica y la comunidad internacional reflexionan sobre este período, reconociendo el coste humano de la guerra y la necesidad de preservar la memoria de quienes sufrieron en los campos. Los esfuerzos para educar a las generaciones futuras sobre las consecuencias del conflicto buscan prevenir la repetición de tales tragedias. Se pueden ver documentos y fotografías más informativos en el Museo de la Guerra Anglo-Bóer en Bloemfontein.
Esto me recuerda la situación actual de los niños y los civiles en Palestina, un problema de larga data, condicionado por el conflicto israelí-palestino y sus diversas dimensiones. El sufrimiento que padecen los niños y los civiles en estos campamentos pone de relieve el coste humano del conflicto y subraya la importancia de salvaguardar los derechos y el bienestar de los no combatientes en tiempos de guerra.
Cabe preguntarse: ¿Crecen los niños palestinos en medio de un conflicto prolongado, expuestos a la violencia, el desplazamiento y la pérdida? El impacto psicológico en su bienestar es considerable, manifestándose en afecciones como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Y ahora, 120 años después, los británicos cometen otro crimen al apoyar plenamente el genocidio israelí en Palestina.
*Halim Gencoglu, Doctor en Historia, Universidad de Ciudad del Cabo
Artículo publicado originalmente en UWI