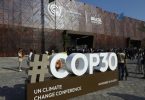Si fueran tiempos normales, no habría mayor dilema. Dos rondas sirven exactamente para esto: en la primera, se elige por convicción; en la segunda, más bien por exclusión. Sucede que no vivimos en tiempos normales, ni en Brasil ni en el mundo.
Nunca antes nos habíamos enfrentado a un fenómeno como el bolsonarismo. La Acción Integralista brasileña, creada en 1932 por Plínio Salgado, inspirada en el fascismo italiano y el catolicismo ultraconservador, no fue un fenómeno de masas. En democracia, el derecho siempre ha llegado al Palácio do Planalto a través de intermediarios. Jânio Quadros demostró ser un extraño en el nido de Brasilia. Fernando Collor fue destituido. Ambos revelaron una falta de conocimiento del juego del poder. Sin embargo, ninguno de los dos desafió a las instituciones (Jânio, cuando lo intentó, hizo el ridículo). Por primera vez, la derecha llegó al Palácio do Planalto por votación popular, pero tuvo que plegarse a su representante más caricaturesco.
No todos sus aliados políticos son extremistas, y mucho menos la mayoría de sus votantes, pero ¿quién tiene hoy todavía alguna duda sobre el extremismo de Jair Bolsonaro o su condición de líder del bloque de fuerzas políticas y sociales que representa? El actual ocupante del Palácio do Planalto es tosco, pero no es tonto. Conoce el juego del poder, en los círculos civiles y militares. No tiene un partido, sino que es el líder de un movimiento, cuyo motor es el ataque sistemático a la cultura y a las instituciones democráticas.
El bolsonarismo no es fascista. Pero tiene rasgos fascistas que la distinguen de la derecha autoritaria convencional. El bolsonarismo se moviliza. Está impulsado por la idea de que hay que luchar. La violencia ocupa un lugar central en su imaginario. Bolsonaro no organizó los fasci di combattimento, embriones del Partido Fascista en Italia, pero abusa del poder presidencial para dar armas a la población y no duda en incitar a su uso contra los opositores políticos. No recluta directamente a soldados, como hizo Benito Mussolini con antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial para formar sus tropas de choque, sino que mantiene su base en las fuerzas de seguridad, en particular la policía militar, y llama a las Fuerzas Armadas “mi Ejército”. Cultiva una masculinidad ruda, hecha para la confrontación. Mussolini era un hombre culto, pero teatralizó la imagen del macho atlético, valiente y despiadado.
La lucha bolsonarista va más allá de los límites de las instituciones de representación política. Llega a todos los ámbitos de la vida social, desde la iglesia hasta los cuarteles y las escuelas. En esto también se parece al fascismo. El uso distorsionado del concepto de libertad no oculta la tendencia totalitaria del bolsonarismo, visible en el intento de controlar el comportamiento en esferas de la vida privada tan íntimas como la familia y la sexualidad. La coacción sobre la individualidad es omnipresente en el ámbito de la cultura. Dios (punitivo), Patria (excluyente) y Familia (patriarcal), lema tomado del integralismo de Plinio Salgado, forman la tríada de una visión retrógrada del individuo y de la sociedad. La novedad del bolsonarismo es la adhesión a un individualismo extremo y destructivo, reacio a las consideraciones del bien común.
Otra diferencia es que Bolsonaro no quiere derribar todo el edificio de la democracia liberal. El fascismo elaboró una visión sobre la organización del Estado y la sociedad en lugar de la democracia liberal. El bolsonarismo no pretende destruirlo frontalmente, sino desfigurarlo por corrosión. No le importa mantener la fachada de la democracia liberal. No cuestiona el principio de soberanía popular expresado en el voto. Prefiere lanzar sospechas infundadas sobre la fluidez del proceso electoral para deslegitimar de antemano cualquier resultado que no le favorezca. No impugna la primacía del poder civil en general y del Tribunal Superior Electoral en particular, sino que pretende someter al TSE a la tutela de las Fuerzas Armadas para auditar las urnas y verificar los votos. No pide el cierre del STF, pero impulsa una campaña de execración e intimidación pública de sus miembros y reinterpreta el artículo 142 de la Constitución para difundir la tesis de que las Fuerzas Armadas serían las encargadas de resolver los conflictos entre los distintos poderes de la República. Claro que, a veces, el presidente se pasa de la raya y dice lo que realmente piensa: “Eso, la democracia y la libertad, sólo existe cuando sus respectivas Fuerzas Armadas así lo quieren”, dijo Bolsonaro, mientras manejaba mal el idioma portugués en un discurso ante la Infantería de Marina en Río de Janeiro en marzo de 2019.
A falta de una doctrina propia, el bolsonarismo ha convertido la religión en un arma política. El clero siempre ha tenido peso en la sociedad e influencia en la política brasileña. Aunque el catolicismo conservador reinaba sin oposición en el ámbito religioso, la Iglesia no se privó de ponerse del lado de las fuerzas del orden. En 1964, en vísperas del golpe militar, las clases medias participaron en la llamada “Marcha de la Familia con Dios por la Libertad”. La propia laicidad del Estado se acomodó a las exigencias de la Iglesia católica. Nunca se había visto, sin embargo, un uso tan amplio y agresivo de la religión para trazar las líneas divisorias de la disputa política, en una estrategia coordinada de estigmatización de los opositores al bolsonarismo, dentro y fuera de las iglesias, especialmente de las denominaciones evangélicas (incluidas las más tradicionales).
No hay un partido evangélico ni una identidad perfecta entre el bolsonarismo y el evangelismo, pero desde la proclamación de la República nunca habíamos vivido con tal grado de politización de la religión y de utilización religiosa de la política. Esto se refleja en un debilitamiento sin precedentes del carácter secular del Estado. Los ejemplos van desde las instrucciones para el aborto legal en la red de sus que responden a creencias religiosas y no a preceptos constitucionales, hasta el nombramiento de nombres para los tribunales superiores basados en criterios religiosos.
No estamos en los años 30 del siglo pasado, cuando se produjo el ascenso del nazifascismo en Europa. Pero el bolsonarismo no es un fenómeno aislado. Forma parte de la ola antidemocrática mundial que se levantó tras la gran crisis financiera de la primera década de este siglo. Hasta 2008 era una marolinha restringida a los países en desarrollo.
Tras crecer rápidamente durante las dos últimas décadas del siglo XX, el número de democracias entre estos países comenzó a estancarse y pronto a disminuir. La observación se limitó a los especialistas porque no hubo gran sorpresa en la recaída autoritaria de los países en los que la democracia nunca se había impuesto. Tras la gran crisis financiera, el panorama cambió. Los partidos, movimientos y líderes antisistema ganaron terreno en Europa y Estados Unidos. En la izquierda, Podemos en España y Syriza en Grecia han surgido a raíz de los movimientos de protesta contra el reparto socialmente injusto de la carga de la crisis financiera. A pesar del coqueteo inicial con el bolivarianismo sudamericano, entonces en auge en América Latina, los partidos antisistema de izquierda confluyeron en el lecho de la democracia liberal, buscando ampliarla con la participación de nuevos actores sociales y darle la vuelta para que los temas sumergidos (desigualdad, medio ambiente, igualdad de género) salieran a la luz con fuerza. Tuvieron un éxito limitado.
Mayor ha sido el éxito de la derecha antisistema. Prometiendo la restauración de un pasado idealizado, apelando a la xenofobia étnico-religiosa, movilizando el miedo y el odio a los inmigrantes y la frustración contra las pérdidas reales e imaginarias de la globalización, tomó por asalto al Partido Republicano en Estados Unidos, empujó al Partido Conservador en el Reino Unido hacia una posición de ruptura con la Unión Europea, entró en la corriente principal de la política italiana y francesa, llegó al poder en Hungría y Polonia.
Si en el pasado hubo una Internacional Comunista, hoy es la extrema derecha la que mejor se articula internacionalmente. Tras la caída de la Unión Soviética, el fantasma del comunismo se convirtió en eso, en un fantasma, como esas estrellas que están muertas pero cuya luz aún es visible. La extrema derecha ya crece y se articula en todas partes, con un apoyo decisivo en Estados Unidos y con recursos del Kremlin, que hasta el estallido de la guerra en Ucrania financiaba a los partidos nacionalistas y xenófobos en Europa. Rusia, la mayor de las repúblicas de la extinta Unión Soviética, se ha convertido, bajo Vladimir Putin, en una parte importante de la red internacional formada por cristianos fundamentalistas, nacionalistas xenófobos y ultraconservadores, a la que también pertenecen los negacionistas del cambio climático. Dios, Patria y Familia, en una lucha contra el llamado “marxismo cultural”, denominación absurda y peyorativa para cualquier idea que se remonte a la Ilustración y a la modernidad, en sus diversas formas.
Este contexto no debe ser obviado a la hora de evaluar el riesgo que la reelección de Bolsonaro representa para la democracia en Brasil e incluso en el mundo. El mayor país de América Latina, una de las quince mayores economías del planeta, libra aquí una importante batalla para revertir la ola antidemocrática mundial.
Desde esta perspectiva, no perdamos de vista a Estados Unidos, principal centro de irradiación de la extrema derecha mundial. Las afinidades y vínculos entre el bolsonarismo y la extrema derecha estadounidense son bien conocidas. Ambos comparten la creencia de que la política es una batalla que se libra en todas las dimensiones de la vida social, desde la familia hasta el Estado, pasando por la escuela, los medios de comunicación y las iglesias. Las instituciones políticas son espacios que hay que conquistar y utilizar como centros estratégicos de poder para derrotar al enemigo, no como un conjunto de normas escritas y no escritas que permiten a los adversarios políticos resolver sus conflictos de forma no violenta. En este combate, ni las reglas del juego democrático ni las reglas de la objetividad de los hechos merecen deferencia.
Tan importante como lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 en el Capitolio es lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde entonces. El asalto a la sede del Congreso para impedir la confirmación del resultado electoral que había dado la victoria a Joe Biden no fue un incidente. Fue la culminación de una estrategia largamente preparada, basada en la mentira de que las elecciones fueron objeto de todo tipo de fraude. Cualquier similitud con la embestida sistemática del bolsonarismo contra las urnas electrónicas y el TSE no es mera coincidencia.
La mentira pretende atacar la democracia en su pilar central: la alternancia del poder determinada por el resultado electoral y la aceptación del veredicto de las urnas por parte del candidato derrotado. Tiene un doble propósito estratégico: poner a prueba hasta el límite la resistencia de las instituciones democráticas y, en caso de que no se produzca inmediatamente el efecto deseado, es decir, un golpe de Estado, impulsar entonces una campaña de deslegitimación del presidente elegido.
Visto desde esta perspectiva, la estrategia de La Gran Mentira resultó ser un éxito. En torno a ella, la extrema derecha mantuvo su base militante y su control sobre el Partido Republicano tan movilizado, si no más. El asalto al Capitolio fracasó, pero el asalto a las instituciones electorales continúa en todos los estados, en múltiples asaltos para dificultar el voto de los grupos sociales y raciales en los que predomina el Partido Demócrata. El Partido Republicano coordina estos ataques, pero la lógica que los pone en marcha no es la de un partido convencional, sino la de un movimiento con un trasfondo religioso, que considera que la lucha política se libra en nombre de los valores del cristianismo, en el caso estadounidense, asociados a la herencia europea y, por tanto, a la población blanca. Hace cuarenta años, cuando Ronald Reagan fue elegido presidente, el fundamentalismo cristiano era una fuerza en ascenso, pero todavía marginal en el Partido Republicano. Hoy es el alma del Grand Old Party. Un tipo amoral y oportunista como Donald Trump ha sido capaz de instrumentalizar el fundamentalismo evangélico blanco y expandir sus fronteras apelando a los trabajadores industriales empobrecidos por la automatización y la eliminación de industrias en el Rust Belt.
Los riesgos para la democracia estadounidense crecen, no disminuyen, como cabía imaginar tras la victoria de Biden sobre Trump. Las posibilidades de que el trumpismo vuelva a la Casa Blanca en enero de 2025, con o sin el ex presidente, son reales. Somos testigos del más amplio ataque a los derechos civiles y políticos en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, cuando, tras la Guerra Civil, el Norte, aunque victorioso, aceptó que los estados del Sur, derrotados, adoptaran leyes de segregación racial. Los logros alcanzados cien años después de la abolición de la esclavitud, con la Ley del Derecho al Voto, aprobada en 1965, que prohíbe la discriminación electoral por motivos de raza, están siendo atacados.
Lo mismo ocurre con los derechos civiles. Esto se vio en la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre el derecho al aborto. Al revocar la jurisprudencia establecida en el caso Roe contra Wade de 1973, la mayoría conservadora del tribunal permite a los estados prohibir el aborto incluso en caso de violación o riesgo para la salud de la mujer. En algunos estados, como Texas, ya se han promulgado leyes que prevén largas penas de prisión para quienes practiquen o faciliten abortos, así como incentivos para denunciar a los “delincuentes”. La decisión de 1973 se basó en la idea de que las libertades individuales incluyen el derecho a la autonomía y a la intimidad en el uso del propio cuerpo. El mismo concepto sirve de base para el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluido el derecho a adoptar niños y formar una familia. La amplia mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, asegurada por el bloqueo de los senadores republicanos a la nominación de un juez nombrado por Barack Obama, anuncia el derrocamiento de otros derechos considerados anatemas por el fundamentalismo religioso. Con su voto en contra de Roe v. Wade, el juez Clarence Thomas, casado con una activista ultraconservadora, ya ha dado la señal en este sentido para animar a las bases republicanas a no conformarse con esta victoria.
Otro objetivo del Tribunal Supremo son las políticas federales de mitigación del cambio climático. Poco menos de una semana después de restringir el derecho al aborto, la mayoría republicana del tribunal limitó el poder de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para establecer límites a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estados Unidos está librando la madre de todas las batallas por el futuro de la democracia (por no hablar del cambio climático). Los resultados son inciertos y los vientos no soplan en buena dirección.
Volvamos a Brasil y al dilema planteado al principio de este artículo. No tengo respuestas definitivas, pero algunas consideraciones me parecen importantes para resolverlo, en los dos meses que tenemos hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La primera de ellas se refiere a la caracterización de la política brasileña actual como un campo de fuerzas polarizado por dos extremos. Esta imagen distorsiona la realidad. No hay dos, sino un solo extremista liderando la disputa política, como escribió Míriam Leitão en O Globo, en un artículo titulado El centro no es el punto entre dos extremos. La periodista tiene razón cuando escribe: “El centro debe buscar su espacio, su programa, su candidato o candidatos, porque el país necesita alternativas y renovación. Pero no hay que comparar lo que nunca se ha comparado”.
En el minuto 45 de la precampaña, el centro encontró un candidato a presidente, la senadora Simone Tebet (MDB-MS). Es un nombre excelente. No me cabe duda de que la candidata encontrará su programa, dada la calidad de los equipos que puede contratar para ello. La pregunta que queda por responder es: ¿encontrará su espacio? Hago esta pregunta con un ojo en las encuestas y otro en el mapa de las identidades político-ideológicas. No tengo la fórmula mágica para despegar en las encuestas, pero estoy convencido de que presentarse como la opción equidistante entre dos extremos es más que un error de cálculo electoral.
No se trata de borrar las diferencias con el PT y su candidato en cuestiones importantes como el papel de las empresas estatales y los bancos públicos, las políticas de comercio exterior e industrial, las normas de política fiscal y la gestión, sino de reconocer claramente y sin demora que la importancia de las diferencias en estos ámbitos es menor que la importancia de un compromiso común con la democracia.
No nos equivoquemos, esto es lo que está en juego en estas elecciones: el derecho a seguir discrepando pacífica y democráticamente sobre la mejor manera de construir un país más justo, próspero y sostenible, orgulloso de su diversidad, donde la libertad religiosa sea plena, pero las creencias no coarten la libertad individual ni sean criterios para la distribución de los recursos públicos, los nombramientos en las instituciones del Estado o la definición de las políticas públicas, donde se tengan en cuenta los hechos objetivamente verificables y los métodos científicos de producción de pruebas.
La segunda consideración es si el PT ha aprendido o no las lecciones de su largo paso por el poder federal. No tengo una respuesta definitiva al respecto. Pero creo que habría que ampliar el alcance de la pregunta: ¿hemos aprendido todos, desde el campo democrático, de los errores que contribuyeron a impulsar el bolsonarismo y a llevar a Bolsonaro a la Presidencia de la República? La primera cuestión no debe descartarse. En solitario, sin embargo, bloquea la posibilidad de construir una alianza amplia y duradera en defensa de la democracia que no limite las diferentes opciones electorales, sino que sirva de barrera protectora contra el extremismo bolsonarista, ahora, después de las elecciones y en el futuro mandato presidencial, sea quien sea que llegue a ejercerlo.
Desde esta perspectiva, veo con buenos ojos el movimiento político del candidato del PT desde que recuperó sus derechos políticos. La alianza con el RSP y otros partidos menores es significativa. Los socialistas atrajeron a Geraldo Alckmin para ser el vicepresidente en la candidatura de Lula. La llegada del ex tucano al partido fue el último movimiento de una ronda de afiliaciones que llevó al RSP a otros tres destacados políticos del campo democrático: Flávio Dino, Marcelo Freixo y Alessandro Molon. Estos movimientos, sumados a la reaproximación de Marina Silva (Rede), son indicios de una posible nueva configuración de las fuerzas de centro-izquierda. En ausencia de una derecha pura y dura, esto no era posible en el pasado, cuando el PT y el PSDB eran los partidos dominantes a nivel nacional y los incentivos para la competencia eran más fuertes que los incentivos para la cooperación. ¿Quién sabe ahora, con nuevas fuerzas y (semi) nuevos liderazgos?
La derrota de Bolsonaro también es importante para permitir la reorganización del centro-derecha. Nada es más elocuente del daño que el actual presidente produjo en este campo que el triste final del DEM, ahora desfigurado y asimilado a la União Brasil. Antes de que la vorágine de Bolsonaro lo engullera, los demócratas emergían como un posible polo aglutinador de un centro-derecha liberal con bases en los centros más desarrollados del país. Heredero del antiguo PFL, basado originalmente en los esquemas tradicionales de la política del noreste, el DEM prometió completar su transición del “atraso” a la “modernidad”. También aquí, como es característico en la historia de Brasil, la modernización se vio truncada.
Más importante que el dilema electoral que algunos sienten es el reto común al que se enfrentan todos los demócratas. No basta con derrotar a Bolsonaro en las urnas y asegurar la investidura de quien gane las elecciones. Es necesario contribuir para que el próximo gobierno sea un gobierno capaz de superar la herencia maldita que recibirá del actual. Contribuir no significa adhesión acrítica y complacencia. Se puede contribuir haciendo una oposición leal, al contrario de lo que hizo el PT durante el gobierno de Cardoso y el PSDB en el segundo gobierno de Dilma Rousseff.
El país entrará en 2023 con un Estado en malas condiciones de ejecución de políticas públicas, con órganos desmantelados, como el Ibama, o desorganizados, como el Ministerio de Salud, un presupuesto con poco margen de gasto y secretamente capturado por enmiendas que desmenuzan los programas en pequeñas acciones locales desarticuladas, sin una regla fiscal clara, después de que el actual gobierno hiciera saltar el techo de gasto sin poner nada en marcha, en un entorno internacional adverso, debido a la combinación de crecientes tensiones geopolíticas, presiones inflacionistas y restricción de la liquidez, una combinación de problemas interrelacionados que no se veía desde hace mucho tiempo.
Navegar por estas aguas requerirá habilidad. El barco brasileño está roto, sin rumbo y sin lastre. Con la democracia amenazada, no habrá estabilidad política ni seguridad económica, y el país puede hundirse. Para evitar el hundimiento se requiere una amplia unidad para eliminar la amenaza a la democracia. Pero para recuperar el rumbo del desarrollo, que hemos perdido en la última década, se necesita más. Sin una carta de navegación mínimamente común, volveremos a enfrentarnos a las tormentas y a la confusión a bordo. Las fuerzas del actual capitán no abandonarán el barco.
De ahí la necesidad de construir un programa mínimo comprometido con el estado de derecho democrático, la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la preservación y el uso sostenible de nuestros recursos naturales, empezando por el bioma amazónico. Sería ideal que este programa mínimo se construyera durante la campaña y se legitimara en las urnas. Esto parece poco probable. Que se cree después de las elecciones, bajo el liderazgo de quien gane. Sea quien sea, debe saber que, por muy grande que sea su victoria electoral, no le bastará para gobernar. Sin un programa claro que exprese el mejor denominador común entre las fuerzas democráticas, correrá el riesgo de convertirse en rehén del fisiologismo y en blanco fácil de una extrema derecha empeñada en deslegitimar el nuevo gobierno desde el principio.
*Sergio Fausto es analista político y autoridad de la Fundación Fernando Henrique Cardoso.
FUENTE: Revista Piauí.