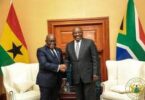En 1826, un inglés llamado William Pitt llegó a Algoa Bay, Sudáfrica. Siguió a su hermano, quien había sido traído a estas mismas costas seis años antes para fortalecer el régimen colonial británico. La mayoría de los colonos eran pobres y desempleados, inducidos a viajar a la colonia con promesas engañosas. Al llegar, los enviaron con un puñado de implementos agrícolas, un rifle y la creencia de que la tierra era suya para que la tomaran. Se sorprendieron al descubrir que el terreno no solo era mucho más seco y salvaje que los campos ingleses a los que estaban acostumbrados, sino que también estaba ocupado por clanes amaXhosa a quienes se esperaba que los colonos desplazaran y mantuvieran a raya. William abandonó la agricultura con bastante rapidez y abrió una tienda de zapatero en Grahamstown (ahora Makanda).
William fue mi tatarabuelo. Un siglo y medio después de su llegada, estaba creciendo en la distopía surrealista de los suburbios blancos de Johannesburgo en la década de 1960. Innumerables leyes racistas regían nuestras vidas, algunas draconianas, otras insignificantes, pero todas diseñadas para afianzar el dominio blanco y privar a los negros de riqueza, seguridad y dignidad. El paisaje estaba plagado de letreros de “solo para blancos” para mantener a los negros fuera de los parques y otros lugares considerados blancos, a menos que estuvieran pastoreando a niños blancos, en cuyo caso podían ingresar al parque pero no sentarse en sus bancos.
Mi familia estaba en contra del apartheid, y yo sabía que algo estaba terriblemente mal en la sociedad en la que vivía, pero no lo relacioné con mis antecedentes británicos en ese momento. Pensé en ellos como un grupo fundamentalmente decente que lo hizo bien debido a su ingenio y trabajo duro, no porque fueran blancos. Nos dijeron que los británicos abolieron la esclavitud y trajeron beneficios como escuelas misioneras, ferrocarriles y cultivos comerciales a cambio de la tierra que adquirieron. Nos hicieron creer que los bóers, los sudafricanos blancos que hablaban afrikaans, eran los verdaderos villanos.
En 1976 fui a la universidad. Ese año fue un punto de inflexión en Sudáfrica, ya que una protesta de los escolares de Soweto provocó casi 20 años de disturbios civiles, represión y violencia policial hasta que terminó el apartheid en 1994. Mis compañeros de estudios, en su mayoría blancos, y yo nos unimos a vigilias con velas y marchas de solidaridad. Aprendimos cómo África se dividió entre las potencias coloniales como si fueran rebanadas de pastel, sobre la erudición y el arte africanos, y que la civilización y la cultura no eran solo una cosa europea o quizás no eran una cosa europea en absoluto. Leemos a Karl Marx, Franz Fanon y Chinua Achebe. Aprendimos canciones de libertad y asistimos a reuniones donde los oradores gritaban iAfrica mayibuye (“que África regrese”) y amandla ngawethu (“el poder es nuestro”). Tratamos de aprender isiXhosa.

En seminarios y discusiones, también aprendí que los británicos no habían sido decentes después de todo, que los colonialistas robaron tierras y esclavizaron a la gente, y que esas relaciones de explotación persisten en los tiempos modernos, perpetuando la desigualdad global y manteniendo a África en la pobreza. Me di cuenta de que mis ancestros fueron los primeros progenitores de la sociedad tóxica en la que vivía y, ya sea que apoyara o no el apartheid, me beneficié de ello. Yo era blanca y privilegiada, hija de un director de una importante empresa constructora. Mi padre había crecido en circunstancias modestas, pero cuando regresó de luchar para las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, recibió financiación para obtener una licenciatura en arquitectura de cinco años. Sus compañeros soldados negros recibieron bicicletas.
Como persona blanca, la elección era clara: si no se oponía activamente al apartheid, era cómplice. Y así, trabajé para un periódico contra el apartheid que fue fundamental en la formación del Frente Democrático Unido. Dirigí talleres de prensa e impresión, repartí panfletos, pinté pancartas para mítines políticos. Marché por los presos políticos y los trabajadores en huelga y para protestar contra la violencia policial. Como resultado, fui arrestado, me lanzaron gases lacrimógenos e interrogaron. Nuestras oficinas fueron quemadas y nuestras casas asaltadas. Pero aún así, cualquier acoso que sufrí no fue nada comparado con lo que estaban pasando los activistas negros. Incluso la represión política estuvo regida por la raza.
Cuando el Congreso Nacional Africano (ANC) tomó el poder en 1994 y terminó el apartheid, creí ingenuamente que mi malestar por la blancura también terminaría. Yo creía en el ANC, luché por la liberación de Nelson Mandela y defendí la Carta de la Libertad del partido como una visión de una sociedad libre y justa. Me enorgullecía nuestra nueva constitución, una de las más progresistas del mundo, y esperaba que mis hijos crecieran en una democracia que no estuviera gobernada por razas, donde todos tuvieran vivienda, atención médica, educación igualitaria y derechos humanos. Dicho esto, yo no era uno de esos blancos que creían que el día en que cayeron los letreros de “solo para blancos”, el apartheid sería borrado. Sabía que había dejado un legado profundo y amargo, pero no me di cuenta de cuán profundo y amargo. .
Mi hijo menor nació el año en que Mandela fue elegido. Ahora tienen 28 años y, a pesar de algunos avances, siguen viviendo en una sociedad fundamentalmente desigual en la que la raza sigue siendo un importante indicador de prosperidad. Por ejemplo, más del 37% de los negros están desempleados en comparación con el 8% de los blancos. El ingreso promedio de los negros es un tercio del de sus contrapartes blancos. Y los hospitales y las escuelas públicas, utilizados predominantemente por sudafricanos negros, se están derrumbando bajo la presión de la mala gestión y la falta de fondos.
No hay duda de que se puede atribuir mucho a los líderes corruptos del ANC que han desviado el dinero público y valorado la lealtad por encima de la competencia, al igual que el gobierno del apartheid antes que ellos. Pero es igualmente cierto que los líderes empresariales y políticos blancos iniciaron negociaciones al final del apartheid con una agenda para debilitar las políticas socialdemócratas del ANC para que los negocios pudieran continuar como de costumbre. Que su agenda haya tenido tanto éxito es deprimente. Al culpar únicamente al ANC, como les gusta hacer a muchos sudafricanos blancos, también es fácil pasar por alto cuánto fracasó el gobierno posterior al apartheid debido a poderosos intereses globales que buscaban afianzar una agenda neoliberal, intereses cuyas raíces se encuentran en El colonialismo y el imperialismo británico.
En los últimos años, me he familiarizado más a fondo con los británicos que colonizaron Sudáfrica mientras investigaba una novela ambientada en esa época. Mis antepasados no dejaron diarios ni cartas, pero he leído las palabras de muchos de sus contemporáneos. Me ha conmovido su coraje, su fortaleza y su irónico desprecio por sí mismos. Y me ha horrorizado que hayan asumido su derecho a apropiarse de la tierra; por su creencia en su superioridad sobre cualquiera que tenga un color de piel diferente. He aprendido que hubo colaboración con los indígenas así como coerción; que unos pocos, muy pocos, que vinieron a defender el proyecto colonial se volvieron contra él y apoyaron a los indígenas en su lucha por la justicia. También aprendí que los sistemas monstruosos son mantenidos no solo por monstruos sino también por personas amables, que están asustadas, ignorantes o engañados sobre el sistema que están ayudando a sostener; que la historia se teje a partir de una malla enredada de narrativas en conflicto.
Pero enredado o no, mi lectura confirmó que el colonialismo británico proyectó una larga sombra, poniendo en marcha un sistema que empobrecería a los pueblos indígenas y daría lugar a una eugenesia racista que sustentaría el apartheid. El colonialismo promovió un sistema de producción de riqueza basado en la destrucción ambiental y la explotación humana, que todavía gobierna nuestro mundo hoy. Los combustibles fósiles y las economías impulsadas por el crecimiento están creando un infierno para las generaciones actuales y futuras.

Hay días en que me siento consumido por la rabia por mis ancestros. Criticar a los muertos no ayuda y responsabilizar a las personas por las acciones de sus antepasados a perpetuidad no es factible; si lo hiciéramos, los británicos aún podrían estar exigiendo reparaciones de Roma, pero no podemos abordar los peligros que amenazan nuestro mundo hoy si no lo hacemos. No entiendo sus orígenes y cómo la desigualdad es continuamente reproducida por las relaciones históricas de poder. El Norte Global necesita recalibrar su relación de explotación y extracción con el Sur Global y devolver algo de lo que ha robado. Como individuo, necesito comprender y reconocer cómo me beneficio de las acciones de mis antepasados y encontrar formas de restablecer el equilibrio.
Lo que me lleva de vuelta a William, trabajando en lo último. El propio William podría no haber atravesado a nadie con una bayoneta, pero proporcionó los zapatos de aquellos que lo hicieron. Y, a diferencia de sus contrapartes amaZulu y amaXhosa, los soldados británicos no podrían haber conquistado a nadie si hubieran estado descalzos. William era un pequeño engranaje en la gigantesca máquina del imperialismo británico, pero incluso las máquinas gigantescas funcionan con engranajes pequeños, y la mayoría de nosotros somos partes voluntarias o no en la maquinaria imperialista neoliberal que impulsa al mundo hoy. No me hago ilusiones sobre los límites de mi poder para cambiar las cosas, pero si suficientes de esos pequeños engranajes se negaran a seguir girando, la máquina ya no podría funcionar.
En mi última novela, exploro la historia de cómo dos hermanos, uno negro, uno blanco, uno nacido de un chamán zulú, uno de misioneros ingleses, subvirtieron el proyecto colonial de maneras sorprendentes. Lo que me sigue motivando en estos días difíciles es la capacidad humana de subversión. Incluso en los tiempos más oscuros, ha habido personas lo suficientemente valientes como para resistir la agenda de quienes están en el poder, para seguir esforzándose por manifestar una forma diferente de estar en el mundo, por más desesperada que parezca su lucha. Y tal vez su lucha no sea desesperada, si entiendes la esperanza no como la ausencia de desesperación, sino como la negativa a rendirse.
Vivo en un país complicado, desordenado, trágico, hermoso e inspirador. Vivo con el conocimiento de que comparto el ADN de aquellos que trajeron una profunda miseria a sus costas. Pero puedo optar por no perpetuar esa agenda. Todos los días veo personas que hacen cosas extraordinarias para hacer de este país y del mundo un lugar mejor para que todos vivan. Independientemente de mis obligaciones de reparar algunas de las injusticias causadas por mis antepasados, quiero ser parte de un movimiento que valora la comunidad y la naturaleza sobre el beneficio, la justicia sobre la codicia, la bondad sobre el miedo. Tal vez el tatarabuelo William, si hubiera sabido cómo sucederían las cosas, lo habría aprobado.
*Bridget Pitt es una autora sudafricana y activista medioambiental que ha publicado poesía, ficción corta, no ficción y tres novelas.
Artículo publicado originalmente en Argumentos Africanos
Foto de portada: Los colonos británicos de 1820 aterrizando en la bahía de Algoa, una obra de arte de 1853 de Thomas Baines/AA