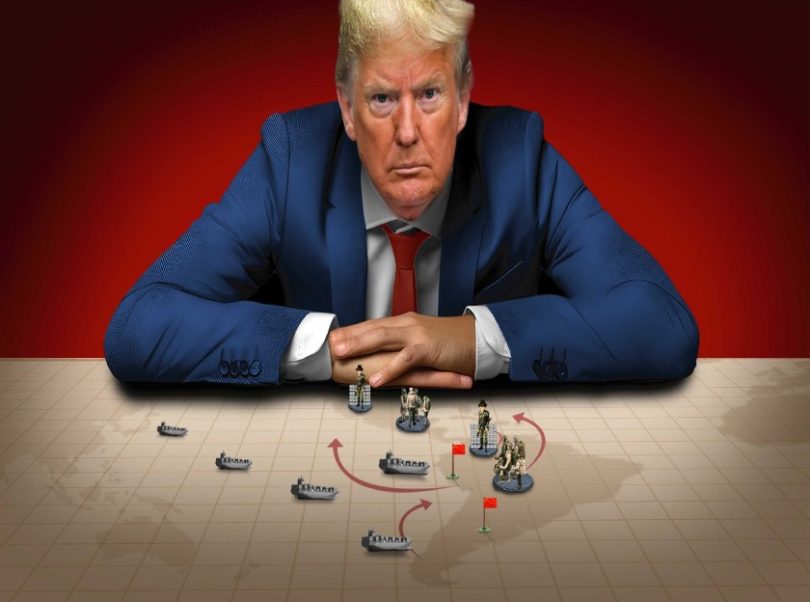América Latina en la política exterior estadounidense después de la Guerra Fría
La esencia de la visión de Washington sobre América Latina después de la Guerra Fría se refleja en la Cumbre de las Américas, establecida durante la administración de Bill Clinton. Este foro simbolizó la unificación de la región (con la excepción de Cuba) basada en un “compromiso con la democracia y la economía de mercado”. Un resultado revelador de la primera etapa de interacción en este foro fue el establecimiento, por parte de la globalista Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de una red de organizaciones no gubernamentales en todo el hemisferio occidental para fortalecer su “participación pública en la implementación de políticas”.
La cooperación con la región se llevó a cabo principalmente mediante iniciativas conjuntas para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. El enfoque principal de Washington se centró en Oriente Medio y Afganistán como parte de la Guerra contra el Terrorismo iniciada bajo el gobierno de George W. Bush.
En este sentido, la dimensión latinoamericana se ha convertido en un factor más significativo en la política interior estadounidense que en la política exterior, en particular a medida que la población latinoamericana aumentó de 35,3 millones a 68 millones de personas en el primer cuarto del siglo XXI.
Los latinos nativos históricamente se han inclinado hacia los demócratas gracias a campañas específicas, realizadas por primera vez en 1960 en apoyo del candidato presidencial John F. Kennedy, medidas puntuales para fomentar la inmigración y mejorar el bienestar de los recién llegados. Las tendencias de los últimos años indican cambios en las preferencias electorales de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. En 2024, aunque los demócratas ganaron la contienda por los votos de este grupo, Donald Trump quedó solo 3 puntos porcentuales por detrás de Kamala Harris. La transformación de Florida, que jugó un papel clave en la campaña presidencial del año 2000 y votó por Barack Obama en 2008 y 2012, fue significativa. Se ha convertido en un estado donde la población apoya sistemáticamente a los republicanos.
Existen varias razones para el creciente apoyo a Trump y a los republicanos en general entre el electorado latino.
En primer lugar, según datos de 2022, más del 60 % de esta comunidad se identificó como cristiana.
Los estadounidenses cristianos son, en general, más propensos a apoyar a los republicanos, aunque la situación es algo más compleja entre los latinos: los católicos siguen votando con mucha más frecuencia por los demócratas, pero entre los protestantes, una ventaja significativa en 2024 ya estaba del lado republicano.
En segundo lugar, una parte significativa de la población cubana en Estados Unidos, concentrada en Florida, tiende a agruparse en torno a los republicanos debido a su política exterior de línea dura hacia Cuba. La hostilidad de este segmento hacia el gobierno socialista de la isla se manifiesta, por ejemplo, en su apoyo al prolongado embargo estadounidense.
En tercer lugar, la priorización de la agenda económica por parte de los republicanos, centrada en reducir la carga fiscal de las empresas y combatir la inflación, también ha encontrado apoyo entre la población latinoamericana.
Por último, una gran proporción de esta minoría ve negativamente las políticas migratorias laxas y está a favor de medidas severas para restringir la entrada de extranjeros y deportar a los inmigrantes ilegales. Quienes defienden esta postura creen que los recién llegados suponen un duro golpe para su estatus social en Estados Unidos, donde el resto de la población tiene una actitud negativa hacia los inmigrantes de países al sur de Texas y no diferencia escrupulosamente a los latinos en función de la duración de su estancia en Estados Unidos y su estatus legal.
La importancia de Latinoamérica en la política exterior de Trump también ha aumentado durante su segundo mandato. Esto se debe a la prioridad que la Casa Blanca ha dado a la lucha contra la inmigración ilegal, la prevención del narcotráfico y el deseo de limitar la influencia de China en el hemisferio occidental, obligando a los países de la región a limitar sus interacciones con Pekín en diversos sectores.
Este cambio de prioridades se refleja en la elección de Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y originario de Florida, como titular del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rubio es un neoconservador y un opositor implacable a los regímenes gobernantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Este nombramiento también puede interpretarse como un intento de atraer al electorado de Florida y a la población latinoamericana en su conjunto. Esto es particularmente importante, ya que el sentir de esta comunidad es voluble. Por ejemplo, los demócratas ganaron las recientes elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, recuperando aproximadamente una cuarta parte de los votos de este grupo demográfico en comparación con 2024. Sin embargo, la propia capacidad de los republicanos para competir por estos votos es una señal de un cambio significativo en las preferencias del electorado latino y una ampliación de su aptitud para interactuar con él.
Así, para el momento de su investidura en enero de 2025, el 47.º presidente de Estados Unidos se encontraba en una situación en la que el factor latino había adquirido una importancia fundamental y, con el tiempo, se convertiría en uno de los dominantes.
Fundamentos ideológicos de la política latinoamericana de Washington
Un rasgo distintivo de las políticas de la segunda administración Trump es la combinación de dos ideologías: el trumpismo y el neoconservadurismo. Siendo justos, no todas las acciones del actual liderazgo estadounidense se ajustan a parámetros ideológicos específicos: algunas de las medidas adoptadas, como se analizará más adelante, están determinadas por las preferencias personales del presidente más que por una lógica estatista coherente.
Una metáfora adecuada para definir la diferencia fundamental entre el trumpismo y el neoconservadurismo es el mismo muro, cuya construcción ha sido y sigue siendo uno de los principios fundamentales del actual líder. Mientras que el trumpismo presupone el aislacionismo, es decir, aislar al país del mundo exterior, el neoconservadurismo se centra más en transformar el mundo que nos rodea, y en concreto, Latinoamérica, en consonancia con las prioridades de Washington.
El rumbo actual del trumpismo se distingue por su proteccionismo económico, manifestado en una política arancelaria agresiva, y su escepticismo hacia alianzas onerosas, en particular la OTAN, a cuyos socios europeos Washington, a través del vicepresidente J.D. Vance, ha indicado claramente que Estados Unidos tiene otras prioridades, más allá del Viejo Mundo. La tesis central —que los intereses de Estados Unidos son lo primero— se confirma, de hecho, en varios proyectos de Washington, pero, en cierta medida, el principal portavoz no es el propio Trump, sino, de nuevo, su posible futuro sucesor, Vance. Por lo tanto, su papel en la aprobación de la ley de reducción de impuestos, su activa campaña en los propios estados en apoyo a las políticas económicas de la administración republicana y su visita a la frontera con México para demostrar los éxitos del gobierno en la lucha contra la inmigración ilegal son altamente elogiados.
El principal ideólogo de las inclinaciones neoconservadoras de la administración es Rubio, cuya biografía ha predeterminado su orientación ideológica e intransigencia hacia varios estados del hemisferio occidental. Quizás precisamente debido a la significativa influencia del Secretario de Estado, el enfoque de Trump en poner fin a las “guerras interminables” como las de Irak y Afganistán y en el mantenimiento de la paz coexiste con un aumento de la presencia militar en el Caribe y, por ahora, un uso limitado de la fuerza.
La política de larga data de contener a China en el ámbito comercial continuó bajo la administración demócrata de Joseph Biden. Alcanzó un nuevo nivel de intensidad durante el segundo mandato de Trump. Esto se manifestó en una serie de medidas para restringir el comercio con China, un esfuerzo por cerrar la brecha con China en inteligencia artificial y una drástica reducción de la dependencia de Pekín en sectores económicos críticos como la fabricación de semiconductores, las industrias química y farmacéutica, y la minería y el procesamiento de tierras raras. El logro de estos y otros objetivos de seguridad de Estados Unidos está directamente vinculado al logro de resultados en política exterior en América Latina.
En los primeros veinte años de este siglo, el comercio de China con los países de Latinoamérica y el Caribe aumentó exponencialmente, superando el medio billón de dólares en 2024, mientras que los bancos chinos otorgaron más de 140.000 millones de dólares en préstamos a sus homólogos latinoamericanos para proyectos de infraestructura durante el mismo período, además de invertir en tecnologías de futuro como la producción de vehículos eléctricos, las energías renovables y las TIC. China ha sido particularmente activa en la asistencia a Brasil, Ecuador y Venezuela, país que ha representado el 49% de los préstamos chinos desde 2005.[25]
Si bien la dependencia comercial y de deuda de la región crea las condiciones para la influencia política, no genera el mismo nivel de preocupación que los proyectos de carácter militar.
Como parte de la emblemática Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) de China, a la que se han sumado más de veinte países de la región, se ha construido un puerto en Chancay, Perú, cuyos derechos de operación pertenecen a la empresa estatal china Cosco. Estados Unidos teme que esta instalación, inaugurada personalmente a finales de 2024 por Xi Jinping, sea utilizada por la Armada china; la infraestructura también es útil para la recopilación de inteligencia. El foro de Beijing, celebrado en mayo de 2025, al que asistieron representantes de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), estuvo marcado por el anuncio del líder chino del lanzamiento de un nuevo programa de préstamos de 9.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura e iniciativas de seguridad. Además, el equipo chino está en servicio en varios países de la región, y China utiliza activamente herramientas de “diplomacia militar” y poder blando: entrena a personal militar latinoamericano en sus academias y celebra foros especializados con especialistas militares de los países de la CELAC.
Es comprensible que ciertos elementos del concepto neoconservador de política exterior sean tan demandados bajo la actual administración estadounidense. El neoconservadurismo se basa en ideas del excepcionalismo estadounidense, la existencia de amenazas externas a la hegemonía estadounidense, la necesidad de mantener la imagen de una potencia fuerte y la exportación de su modelo económico, sistema político y valores.
Si bien el propio Trump parece mostrar poco interés en estos últimos puntos y tiende a expresar sus intenciones sin rodeos, sin ocultarlas tras elogios a la democracia y la libertad, su deseo de demostrar fuerza mediante acciones militares y medidas económicas unilaterales lo acerca a los neoconservadores.
Tras haber prometido a los votantes priorizar los asuntos internos estadounidenses, Trump, amante de la atención pública, se dedica por completo al mantenimiento de la paz y toma medidas muy controvertidas desde una perspectiva trumpista, como otorgar a la Argentina un préstamo multimillonario de estabilización y, además, 870 millones de dólares para saldar la deuda de ese país con el FMI. En este caso, es más probable que tales acciones estén motivadas por la simpatía personal de Trump por el presidente de este país sudamericano que por la adhesión a una ideología estrictamente definida.
La desunión de América Latina como objetivo estratégico de EE. UU.
Un rasgo distintivo del desarrollo de varios países latinoamericanos es la falta de continuidad en la continuidad estatal. Por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Argentina, los investigadores han observado un alto nivel de caos en la política exterior durante los cambios de gobierno. El principal indicador es el rumbo elegido por el nuevo gobierno en sus relaciones con Estados Unidos. Un ejemplo notable es el recién elegido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, un autoproclamado centrista que se convirtió en el primer político no izquierdista en dirigir el país desde 2006. Incluso antes de asumir el cargo, viajó a Washington en busca de ayuda para abordar la escasez de combustible y financiera, y también expresó su hostilidad hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, enfatizando el giro a la derecha en la política exterior de Bolivia.
El estilo político intimidante, caótico y poco ceremonioso del actual liderazgo estadounidense ha provocado una mayor fragmentación de la región en países pro y anti-Trump, al tiempo que mantiene estados neutrales como México.
El estado azteca no puede permitirse adoptar ninguna de las dos posturas y debe equilibrar el fuerte sentimiento antiestadounidense que siente el 69 % de los mexicanos desde el regreso de Trump al poder con la necesidad de mantener y fortalecer los lazos económicos con un vecino tan poderoso.
Una manifestación contundente de la polarización regional fue la cancelación de la mencionada Cumbre de las Américas, programada para diciembre de 2025 en República Dominicana. Los líderes de esta nación insular anunciaron en noviembre que habían acordado la decisión “con sus aliados más cercanos, incluido Estados Unidos”. Las razones de la cancelación son que las autoridades dominicanas decidieron no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba al foro, tras lo cual los líderes de México y Colombia también se retiraron. Por cierto, como prueba de la singular posición de México, señalo que, tras negarse a participar en la Cumbre de las Américas, sus líderes se abstuvieron de asistir a la Cumbre CELAC-UE celebrada en noviembre en Colombia, un país antagonista de Washington y cuyo presidente, Gustavo Petro, es uno de los críticos más acérrimos de Trump.
La polarización de América Latina, manifestada tanto al interior de los países como en las relaciones interestatales, favorece los intereses de Estados Unidos, ya que, en tales condiciones, la consolidación de una región con culturas, historias e idiomas similares es impensable. La izquierda gravita hacia la izquierda, la derecha hacia la derecha, y la lealtad a países afines se demuestra limitando las interacciones con Estados de orientaciones ideológicas opuestas. Esto se puede observar, por ejemplo, en la postura del presidente argentino Javier Milei, quien prometió lealtad a Washington desde el inicio de su mandato y, poco después de su investidura, retiró la solicitud de su país para unirse al BRICS, justo en vísperas de su gran expansión el 1 de enero de 2024. El siguiente paso podría ser una gestión argentina, o incluso conjunta con Bolivia y el históricamente pro-estadounidense Paraguay, contra el MERCOSUR burocrático, en su opinión, y restrictivo al comercio, El MERCOSUR es una asociación de integración que Milei critica duramente y cuyos miembros, además de los países mencionados, son Brasil y Uruguay.
El primer paso serio en esta dirección está a punto de darse: se ha alcanzado un acuerdo marco entre Estados Unidos y Argentina sobre inversión y términos comerciales preferenciales entre las Casas Blanca y Rosada. Los defensores del MERCOSUR defienden constantemente que las negociaciones sobre acuerdos de este tipo sólo pueden ser llevadas a cabo por los países miembros de forma colectiva y no individual. Si se firma el documento argentino-estadounidense, el no tan exitoso, pero de larga trayectoria y fructífero proyecto de integración en Sudamérica sufrirá graves daños y se planteará la cuestión de su reforma o incluso su liquidación. En simultáneo con el anuncio del acuerdo con Argentina, la Casa Blanca anunció acuerdos similares con El Salvador, Ecuador y Guatemala, dando a los observadores información adicional sobre los aliados actuales de Washington.
“Replanteando” Latinoamérica para Estados Unidos
La lógica de Estados Unidos en Latinoamérica replica esencialmente lo que buscaban sus líderes durante la Guerra Fría: garantizar que Estados Unidos no se viera amenazado desde la región y que sus intereses económicos estuvieran protegidos. Si observamos las acciones de las fuerzas armadas estadounidenses, que están destruyendo barcos en el Caribe y aumentando lentamente su presencia allí, la presión de Washington sobre Venezuela puede interpretarse de la siguiente manera:
En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas abiertamente hostiles contra Guyana, con la que Venezuela mantiene antiguos desacuerdos sobre la región petrolera del Esequibo. La lucha contra el narcotráfico, que Trump utiliza para justificar sus cuestionables ataques internacionales contra buques que viajan de Venezuela a Trinidad y Tobago, no es el objetivo principal de esta escalada. Desde que Washington emprendió una demostración de fuerza contra Caracas, la cuestión de la propiedad territorial del Esequibo ha desaparecido de la agenda. Esto hace aún más notable y relevante la declaración de noviembre de un alto funcionario del gigante petrolero estadounidense Chevron, que, junto con la china CNOOC y otra empresa estadounidense, Exxon Mobil, posee una participación en el yacimiento al norte de Esequibo. En aquel momento, un miembro de la junta directiva de la corporación declaró que las estimaciones actuales de las reservas de petróleo en la zona eran erróneas y probablemente superaban los 11.000 millones de barriles previamente declarados.
Desde esta perspectiva, un cambio de poder en Caracas no es tan importante para Estados Unidos mientras el liderazgo venezolano demuestre su conformidad en asuntos de interés para Washington.
Otro tema de este tipo es la posibilidad de que Shell desarrolle el yacimiento de gas Dragón de Venezuela junto con la empresa estatal de Trinidad y Tobago. En octubre, Estados Unidos les otorgó permiso, válido hasta abril de 2026, para llevar a cabo las negociaciones pertinentes con la parte venezolana sancionada.
Otros dos factores respaldan la idea de que un escenario militar en Venezuela no es una prioridad. En primer lugar, las declaraciones públicas de Washington sobre sus planes amenazantes y su notificación a la comunidad internacional de que las agencias de inteligencia estadounidenses están aumentando su actividad en Venezuela. El anuncio público de los planes de las agencias de inteligencia refuerza la hipótesis de que se trata de una campaña de presión destinada a lograr objetivos sin una invasión a gran escala de Venezuela.
La esencia de otro factor es que, en el contexto de las labores de mantenimiento de la paz en Gaza y Ucrania, Trump ha admitido que no ha llevado una vida completamente justa y, por lo tanto, es improbable que merezca el cielo. Estas reflexiones públicas del político de 79 años, poco dado a la autocrítica, han suscitado sospechas de que está utilizando la pacificación para mejorar su historial y sus posibilidades de “una vida mejor en el más allá”. En este sentido, una cosa es destruir barcos que transportan carga desconocida y potencialmente ilegal, y otra muy distinta es utilizar la fuerza militar contra un Estado soberano que no amenaza directamente a Estados Unidos. Quizás estas consideraciones, sumadas al temor a un conflicto prolongado, disuadan una intervención militar en Venezuela.
La expansión de la presencia militar en la región también busca vigilar a Latinoamérica.
En abril, Washington y Panamá alcanzaron acuerdos para intensificar la cooperación bilateral en materia de defensa. Las partes acordaron garantizar conjuntamente la seguridad del Canal de Panamá, una vía clave para el comercio estadounidense, implementar programas conjuntos de entrenamiento para personal militar en guerra en la selva y realizar ejercicios de defensa del canal en 2026.
Un paso importante habría sido el regreso de las tropas estadounidenses a Ecuador. El gobierno local, encabezado por el miamense Daniel Noboa, había abogado durante mucho tiempo y de forma constante por la restauración de las bases militares estadounidenses en el país, levantando la correspondiente prohibición constitucional. Esta medida se había discutido durante numerosos contactos entre representantes de alto rango de ambos países y Rubio se había mostrado abierto a esta iniciativa. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Ecuador a principios de noviembre, en particular la base de la Fuerza Aérea en Manta, utilizada por las tropas estadounidenses hasta 2009 y a la que se suponía que regresarían próximamente. En un referéndum celebrado el 16 de noviembre, la sociedad ecuatoriana rechazó rotundamente esta iniciativa, con un 60 % de votos en contra. Esto alteró considerablemente la suerte del gobierno recientemente reelegido y de sus socios estadounidenses. Sin embargo, se trata solo de un revés aislado, tras el cual Washington y Quito continuarán desarrollando la cooperación militar en formatos menos dañinos para el orgullo nacional sudamericano. Finalmente, Estados Unidos necesita a Latinoamérica para asegurar su independencia de China en ciertas áreas sensibles. La minería y el procesamiento de tierras raras es una de estas industrias, y en este ámbito, China se sitúa por delante del resto del mundo. Tras meses de tensas relaciones con el gobierno izquierdista de Brasil, ajeno a Trump, y la imposición de mayores aranceles a un amplio grupo de productos, los estadounidenses invirtieron casi 500 millones de dólares en la minería de tierras raras en este país, el más grande de Sudamérica.
Por lo tanto, la política exterior de la Casa Blanca en Latinoamérica es ideológicamente diversa. Combina elementos del trumpismo, el neoconservadurismo y las idiosincrasias y preferencias puramente personales del actual líder estadounidense. Sin embargo, el rumbo estratégico, independientemente de las medidas tácticas específicas y su éxito, está definido y orientado a lograr una serie de objetivos clave: ganarse el apoyo de los votantes latinoamericanos, convertir a Latinoamérica en una región segura para Estados Unidos, expulsar a China de ella y cerrar acuerdos beneficiosos para Washington en asuntos comerciales y económicos sensibles.
Oleg Kraiev* Candidato a doctor en filosofía, periodista internacional
Este artículo ha sido publicado originalmente en el portal Rusia en la política global / Traducción y adaptación Hernando Kleimans
Foto de portada: connectas.org/